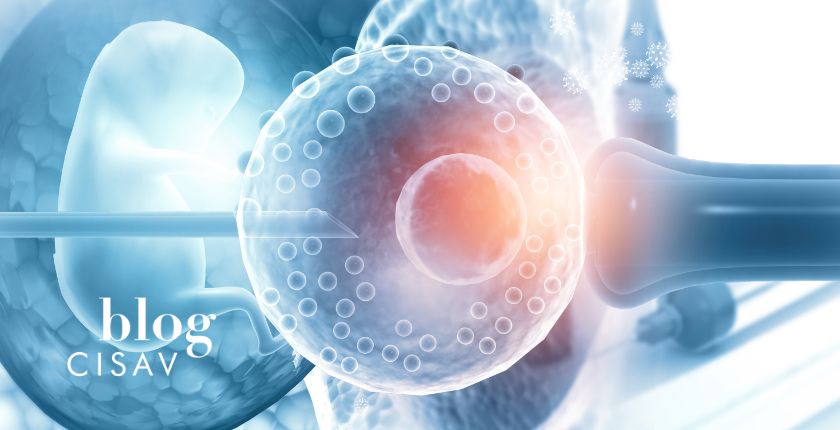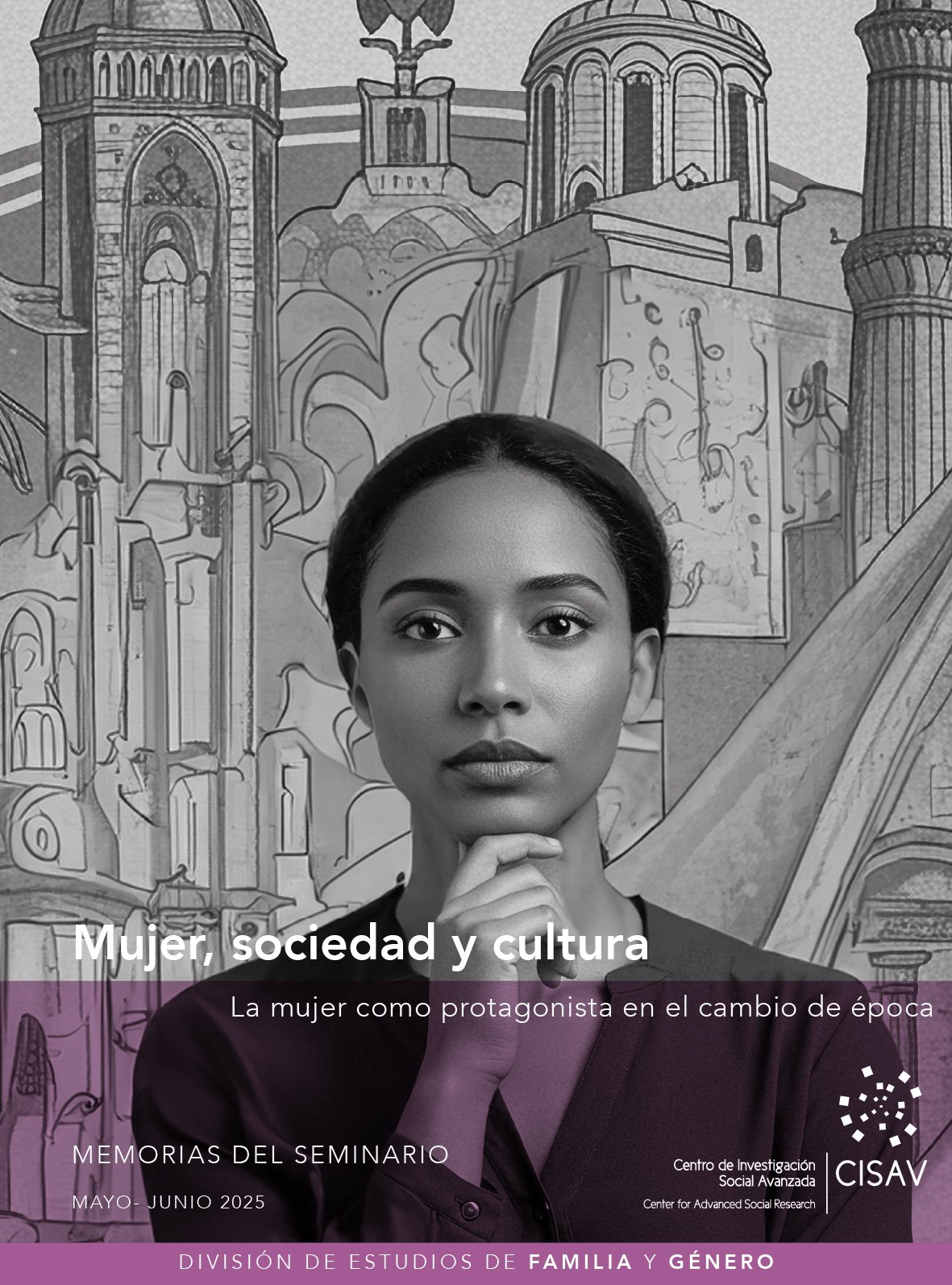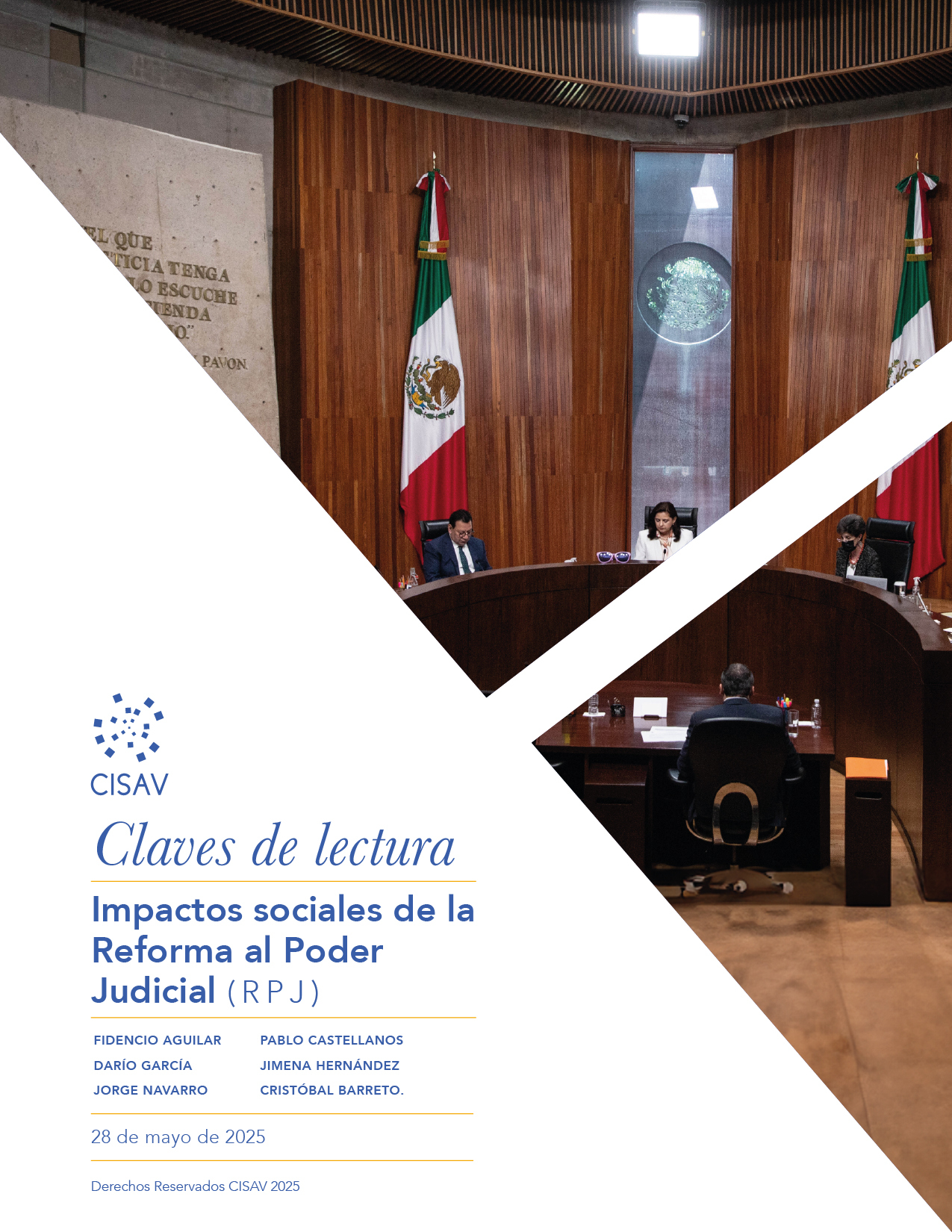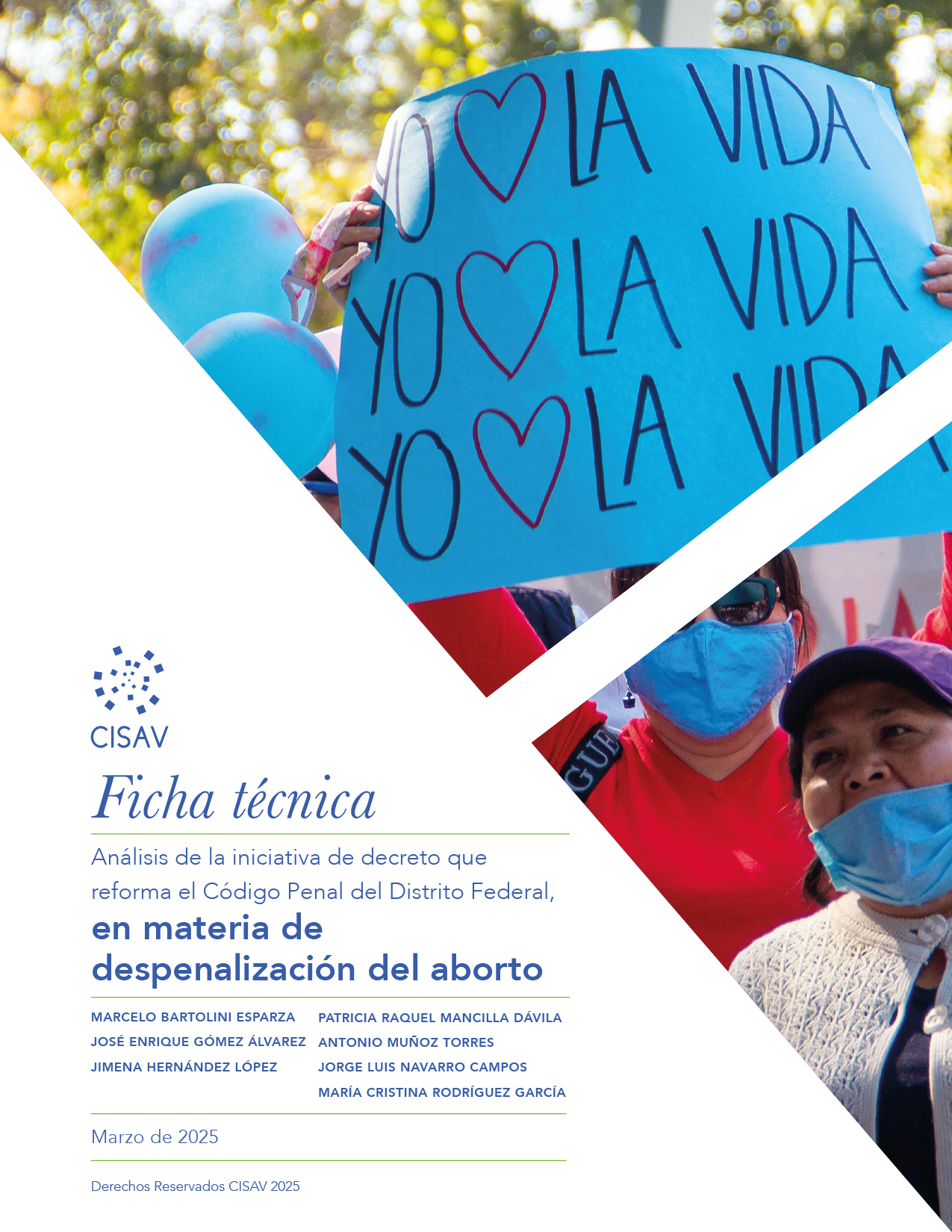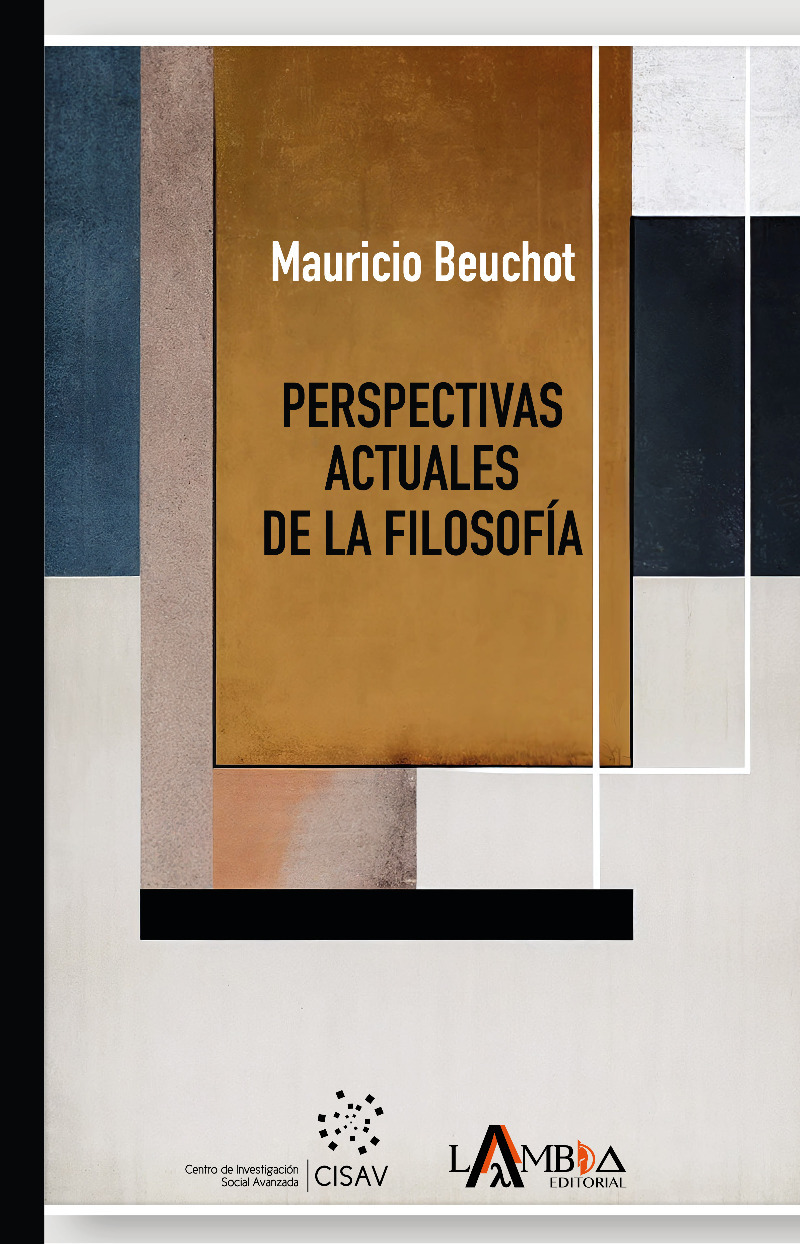Por Fidencio Aguilar Víquez [i]
La imagen del mar es muy sugerente para comprender diversos temas relevantes. Podemos ver en él una metáfora muy poderosa de la vida, del amor y casi de cualquier empresa que pretendamos llevar a cabo. No sólo podemos referirnos a la cuestión temática, sino a las formas en que suponemos nos relacionamos con él; podemos situarnos en la sola mirada de su inmensidad y en la audición de su oleaje; o bien, situarnos en la orilla al tacto del remanso de sus aguas, o mar adentro, de día o noche.
Quizá lo primero que percibimos del mar, además de su inmensidad, sea su misterio. Si nos colocamos en la orilla, en la playa, quizá nos brinde serenidad, descanso, paz. Conocerlo así no es sino palpar lo más externo de él. La vida marina tiene otra connotación que, acaso, sólo imaginamos si nos acercamos a la experiencia de Santiago, el personaje de El viejo y el mar, de Hemingway. El mar no sólo es misterioso, sino, sobre todo, peligroso. Por ello, hay que aprender a vivir en él para sobrevivir.
El mar representa la vida, la personal, por un lado, mas también la de la humanidad, la de una época, la de un país, la de una comunidad, por otro lado. Podría representar la historia del género humano. Es una imagen poderosa, muy ilustrativa. Pero también podría significar el amor y sus misterios. De ahí, por ejemplo, su atractivo, sus playas, el remanso del oleaje, la paz que propician sus aguas, el sol de sus amaneceres o de sus ocasos. Como el amor, el mar es muy atractivo. Pero conocerlo no es fácil, cuesta.
En los temas del pensamiento también la imagen del mar es ilustradora. Hay pensamientos inmensos como el mar. Platón, Aristóteles, san Agustín, santo Tomás, Descartes, Pascal, Locke, Hume, Kant, Hegel, Marx, Freud, Nietzsche, Heidegger, Maritain, Camus, Sciacca, Foucault, Borges, Paz, Vargas Llosa y otros, tienen producciones intelectuales amplios y hondos como el mar. Pero también, podemos quedarnos en sus playas, sin ir al mar adentro de sus planteamientos.
Tampoco es necesario conocer todos los océanos para ser un buen marino, o descender a sus profundidades bénticas o demersales. El pensamiento humano, en ese sentido, es un océano, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo domina? Sin embargo, es preciso sumergirse en él —usando la imagen del buzo de Ortega— y salir a flote con la perla preciosa por la que ha valido la pena también ensuciarse con algas marinas y contener la respiración o arriesgar algo más. Muchas veces salir sólo con lodo.
La política, la economía, el arte y la cultura no son ajenos a esta inmensidad representada en el mar. Los problemas del globo tampoco. Dentro de mis primeros impulsos para escribir este artículo estaba comentar la primera homilía de León XIV en la misa del inicio de su ministerio —sobre todo su vena agustiniana—; también estaba yo presto para comentar el tema de la elección judicial en México —y en general la devastación de la república por parte del morenismo—, pero se me impuso el mar.
Tomemos ahora el tema del pensamiento: es un océano, como hemos dicho. No hay actualmente, o son muy pocas, cabezas enciclopédicas. Hay mucha especialización, pero como decía Ortega, una mente fuera de su especialidad es tan ignorante como cualquiera. El problema es que con ese no-saber pretende hablar como especialista sobre temas del que es incompetente —como ocurre frecuentemente en algunas redes sociales, sobre todo X—. La rebelión de las masas sigue vigente ahora mismo.
Fuera de su especialidad el científico moderno es tan ignorante como cualquier otra persona ignorante. Así, la ignorancia se multiplica. Es verdad que hay una enorme cantidad de conocimiento (el mar del conocimiento es amplísimo), pero a nivel individual lo que prevalece es la ignorancia. Esta es la paradoja: hay mucho conocimiento, pero —curiosamente— mucha ignorancia. En buena medida porque se prefiere la actividad eficaz a la sapiencia pura. El saber se valora sólo si es un instrumento para la acción; se le da estatus de mero instrumento.
El impacto de esta mentalidad en la pedagogía es tremendo. Se reduce o se traduce ésta a un esquema mecánico. Con ello, buena parte de los docentes en vez de enseñar ideas, enseñan “técnicas” y trucos. Así, “triunfaría la inteligencia, pero decaería el pensamiento. Se habría logrado la temible victoria de poder enseñar y aprender sin pensar. El hombre manejaría cosas, ignorando sus esencias.” (García, M.,1975;192-194) Ya están aquí generaciones de personas que saben hacer cosas, sin saber qué son las cosas.
Para que el pensamiento prevalezca, más allá de lo útil y lo práctico —que desde luego tiene su valía—, es preciso afinar la mirada. “Mirar supone la voluntad de ver. Y el mirar del pensamiento es además un mirar que se propone ver, no lo que en el objeto sea ahora para nosotros conveniente o inconveniente a nuestra vida (problemas prácticos, inteligencia), sino lo que en el objeto hay, lo que el objeto es, la esencia del objeto.” (García, M., 1975;184-185). Ir a las cosas mismas, insisten los fenomenólogos.
Otro elemento esencial para el pensamiento, que lo distingue netamente de la inteligencia, es este: mientras que la inteligencia puede hacerse en la soledad individual, el pensamiento requiere de la compañía. Un pensador, para mirar bien, necesita de otro pensador. La inteligencia puede operar en el monólogo y en el aislamiento, el pensamiento requiere el humus de lo común, el diálogo. Pensar es dialogar, contrastar perspectivas, visiones. Pensar es hacer dialéctica, compañía.
[i] Doctor en Filosofía por la Universidad Panamericana y ha realizado estudios de doctorado en Literatura hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Investigador de la División de Ciencias Sociales y Jurídicas del CISAV.
- Manuel García Morente, “Símbolos del pensador. Filosofía y pedagogía” en Escritos pedagógicos, Espasa-Calpe (Colección Austral), Madrid 1975, pp. 193-194.
- Ib., pp. 184-185.
- Ib., p 187.