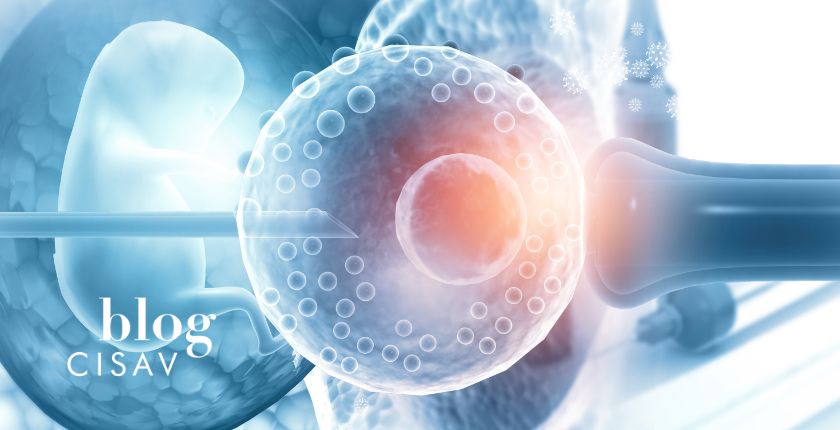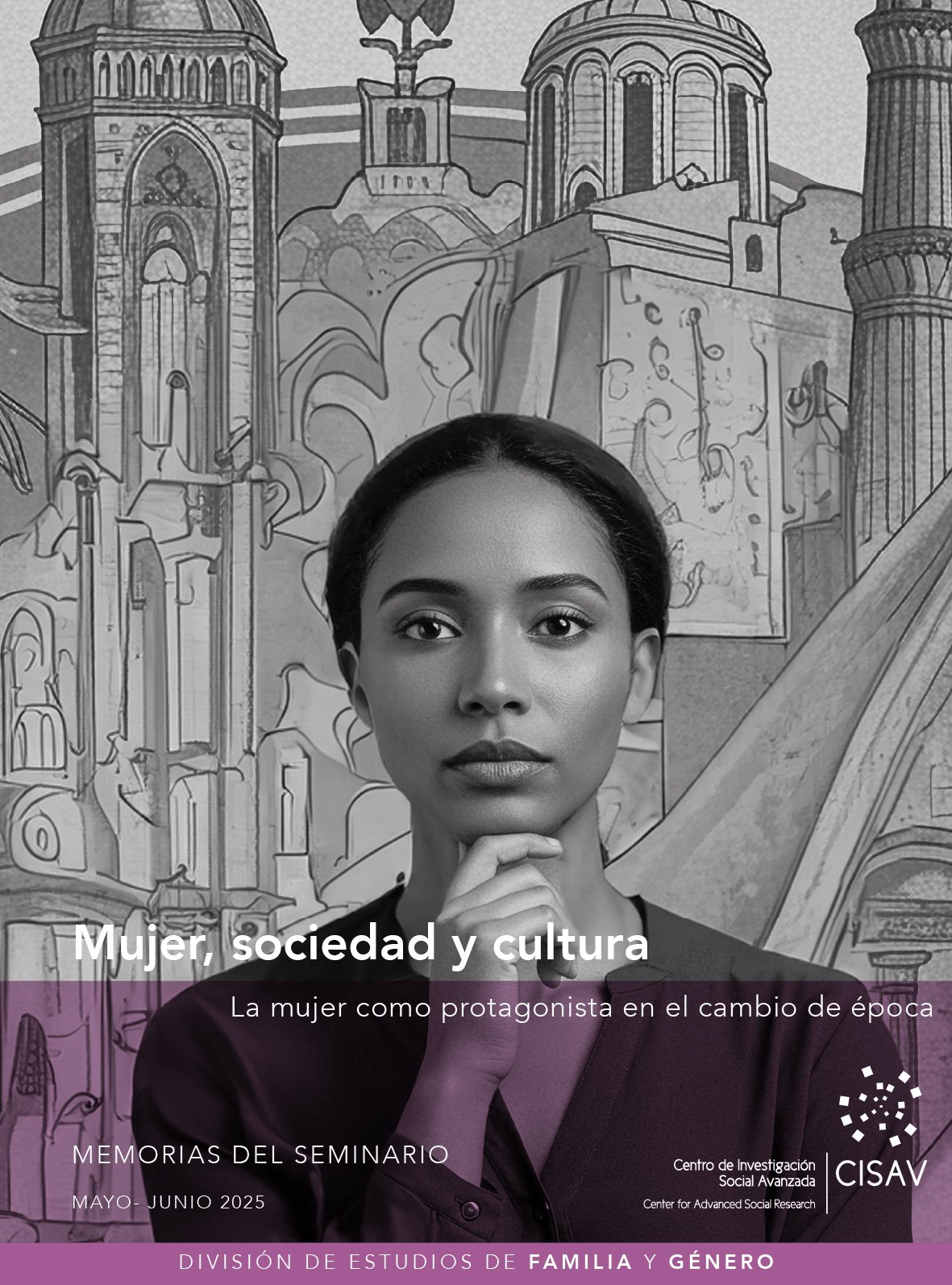Por Fidencio Aguilar Víquez.
Michele Federico Sciacca fue un filósofo italiano que tuvo relevancia filosófica y cultural de mediados de los años treinta a mediados de los setenta del siglo pasado. Su pensamiento puede resumirse en una línea de continuidad de la metafísica del sujeto signado por la interioridad. Tal tradición parte de sus antecedentes platónicos y agustinianos, pasa por Tomás de Aquino y llega a la Modernidad con los planteamientos de Blaise Pascal y Antonio Rosmini. En tal horizonte, Sciacca valora y juzga al pensamiento moderno. He aquí algunas de sus reflexiones.
Después de Hegel –dice Sciacca- el pensamiento ha sufrido un gradual y severo desgaste crítico que consiste, en primer lugar, en la duda sobre si el pensamiento humano sea capaz de verdad y, en segundo lugar, en identificarlo con la verdad misma. Esto en su vertiente inmanentista y antimetafísica. De suerte que, por un lado, el pensamiento contemporáneo niega el valor cognoscitivo y el carácter absoluto de las leyes científicas [éstas no dejan de ser siempre relativas]; por el otro lado, ha llegado a cuestionar y negar los principios mismos de la razón.
Esta «revuelta» contra la verdad y contra la razón se ha caracterizado por un difuso relativismo que parte del saber mismo o del conocimiento: todo conocimiento es relativo. Esta tesis, como puede apreciarse, se opone a la tesis de la Ilustración del siglo XVIII que señalaba más bien lo contrario: toda verdad solamente es aquella que sostiene la razón y en tanto que ésta es absoluta, todo saber racional también es absoluto. Pero esta confianza en la razón hoy ha caído: nada es absoluto ni puede pretender serlo; el carácter absoluto de la razón ha sido suplantado por una forma de conocimiento no racional que se identifica más con el sentimiento, la intuición e incluso el instinto; la razón declina ante la actividad práctica.
Después de Hegel y hasta nuestros días, la filosofía contemporánea es un gradual pero implacable y progresivo desgaste crítico del racionalismo absoluto e inmanentista. Se ha comenzado con el dudar que el pensamiento humano sea él mismo la verdad absoluta y que sea hasta capaz de verdad. Sucesivamente, por un lado, el pensamiento contemporáneo ha negado implacablemente el valor cognoscitivo y la absolutez de las leyes científicas; por otro, ha sometido a crítica severa los mismos principios de la razón. La primera etapa de esta revuelta contra la razón está signada por un difuso relativismo: relatividad de toda forma de saber o de conocimiento. La absolutez del conocimiento racional ha sido suplantada por la forma de conocimiento no racional: por el sentimiento, por la intuición y también por el instinto; o sometida por la actividad práctica. (Sciacca 1989: 23).
La praxis y lo utilitario terminan imponiéndose como criterios de validez no sólo en el orden teórico sino también –y quizá más- en el orden moral. Estas consecuencias han derivado de la evolución del pensamiento moderno, en donde se ha negado a Dios como principio absoluto. Sciacca señala tres momentos de dicha evolución; el primero es cuando, negado Dios, la razón quiere ser absoluta; el segundo es cuando la verdad se vuelve relativa y se niega toda verdad absoluta tanto trascendente como inmanente; y el tercer momento es cuando la verdad se vuelve problemática en sí misma y problema para sí misma, es decir, la verdad es la pura problematicidad.
Así, resulta no sólo que no hay Dios sino que tampoco hay verdad, con lo cual, al quedar el puro relativismo y la pura problematicidad para el hombre –al grado de ser el hombre mismo puro problema-, todo culmina con la nada: la verdad es la nada, pues nada es verdad. Esta es la filosofía de hoy, dice Sciacca. Y en el terreno teórico, al identificarse la nada y la verdad, se llega a la negación metafísica; y como no hay Dios ni verdad, en el terreno práctico, se llega a la conclusión de que «todo es lícito» (Sciacca 1989: 24).
Pero «todo es lícito» es un problema en el que está involucrado hasta el fondo el hombre y esto lleva a identificar la reflexión filosófica con la problematicidad misma; y puesto que la existencia es problematicidad y la filosofía busca la existencia para rendirle cuentas, la filosofía se identifica con esta problematicidad; la filosofía no busca, a partir de ahí, indagar las «cosas divinas», sino se queda reducida y resignada a las «cosas humanas», a la problematicidad misma: “porque el hombre es sólo problema y problemáticos son pensamiento y existencia.” (III.1: 24). De manera que si la filosofía quiere ser «auténtica» tiene que quedarse en medio de los problemas para ser ella misma problema para el hombre problemático. La muerte de la verdad y la muerte de la razón terminan en el hombre problemático, que también es una suerte de muerte del hombre, de naufragio en la problematicidad de la existencia.
Hasta aquí la postura de Sciacca. Valoremos y concluyamos. Parece ser una postura demasiado pesimista en donde se culmina con la nada, como si el pensamiento moderno significara pura decadencia, pura inhumanidad o deshumanización y, a final de cuentas, el mundo resultara inhabitable. Quizá el propio Sciacca nos podría preguntar: “¿Acaso no es así? Es decir, ¿no hemos hecho del mundo algo inhabitable y del hombre una suerte de monstruosidad?” Y en efecto, hay muchos rasgos y muchos datos que así lo constatarían; pero al mismo tiempo podríamos preguntarnos si todo, enteramente todo, en los tiempos modernos, ha sido catastrófico y desastroso; es decir, ¿no habría algo, aunque sea mínimo, de positivo en el pensamiento moderno?
En efecto, positivo es la conciencia moderna del valor de lo humano, del valor mismo del mundo, que ha conducido a una búsqueda del respeto a lo humano y al mundo [derechos humanos, por ejemplo, cuidado del planeta y otras cosas en ese tenor]. Nos parece, sin embargo, que, más allá de los datos históricos, el principio que analiza y desmenuza Sciacca es el de la negación del principio absoluto, cuya consecuencia de fondo es la mundanización, o sea, la absolutización del mundo y del hombre como ser mundano; ese es, a nuestro juicio, el tema fundamental y por lo cual creemos que Sciacca toma esa actitud un tanto pesimista.
Por tanto, ella (la negación de un principio absoluto) se puede considerar el reverso de la medalla del perfectismo o mejorismo, también éste hoy de moda: el reino de Dios se realizará en este mundo; la perfección no es del cielo, sino será de la tierra. Por ello es la espera mesiánica escatológica histórica o mundana: la perfección no es obra de Dios en otro mundo, será obra del hombre en éste, mediante la evolución de la naturaleza y el progreso de las ciencias y la técnica que es una consecuencia; de este modo, no más el hombre para Dios, sino sólo el hombre para el hombre. (Sciacca 1999: 41).
Lo que le preocupa a Sciacca no es que se valore el mundo, sino que se le sobrevalore al grado de identificar a Dios con el hombre y la obra de Dios con la obra del hombre; en otros términos, identificar el «Reino de Dios» con el «Reino del Hombre». Cuando eso ocurre –y esta es una conclusión de Sciacca- el hombre mismo termina en la nada, identificando la existencia con la nada. Y esta, más que una actitud, es una consecuencia teórica y práctica. El peligro que ve Sciacca en esto, como lo podríamos ver nosotros, es el relativismo de la cultura dominante de nuestros días.
Más aún, Sciacca reconoce que el nihilismo contemporáneo ha demostrado que es imposible fundar la verdad absoluta en el pensamiento humano, y ha demostrado también que con tal actitud el hombre mismo se pierde. Esto es para reconocer los hechos, no para admitir los principios.
El mundanismo, o sea, la inmanentización del saber y la reducción de lo absoluto a lo relativo, ha hecho que el hombre pretenda –sin Dios- construir su propio mundo, su «mundo feliz», de manera autónoma y sin otra referencia que él mismo; si esto es posible –y por la ciencia y la técnica parece que eso es posible, o al menos muchas cosas son posibles- ¿para qué esperar al «otro mundo» y la justicia de Dios?:
si entre los hombres y por sus obras se realizase la perfección, Dios y el ‘otro mundo’ llegarían a ser superfluos, es decir, su negación sería una necesidad y el ateísmo y el puro naturalismo imbatibles. Como se ve, este ateísmo está presupuesto a la presencia del mal, no es una consecuencia; es la posición del perfectismo desilusionado y desencantado que, no pudiendo denunciar por lo invencible del mal, la superficialidad de Dios, se confirma ateo con el pretexto de que la existencia del mal es incompatible con la de Dios, en vez de preguntarse como san Agustín: «si Dios existe, ¿de dónde viene el mal?» (Sciacca 1999: 41).
Dios, para el pensamiento moderno de cuño inmanentista, o es superfluo o es un enemigo del hombre; en ambos casos está fuera del vínculo con el hombre. Y Sciacca demuestra que tales posturas parten de un sofisma. Por un lado, el reclamo hacia Dios por la existencia del mal –o de los males que aquejan al hombre-, en donde se presupone que Dios y el mal son incompatibles: “Si Dios existe y es bueno –se dice-, no tiene por qué haber mal, es decir, no tiene por qué sufrir el hombre”. Y por tanto, a nombre de la justicia se puede condenar a Dios.
Ahora bien, si hubiese justicia y si ésta fuese perfecta, si se lograra construir un mundo de bien, de verdad, de justicia, de razón, de leyes, etcétera –como lo quiso el pensamiento moderno y de modo particular la Ilustración-, Dios no sería, a la larga, más que un adorno del cual se puede prescindir. En ambos casos, ya sea por el problema del mal o por la consecución de la justicia, se llegaría –y de hecho se ha llegado- a la negación de Dios.
la oposición a Dios no es una consecuencia de la persistencia del mal, sino un presupuesto. Por tanto, estas rebeliones querrían que en el mundo ‘trinfase’ el bien: «refutamos a Dios porque en el mundo el mal es invencible y porque experimentamos que esto es premiado y el bien es perseguido, lo malo es afortunado y el bien arruinado; creeríamos en Dios si en el mundo triunfasen el bien y la justicia»
Esta posición es atea en principio; por tanto, si en el mundo triunfase la justicia perfecta, no habría más necesidad de la existencia de Dios, cuyo problema nace del hecho de que este mundo no es para la justicia perfecta, ni es el lugar donde el hombre realiza su pleno cumplimiento; y Cristo ha enseñado que la verdadera y perfecta justicia, el triunfo definitivo del bien sobre el mal no es de este mundo. (Sciacca 1999: 40-41).
La justicia perfecta no es de este mundo –dice Sciacca siguiendo la postura cristiana- ni el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Aquí Sciacca aduce a un argumento de fe y se le podría objetar eso; pero hay que hacer notar que el planteamiento del argumento no es del ámbito de la fe, sino del ámbito de las ideas, del ámbito teórico y filosófico, pues ha ]mostrado la insuficiencia del pensamiento moderno y sobre todo las consecuencias teóricas y prácticas del pensamiento inmanentista, es decir, de aquel que no sale de la esfera de sí mismo. Con ello, al ver las consecuencias de tal planteamiento hasta llegar al nihilismo, lanza la tesis cristiana. Su deficiencia –de Sciacca- quizá sea no plantear el cristianismo como una hipótesis válida y darlo como algo sentado. Pero nos parece que ha visto con claridad que mientras el nihilismo carcome la existencia humana, la salida más digna sea la cristiana, incluso como tabla de salvación en medio del naufragio a que ha conducido el nihilismo al hombre.
Esta posición ha sido teorizada por pensadores de todo tiempo y lugar; radicalizada, concluye en la inutilidad de cada pensar y hacer nuestro, en la insuficiencia de este mundo despiadadamente cruel (condena en bloque de la humanidad), que no amerita existir y que sería un ‘bien’ dejar terminar; o también en un atavismo desenfrenado y desesperado: no tiene importancia que Dios exista o no exista, pues da lo mismo, y metámonos nosotros los hombre en la obra, en la tentación de hacer cualquier cosa para olvidar, o para eludirnos o, mejor dicho, para soportar el peso de la vida. (Sciacca 1999: 40).
En efecto, el nihilismo ha tenido consecuencias bien definidas en la vida del hombre contemporáneo; le ha hecho desentenderse el problema de la verdad, o sea, como dice Sciacca, le ha hecho concluir que el pensar y el hacer humanos son inútiles y, por lo tanto, que el mundo y él mismo son insignificantes y que no ameritan existir, que, en última instancia, sería un “bien” dejarlos –al mundo y al hombre- a la deriva, hasta que desaparecieran de la faz de la existencia. O bien, por contraparte, despreocupado del problema de la existencia de Dios –da lo mismo que exista o que no exista-, el hombre no tiene otro “sentido” que el puro hacer, el hacer por hacer, para olvidarse de sí, o eludir la existencia, o mejor dicho, para «soportar el peso de la vida».
Esta situación de nihilismo teórico y práctico de la cultura dominante es lo que hace relevante las tesis de Sciacca. En efecto, más allá de sus trabajos históricos, de sus artículos monográficos, de sus trabajos de edición y de elaboración de revistas –Sciacca era un obsesivo del trabajo a más no poder-, se encuentra su pensamiento metafísico. Y la tesis central, como se ha visto, es la Idea del ser. De ahí –como presencia de lo absoluto en el hombre-, muestra el «lugar de la razón». La razón no se anula –como quiere el pensamiento posmoderno-, sino que toma su lugar correspondiente de ordenamiento hacia la Idea. Esto muestra la vena platónica, agustiniana, rosminiana y tomista de nuestro autor. Por eso, como conclusión, se trata de volver, rescatar y reactivar el «logos», como bien lo señala en el siguiente texto:
En esta situación no se trata más de Agustín o de Tomás o de Rosmini, sino de otra cosa: de la salvación del λόγος sin el cual no hay nada, ni verdad humana ni Verdad revelada: hay sólo el puro “racional” funcionamiento de todo lo funcional y racionalmente estructurado, es decir, el “lúcido” sin la luz de la inteligencia, el “organizado” sin el orden del ser, la “socializad” sin el fuego de la caridad, regado por la tolerancia en el sentido más retórico y deteriorado. (Sciacca 1999: 19).
Sin «logos» no hay verdad –dice Sciacca-; y sin verdad todo queda reducido al funcional operar de la máquina, de las estructuras, de los programas, de los proyectos, en sus diversos ámbitos sociales, políticos, económicos y hasta familiares. Ese funcionalismo, implícita o explícitamente, terminan ahogando a la persona. De hecho ésta resulta irrelevante, pues lo que importa es, en última instancia, el proyecto que funciona, el programa que convenza. De ahí la insistencia de Sciacca en rescatar el «logos» y en darle a la razón, por lo tanto, su adecuado «lugar» en el concierto de la metafísica, de las ciencias y de la organización de la sociedad humana.
Si volvemos la espalda a la razón se pierde también la fe; si se vuelve la espalda a la metafísica se pierde la Idea que, a final de cuentas, es el punto donde se muestra la inmortalidad del hombre; en cierto sentido, negar la razón es negar que el hombre pueda tener inteligencia metafísica y, por lo tanto, es negar la Idea y, en consecuencia, negar la inmortalidad misma. Y se muestra porque por ella el hombre es capaz de la verdad, de descubrirla e interiorizarla, de reconocer que él no es origen de la verdad ni puede ser la verdad misma; es reconocer que «otro» -Dios- es la fuente y el origen y la verdad misma.
Por ello, para Sciacca, perder la razón es perder la fe:
Si volvemos la espalda al λόγος, el eros se dirige a las cosas y pierde las alas; y les cosas son cosas y no pensamientos inmortales, no son la Idea; y adiós filosofía y metafísica; adiós fundamento intelectivo de la fe: volvemos la espalda también al Λόγος que era «en el principio» y «era en Dios», y se ha hecho hombre para rescatarnos y hermanarnos en un común amor para una personal y común salvación. (Sciacca 1999: 19).
Lo cual significa perder la inteligencia metafísica y la inteligencia moral; la metafísica muere y la moral se vuelve relativa, se vuelve una ética de las buenas intenciones pero sin fundamento ontológico. Y esto tiene consecuencias en los diversos terrenos de la cultura; se trata, en efecto, de una «opción cultural», de una visión de las cosas, del hombre y de la existencia.
En otros términos, se trata de salvar la cultura, de que ésta no sea inhumana y no se deshumanice; por eso, no se trata de «tomar partido», no se trata de católicos por un lado y no católicos por el otro. Se trata de «salvar» la cultura y de tomar una «opción radical» respecto a ella; la cultura, o tiene fundamento metafísico –y entonces tiene una autonomía y una validez propias e intrínsecas a ella-, o bien, se vuelve un cierto «saber», político, económico, técnico o burocrático, que no rebasa las fronteras de la «empirea».
Así, pues, salvar la razón es, por su propia autonomía y dinámica, salvar la metafísica y, por tanto, salvar la cultura misma ya al hombre como sujeto de ella.
Para lograr lo anteriormente dicho, es preciso salir de una concepción antimetafísica del mundo, es decir, abandonar la concepción de la Modernidad –en sus diversas modalidades- según la cual el hombre y el mundo se bastan a sí mismos, solos tienen sus leyes propias y solos se gobiernan y se bastan. Esta postura la llama Sciacca «inmanentista», porque no sale de sí, no trasciende y no reconoce realidad que trascienda tanto al hombre como al mundo.
Tal actitud inmanentista ve al hombre y al mundo como el curso de una historia que ha de desembocar, finalmente, en la culminación y perfección de todo lo humano. Esta es la postura propia del evolucionismo, que sostiene, precisamente, que quizá ahora el hombre y el mundo no gocen de su perfección, pero llegará el día [el «día final»] en que todo esté cumplido y el hombre ya no busque «más allá de las estrellas» -en el «más allá»-, sino que alcance, ya en la tierra, el cumplimiento de sus deseos de felicidad, de bien, de belleza, de justicia, etcétera. Así, el evolucionismo no es el mérito de la biología o de la ciencia –cuyos ámbitos de reflexión son bien recibidos- sino su completa perversión. Cuando el evolucionismo sostiene que la biología explica la evolución tiene toda la razón. Pero no la tiene, dice Sciacca, cuando la evolución alude a la humanidad en el sentido de que por sí misma alcanza sus fines y sus metas. En otras palabras, el evolucionismo quiere el «reino de Dios en la tierra», o sea, finalmente, el «reino del hombre».
De hecho ese es el gran problema de la Modernidad: haber renegado del Cielo –ofrecido por el cristianismo en particular-, y reducirlo a un «reino del hombre» en la Tierra. El hombre se salvará, según el evolucionismo, por el progreso y la evolución. Evolucionismo y progreso se vuelven temas indisolubles y que se traducen en el «perfectismo» y en la «adoración del mundo» (Sciacca 1999: 24); perfectismo porque el hombre se ha propuesto como ideal la perfección, el éxito, la gloria y la fama, y porque se ha convencido de que puede –por sí solo- alcanzar dicha perfección; adoración del mundo porque, con la convicción del perfectismo, el hombre se ha visto cautivado por el mundo, vive para él, de él y con él: y pensar otra cosa no tiene sentido.
Rescatar la razón es abrir el horizonte del mundo hacia una realidad trascendente en donde «otro mundo» vuelve a introducir la idea de que el hombre no termina volviendo simplemente al polvo. Rescatar la razón es, por tanto, reconocer la inmortalidad del hombre, como se ha dicho, a través de la Idea del ser, fuente de toda interioridad, de toda moralidad y de toda religiosidad.
La inteligencia metafísica y el reconocimiento de «otro mundo» significa también ir más allá del mundo físico, empírico, material; significa reconocer el mundo del ser, de la verdad, del bien, de la belleza y de la justicia; es decir, reconocer los deseos más profundos del espíritu humano, del corazón del hombre. El perfectismo, en cambio, sería la reducción de esos deseos a su satisfacción física, empírica y material, o sea, histórica y mundana. Esta postura, como bien lo ha mostrado el siglo XX, sin embargo, es una ilusión, una quimera; el perfectismo que ha querido eliminar todo mal, ha dado pauta para que el hombre se muestre en su fase oscura, «peor que los animales», y por tanto a convencerse de que, siendo el bien imposible, él mismo no es sino una oscura imagen de la existencia. Y lo peor de todo, si antes esto le producía angustia, ahora no le causa la mínima preocupación. Si el hombre es bueno o malo, no le interesa porque cree que, realmente, eso es irrelevante. El bien y el mal, en este sentido, vienen también a ser irrelevantes y, en última instancia, da lo mismo que sea lo uno o lo otro. El relativismo es, pues, una consecuencia del perfectismo. Dicho relativismo es la «estupidez», o sea el oscurecimiento de la inteligencia metafísica. Y esto hace que, frente a los problemas del mundo contemporáneo, haya varias soluciones de varios tipos; unas son pesimistas o desesperadas; otras son las retóricas y pragmáticas; todas ellas:
fruto de la estupidez de quien no sabe entender y ver, tendajo y seducido por la seguridad vital –la prevalencia del animal- sin logos; todos superficiales, ya que el progreso modifica la superficie, pero los estúpidos se contentan porque niegan la altura y la profundidad que no saben ver. (Sciacca 1999: 26)
La «estupidez de Occidente», que también Sciacca llama «occidentalismo», significa también la reducción de toda verdad a lo útil y de todo ser a lo fáctico; el criterio de verdad y de bien fácilmente se transforman en opiniones cuyo estatus viene a ser homologado por la opinión pública y la mentalidad dominante; todo se vuelve así propaganda e imagen, seducción del lenguaje finalmente. Esto trae como consecuencia que la cultura se pone al servicio de la retórica –en sentido sofista-, y ésta al servicio del poder y de la política. Y cuando la cultura se pone al servicio del poder, desaparece la libertad (Cf. Sciacca 1999: 27).
La demolición de la inteligencia metafísica significa en este contexto, como se ha dicho, la desaparición de la libertad; y la pérdida de la inteligencia moral –fundada en aquella metafísica- viene a desembocar no en un código moral sino en una suerte de «código de la calle», similar al que regula las normas de tránsito automovilístico cuya utilidad simplemente es evitar que haya accidentes, es decir, evitar que los hombres se maten unos a otros.
La filosofía misma viene a ser reducida a un mero juego de opiniones, esto es, a doxa.
En esta situación: no la filosofía como búsqueda y reflexión sobre el principio de verdad, sino la antifilosofía como juego práctico de opiniones todas bajo la insignia de la eficacia o del suceso; no la moral como orden de principios, sino la antimoral como código de reglas empíricas; no la religión como verdad revelada por Dios, sino la antirreligión sin Dios, reducible al código de quienes están arriba; no la cultura formativa del hombre en su integralidad, sino la anticultura. (Sciacca 1999: 28).
La anticultura prevalece; y ello implica el oscurecimiento no sólo de la inteligencia metafísica sino de todo rostro y rastro humano. El hombre cae en la insuficiencia intelectual [pues así como hay insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardiaca, existe esta insuficiencia intelectual o incapacidad para pensar y adquirir criterio de juicio].
En este contexto, insistimos, la postura de Sciacca pone de relieve la necesidad y la importancia de la inteligencia metafísica, o sea, un tanto como Platón, de la necesidad de la Idea del ser. El hombre contemporáneo –también todos nosotros- ve la necesidad de una renovación precisamente porque percibe una gran carencia de sentido humano y metafísico y porque constata el surgimiento de grandes males. Los filósofos ante tal problemática ya han dado sus diversos puntos de vista que tienen que ver con la reivindicación de la existencia, por un retorno a la metafísica –al principio del ser y de la persona- y a la exigencia religiosa. Quedan sin embargo resabios de una resignación un tanto nihilista que se convence cada vez más de que la existencia no tiene solución y de que así está bien, que no la tenga (Cf. Caturelli, 1990, I: 136).
El mundo contemporáneo se muestra un tanto paradójico; por un lado, se torna descristianizado –máximamente descristrinizado- y por el otro, desde las más diversas filosofías, se plantea la necesidad de un retorno a la metafísica y de revalorización de la trascendencia. Esto se plantea como una exigencia al interior de la filosofía misma. O sea, el mundo contemporáneo quiere todo –menos ser cristianos- y al mismo tiempo reclama una exigencia de trascendencia.
Finalmente, consideramos que Sciacca ha puesto de relieve las razones de una esperanza en la metafísica, lo cual implica la búsqueda de una coherencia: la coherencia teorética, ontológica, que funda de veras a la persona humana en su carácter de naturaleza y gracia; y que nos orienta, como ha dicho Ottonello (2001 c: 11) , “all’unum necessarium della perfezione evangelica.”
Referencias:
Sciacca (1989), L’interiorità oggettiva, Opere di Michele Federico Sciacca, a cura di Nunzio Incardona, Palermo, L’Epos.
Sciacca (1999), Gli arieti contro la verticale, Opere di Michele Federico Sciacca, a cura di Nunzio Incardona, Palermo, L’Epos.
Caturelli, A. (1990), Michele Federico Sciacca. Metafísica de la Integralidad, 3 vols., Biblioteca di Studi Sciacchiani –I, II, III, Studio Editoriale di Cultura, Genova.