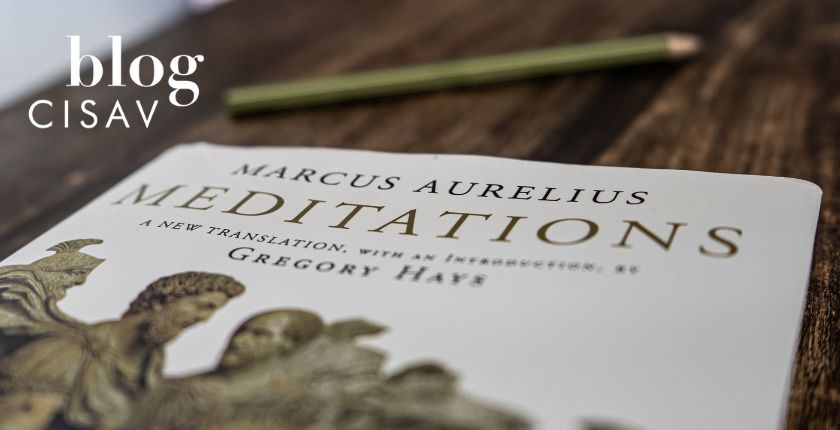Potencias misteriosas atraviesan a los hombres y a los pueblos, lo sepan o no, lo quieran o no, y es preciso intentar, si no dominarlas –son indomeñables–, al menos comprenderlas, para entender lo que se discute cuando se habla del destino de los hombres o los pueblos. Los hombres, los pueblos, no se cifran en lo que la vista abarca, aunque enfrente pueda estar el horizonte, los puentes de cualquier ciudad, las piedras de un edificio.
Blake sentenció que el mismo árbol es distinto para el sabio que para el necio. Uno es capaz de mirar lo que para el otro no existe. Cuando en «La Zona», Apollinaire descubre en la Torre Eifell a una pastora que resguarda los puentes que balan por la mañana, París ya no se reduce al entramado de sus edificios y sus calles. El poeta mira en ella la pastora que el visitante, el parisién, no advierten.
¿Quién decide el destino de un pueblo: quien, observando las misteriosas potencias que conmueven los corazones de los hombres es capaz de proponerles un destino común o quien logra domesticarlo y traducirlo en instituciones? Aunque esta sea una falsa dicotomía, resulta útil para descubrir cuáles sean los factores determinantes de la vida de un pueblo. La primera alternativa enunciada apela al universo de lo simbólico. La segunda, se refiere a la pragmática de los pesos y contrapesos por los que las naciones se organizan en estructuras impersonales. Ambas deberían resguardar y garantizar algunas condiciones mínimas para una vida digna de ser llamada humana.
La vida democrática de nuestro pueblo se juega en estos dos terrenos y los dos son imprescindibles para la construcción de una verdadera nación. Lo mismo que cada nación tiene el gobierno que se merece, cada persona accede a la realidad que puede observar –la provocación es de Zaid, en un comentario a la poesía de Apollinaire.
Cuando los ciudadanos y los políticos por igual reducen el significado de lo que hoy llamamos reduccionismo, mediante «política», constriñéndola a su dimensión técnica, ambos permanecen ciegos al verdadero terreno de lo político: lo que nos es común a todos los miembros de una nación: precisamente, los asuntos públicos, que lo son porque a todos nos interpelan, en la medida en que a todos nos involucran.
Si, como ocurre en México, confundimos el significado de nuestra participación en la política, reduciéndolo solamente al llenado de una papeleta cada periodo electoral, lo sepamos o no, claudicamos a nuestras libertades, posponiendo nuestra participación responsable en la política, admitiendo tácitamente un estado de cosas injusto.
Cada cosa, hasta la más pedestre, entraña una dimensión poética. La mercadotecnia, la economía, los oficios, también son poesía. Puede ser mala poesía, pero poesía al fin. La poesía, al ocultar, devela que cada cosa es signo de otra. Así como la muerte en batalla bien podría significar el acto de heroísmo por el que un soldado defiende lo que encuentra valioso, su patria, incluso pagar impuestos puede significar, en lugar de una carga irrenunciable, una forma de contribuir al bien común, lo mismo que dejar de pagarlos, una forma de resistencia civil pacífica contra un régimen injusto.
Cada cosa en nuestro día tiene una dimensión política y, por tanto, entraña una responsabilidad a la que debemos atender: desde el uso que hacemos del agua, hasta la decisión de engendrar o no prole. Si respetamos o no las leyes, la neurosis o la benevolencia con la que tratamos a quienes conviven con nosotros, así sea unos segundos, la redacción de un poema o un oficio, aunque no traten tópicos relativos al bien común, colaboran a su consecución o se hacen cómplices de quienes nos saquearán siempre que puedan. Cada uno de nuestros actos afecta, directa o indirectamente, a la la comunidad humana.
Quien no tome parte en la construcción de la nación, sepa que su omisión lo hace responsable de entregarle nuestro patrimonio común a quienes, vorazmente, desean beneficiarse de él. Sepa también que ese patrimonio común no solamente nos corresponde por nuestra altísima dignidad, sino que es una deuda nuestra con las generaciones por venir. Quien no tome parte en la política, no se queje luego de que son los peores quienes nos gobiernan porque eso fue, exactamente, lo que decidió que ocurriera.