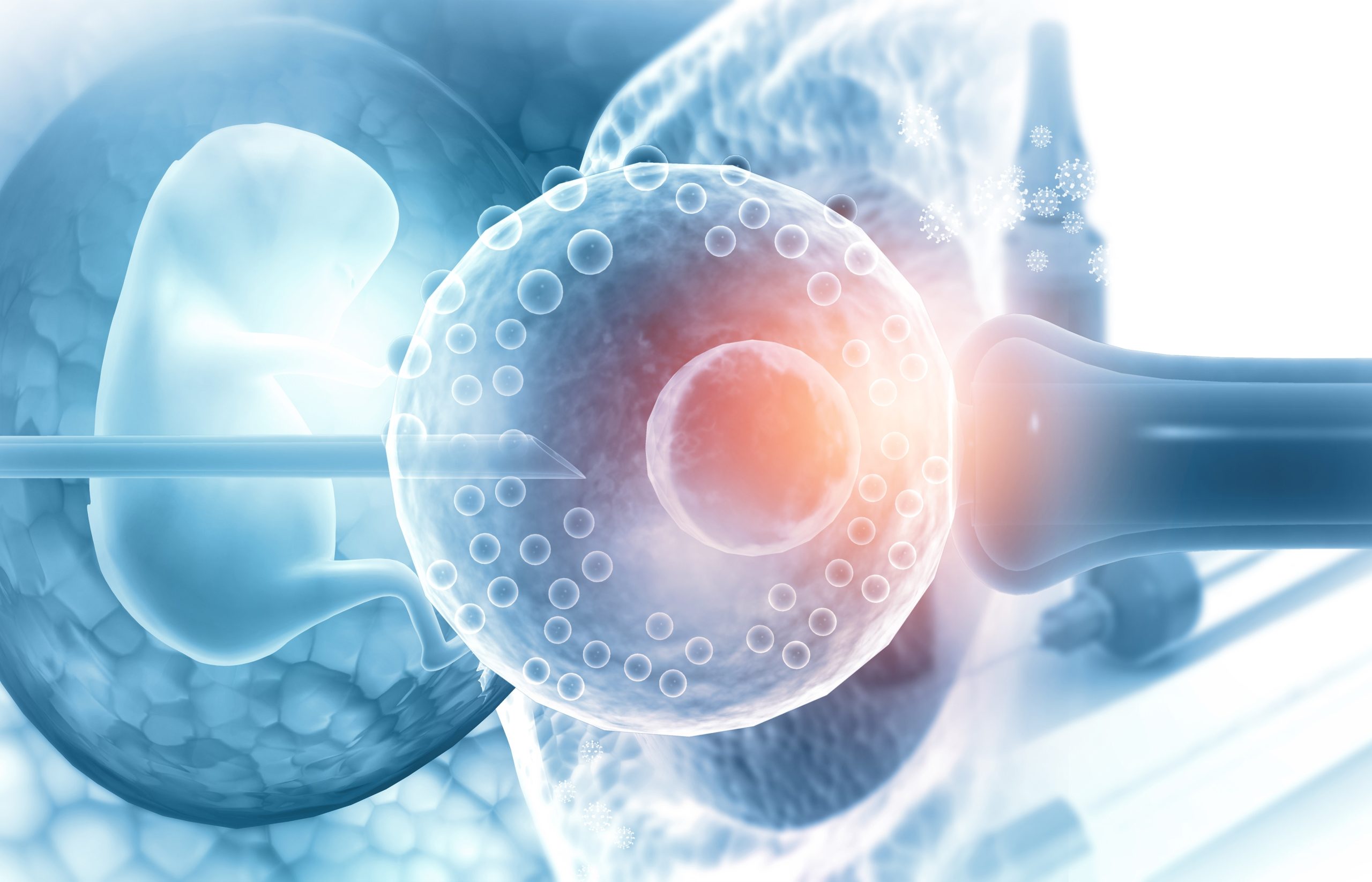¿Existe una relación entre la violencia que vivimos en México y la educación? Me pregunto esto sin pretender que el hombre educado no está expuesto al ejercicio de la violencia o que el simple saber del bien nos exime del riesgo de cometer el mal que, en todas sus formas, siempre es violento, sea que se derrame sangre inocente o que no haya tal derramamiento.
La relación que existe entre la violencia y la educación no supone la anulación de la libertad del individuo, nadie ni nada nos va a eximir de la responsabilidad de nuestras decisiones, somos libres aún en las páginas más oscuras de nuestra historia personal y también de nuestra historia social, con todo lo que conlleva. Las peores guerras (en el supuesto que no existen guerras ‘menos peores’) han nacido y se han dado tanto entre los pueblos más cultos como entre los que tienen un supuesto mayor retraso social y económico.
Lo más interesante del caso está en el hecho que la libertad no se reduce a la simple posibilidad de optar. Es más, si así fuera estaríamos en la paradoja de que en el momento que ejercemos la libertad, al optar por una de las alternativas, se anula pues antes de ejercerla, frente a las alternativas, es nula, sólo es una libertad en potencia.
Hay una irreductible relación entre libertad y bien, así como la hay entre violencia y mal, en cuanto el bien coincide con una experiencia de satisfacción que apela a la decisión de la persona que la involucra por completo, en sus energías físicas, intelectuales y su voluntad, tendiendo hacia este bien. Es posible describir la libertad como una tensión al bien en toda decisión que se tome. Se requiere conocer este bien y se requiere también de la educación para preferirlo.
Las noticias de violencia que nos alcanzan, las de nuestro país como las del mundo, nos hablan de una violencia que parece no tener límites, frente a la cual el ejercicio de la vigilancia policiaca o del ejército resulta inadecuada, desproporcionada. La última que hemos escuchado es de unos chicos de Ciudad Juárez, poco más que niños que, jugando al secuestro, asesinan a un niño de 6 años, lo sepultan boca abajo y le ponen encima un animal muerto.
Ninguna expresión del mal es una novedad. Si vamos hacia atrás en los anales de la historia encontraremos lo mismo y lo peor, pero también es cierto que el mal y el bien, cuando nos tocan directa o indirectamente, siempre son nuevos, sorpresivos y vuelven a suscitar la pregunta del porqué; del significado y de la causa.
¿Qué alternativa se tiene para estos sucesos? ¿Más control?
Es necesario que el camino tenga que ser distinto, como se dice en un leguaje técnico: es necesario pasar de un locus de control externo a un locus de control interno. La gendarmería es necesaria sólo para permitir el respeto de lo mínimos necesarios para convivencia pero no hay ni legislación ni policía que pueda suplantar la iniciativa de la persona en su tensión hacia el bien, propio y del otro.
Decía Eliot que “mil policías que dirigen el tráfico no saben decir ni de dónde vienes ni a donde vas”, para descubrirlo es necesario el riesgo de la propia iniciativa y es precisamente aquí en donde entra la educación, pues ella nos da pistas para entender por dónde encaminarnos.
Partamos de la experiencia de la víctima. Uno de los aspectos que sorprenden de la violencia –trátese del maltrato que se puede recibir en una oficina de parte del empleado de la ventanilla o de sufrir un asalto o que entren tu casa para llevarse lo tuyo–, es que para aquél que la sufre resulta claro que para quien le asalta y roba yo no existo, en el sentido de que no le intereso; de mí sólo es interesante una parte, un aspecto parcial, soy un conjunto vacío de algo, pero lo que pienso, siento, mi futuro, mi identidad, resultan ser aspectos totalmente censurados en la mente y a los ojos del asaltante.
Éste un primer aspecto de la violencia que me parece importante subrayar: en la violencia que observamos, lo que hay es la desaparición del otro.
Los estudiantes de Ayotzinapan, los miles de desaparecidos, las personas que son objeto de trata, desaparecen múltiples veces: desaparecen a los ojos de sus victimarios antes de ser secuestrados y desaparecen una segunda vez cuando se vuelven estadísticas, una tercera cuando son instrumentos para las contiendas del poder y finalmente cuando entran en el limbo del olvido.
Hay un segundo aspecto, más trágico: en un sistema que reduce la respuesta a la violencia al recrudecimiento de las penas y a la hipertrofia del sistema policial, el reclamo de justicia corre el grave riesgo de que se interprete como una vendetta, el mal de los males. Es el mal que nos vuelve malos. Nuevamente el otro, en este caso el victimario, deja de ser otro, se reduce a un aspecto de su ser, a su culpa, al daño que tiene que reparar, en un sistema carcelario no retentivo, no reabilitativo que impulsa la cadena de la violencia.
Si el acto de amor se despliega como afirmación definitiva del otro (“tú no morirás jamás”, “no desaparecerás para siempre”) el acto violento es más radical sobre la no existencia del otro (“tú no eres”).
En todos los casos hay una ignorancia de lo humano, hay una pobreza inclusive lingüística que impide reconocer en el otro el conjunto de emociones que me hacen hacer experiencia de mí mismo, por que yo mismo no conozco las palabras y las facetas que la tradición literaria ha descrito y dramatizado. Esta falta de reconocimiento del propio yo es la causa de la imposibilidad del reconocimiento del yo del otro.
Quien jamás se ha topado con la ira de Aquiles, o con la amistad entre él y Patroclo, con el amor de Paris por Helena, se enojará y tendrá afectos pero no “sabrá” de su propia ira y de sus propios amores.
“Saber” es el quehacer de la educación, saber es sapere, conocer el sabor. Si solamente siento los afectos pero no sé de ellos mi experiencia es reducida, es más, no existe porque está limitada a pura reactividad donde la alteridad de lo que se me presenta desvanece absorbida al interior de la indiferencia, de la no diferenciación.
La gran tarea de la educación consiste precisamente en esta salida al mundo, al lugar del “no yo” donde la realidad existe como distinta de mí y requiere de un esfuerzo para ser alcanzada. La didáctica de hoy resulta en un empeño por acercar la realidad al estudiante en lugar de sostener el esfuerzo para que el estudiante se acerque a la realidad. La consecuencia de este proceso es que el joven deja de ser estudiante (studium, significa esfuerzo, trabajo) y es solamente entrenado en una asignatura para contestar unos reactivos que lo ubicarán en un ranking. No niego el valor de las evaluaciones cuando están bien aplicadas, sólo pienso que no dejan de representar un mínimo y no el objeto de la educación.
Repito: educar es ir al encuentro, salir al mundo, encontrarme con lo que es otro, aquello que en el lenguaje científico se define como el “dato”. El dato es el inicio de la aventura del conocimiento por que es irreductible a la definición de sí, necesaria por cierto, ya que a su vez es como si dijera “más allá”, en efecto, “dato” es pasado participio de “dar”, una forma verbal pasiva que presupone algo o alguien que dé.
El dato es el primer lugar del reconocimiento del mundo, la realidad es “otra cosa”, y en este sentido la educación es el lugar de la no violencia por antonomasia. Permite pasar de la no diferenciación en la que no se distingue entre yo y no yo, y en la que en el delirio de omnipotencia el otro es percibido oníricamente como simple extensión del ello, al reconocimiento de la irreductible alteridad y de su aceptación.
Esta distancia que el estudio se propone colmar con el esfuerzo y el compromiso es, ahora sí, el lugar de la experiencia de sí en la conquista de un bien arduo, tanto por el “ardor” que esto demanda como por que en el final del itinerario sucede el encuentro con el otro: el autor, el descubridor, el héroe o el villano. Todos ellos con sus límites y cualidades.
Para cumplir este itinerario es necesario que se encuentre a alguien que oriente e indique, es decir, es necesario que el joven haga la misma experiencia de que “en la selva oscura” encuentre un Virgilio, pues “el camino recto se había extraviado”.
El camino, lento porque no hay atajos, y arduo, por ser totalmente humano, hacia la superación de una violencia imponente, pasa a través de un cambio radical en la forma de entender la educación, los sujetos de la misma. Es más, probablemente en la raíz de esta situación está una cierta manera de entender el acto educativo, que lo hace un acto sin autoridad, es decir, sin la capacidad de hacer crecer. Es así que se corre el riesgo de formar una generación de infantes incapaces de diferenciar entre el yo y el otro, que se sostienen sólo por que viven un universo adulterado por las distintas drogas en el que el mundo se desvanece adulterado.
Necesitamos maestros que, habiéndolo hecho en primera persona, indiquen el camino hacia el mundo y hacia el otro.