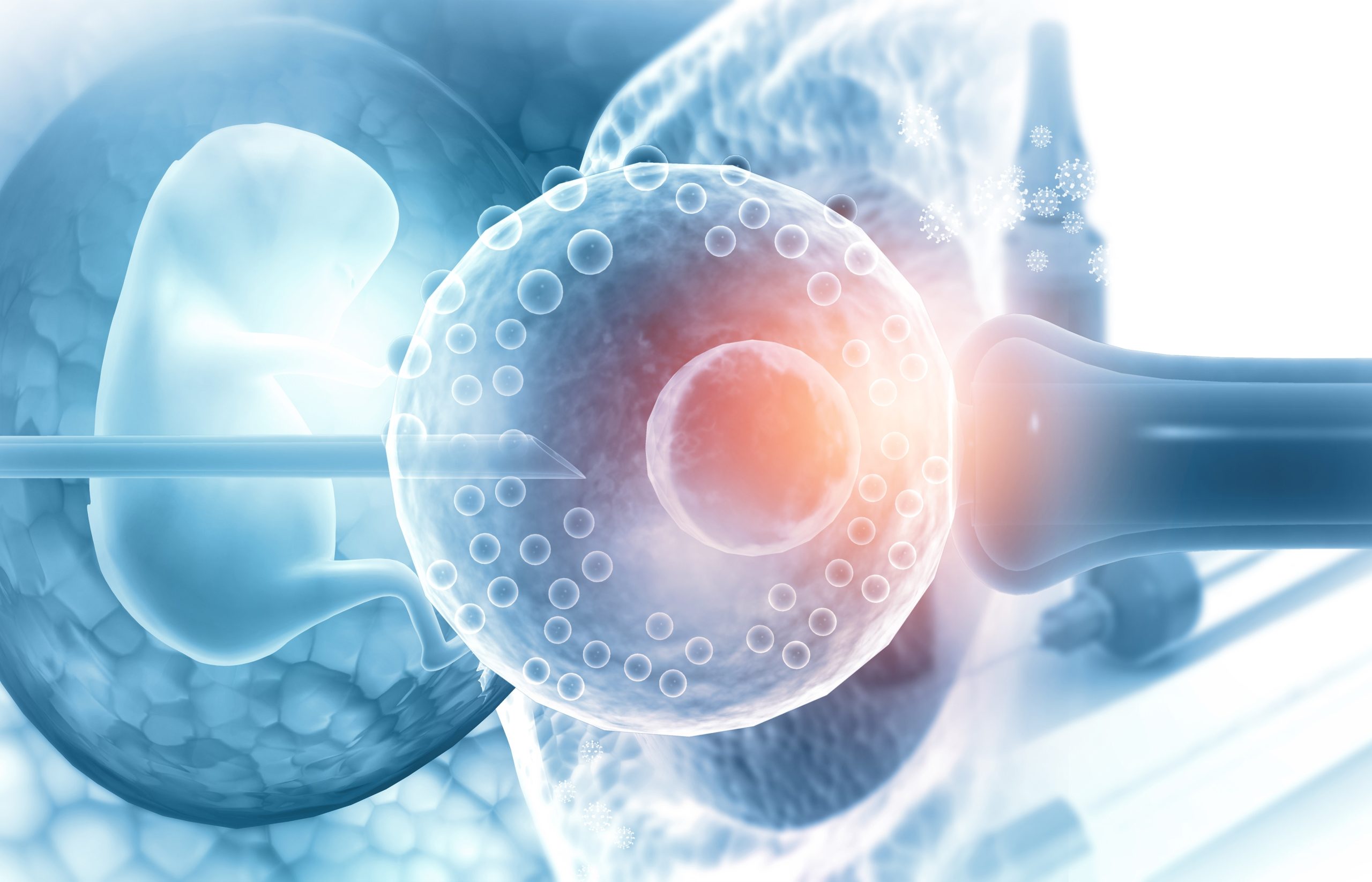No puede haber vida filosófica sin literatura. No me refiero a que el quehacer del filósofo ha de confundirse con el del literato, aunque sin duda es posible decir –muy a pesar de Sócrates– que es difícil pensar en una vida filosófica sin un resultado escrito, sin un texto producido por el filósofo en cuestión. Está claro que el filósofo no es necesariamente un artista ni el artista un filósofo. Lo que quiero decir es que, incluso desde la tradición socrática –según la cuál la vida filosófica es concebida como aquella vida que no está sin examen, como aquella vida que constantemente está revisando sus propias creencias, pues sabe que de ellas dependen sus decisiones y que no da igual una decisión que otra– en fin, incluso desde esta tradición, la literatura es absolutamente imprescindible, pues es en ella en donde se refleja de mejor manera la historia de cada uno de los hombres.
La literatura otorga a quien se encuentra con ella una plétora de posibilidades que antes no existían para quien se acerca a ella. El encuentro de un hombre con una gran obra literaria no es simplemente el registro de los datos y de la historia que se cuenta en la memoria de esa persona. No es un divertimento cualquiera o una manera de matar el tiempo, si éste es digno de muerte para algún asesino. Lo que la obra literaria produce en el lector no es únicamente el acrecentamiento de la cultura, un aumento en el vocabulario y un registro más del que poder hablar en una charla literaria hondeando una copa de vino en la mano. Lo que ocurre, si la obra es buena y el lector avezado, es la creación de un nuevo mundo.
Me explico. Cada encuentro entre dos personas es un acontecimiento de proporciones prácticamente inconmensurables. Cuando dos personas se encuentran –pongamos atención al fenómeno–, asistimos al surgimiento de la posibilidad de que ocurran en mi vida otros encuentros y otros acontecimientos que no puedo prever. Mi mundo se multiplica infinitamente cuando conozco a una persona, o cuando me encuentro con ella una vez más. Este hecho que tendemos a ocultar es, bien mirado, la afirmación de que nunca puedo planear mi vida por entero. Si mi vida, en su rutina diaria, es más o menos predecible, cuando conozco a una nueva persona entonces la previsibilidad se elimina por completo: puede dañarme, puedo odiarla, puedo enamorarme, puede morir en mi presencia o puede darme el consuelo que yo ni siquiera sabía que estaba buscando. Si cada otro es un mundo entero, con una historia inmensa que carga siempre a su espalda, una interioridad abismática e infinita, entonces yo soy completamente incapaz de prever lo que pueda ocurrir en ese encuentro. Estoy, por decirlo de alguna manera, a expensas de lo que venga, pues no puedo prever nada.
De un modo análogo, aunque en mucho menor medida, el encuentro con una obra literaria es un acontecimiento de la misma estirpe. La literatura me da la posibilidad de encontrarme con otros sujetos y de imaginarme mundos que por mí mismo quizás hubiera sido incapaz de imaginar. La literatura me ayuda a nombrar mis emociones, a reconocerlas en el espejo del relato y, en esa misma medida, me ayuda a conocer un poco más aquella persona que soy o que podría llegar a ser si de alguna manera me lo puedo representar. La literatura abre mundo no ya solamente por plantearme realidades y posibilidad inimaginadas por mí sino porque también me permite nombrar eso que está ahí afuera. La literatura de los libros es, en ese sentido, la traducción en la palabra escrita y encuadernada de lo que Husserl llamó Lebenswelt: mundo de la vida.
Acercarme al mundo de San Petesburgo en el siglo XIX a través de Raskolnikov, a la Grecia antigua en la mirada de Antígona o al Paris maravilloso en el que Hemingway conoció a Gertrude Stein no solamente me entretiene sino que me abre nuevos “mundos de la vida”, distintos del mío y que me permiten juzgar mejor mi presente, al compararlo con realidades diferentes. O incluso, la mayor sorpresa puede venir cuando miramos que el ser humano vive de las mismas pasiones y los mismos amores y traiciones desde la Hélade antigua y la Italia de Dante hasta el París de Duras y la Comala mexicana de Rulfo.
Pondré un ejemplo. Cuando Miguel Hernández nos dice, en uno de sus poemas más maravillosos:
Como el toro, he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto.
ya desde el primer momento nos traslada a un mundo ibérico, a la ancha Castilla en la que el toro es una figura central, una figura de muerte y una figura de lucha y de pelea. Es un animal enorme, una bestia pesada, valiente y fuerte, como quizás se sentiría cada hombre luchando por su España en la Guerra civil, pero que al mismo tiempo se da cuenta que no hay nada que hacer en contra de la herida más abierta que marca a los seres humanos desde el momento de nacer: nuestra existencia es finita. En el poema el nacimiento se apareja al luto, como si cada instante de nuestra vida fuera un acercamiento más a nuestra muerte y todo fuera no más que, como dice san Agustín, una vida mortal o una muerte vital. No solamente aprendemos, así, la condición mortal de nosotros, sino que la aprendemos a través de los ojos de Hernández, que miran un toro en la embestida y que puede morir, sangrante, heroico, defendiendo su vida. Pero el poeta no termina ahí, lamentando el hecho de su inevitable muerte, sino que su existencia está marcada con un hierro en el costado, precisamente como el toro en la faena o, más aún, si permitimos que la imagen nos lleve a sus fuentes: como el Cristo en el Gólgota, lo que abre la puerta a que ese dolor y ese sufrimiento puedan tener sentido en algún mundo posible. Y no solamente eso, sino que también está marcado por varón en la ingle, con un fruto, como insinuando o más bien explícitamente diciendo que en la sexualidad y en el fruto de los hijos puede un hombre encontrar un halo de esperanza, pero que también esa esperanza estará incluso marcada por el dolor: el amor y la sexualidad son también un dolor porque no hay en ellos nunca la consecución plena del deseo y no termina nunca de verse saciado en plenitud. La marca de la ingle, aunque dolorosa, no es ella un dolor cualquiera sino uno asociado al futuro, a la posibilidad de que en esa herida abierta del deseo surja una grieta de la que un rayo de sol se asome y no cese de iluminar la vida.
Si hemos, quizás, llevado demasiado lejos la hermenéutica de estos versos de Miguel Hernández, no importa, porque hemos ya ejercitado el alma: no ha sido ya la literatura solamente un goce estético, sino el lugar propio en el que puede acontecer el quehacer filosófico. Las palabras me ayudan, pues, a comprender mundo y a nombrar lo íntimo mío.
Por eso podríamos afirmar, desde este punto de vista que la filosofía, si se precia de serlo, no puede mirar de soslayo a la literatura. Tampoco ha de rendirle culto, pues la filosofía pretende lograr el conocimiento de lo trascendental que hay en esa Lebenswelt y no quedarse en su mera narración. Pretende comprender el sentido de lo que ha ocurrido con Raskolnikov en Crimen y castigo y, así, de alguna manera, comprender el sentido de lo que ha ocurrido con la propia vida de quien filosofa.
La filosofía es, por eso, en la más pura tradición de la filosofía helenística, un ejercicio espiritual. Es algo mucho más parecido a lo que querían Platón e Ignacio de Loyola que a lo que hace un biólogo en su laboratorio, un burócrata en su escritorio o incluso un profesor universitario del siglo XXI tomado al azar.