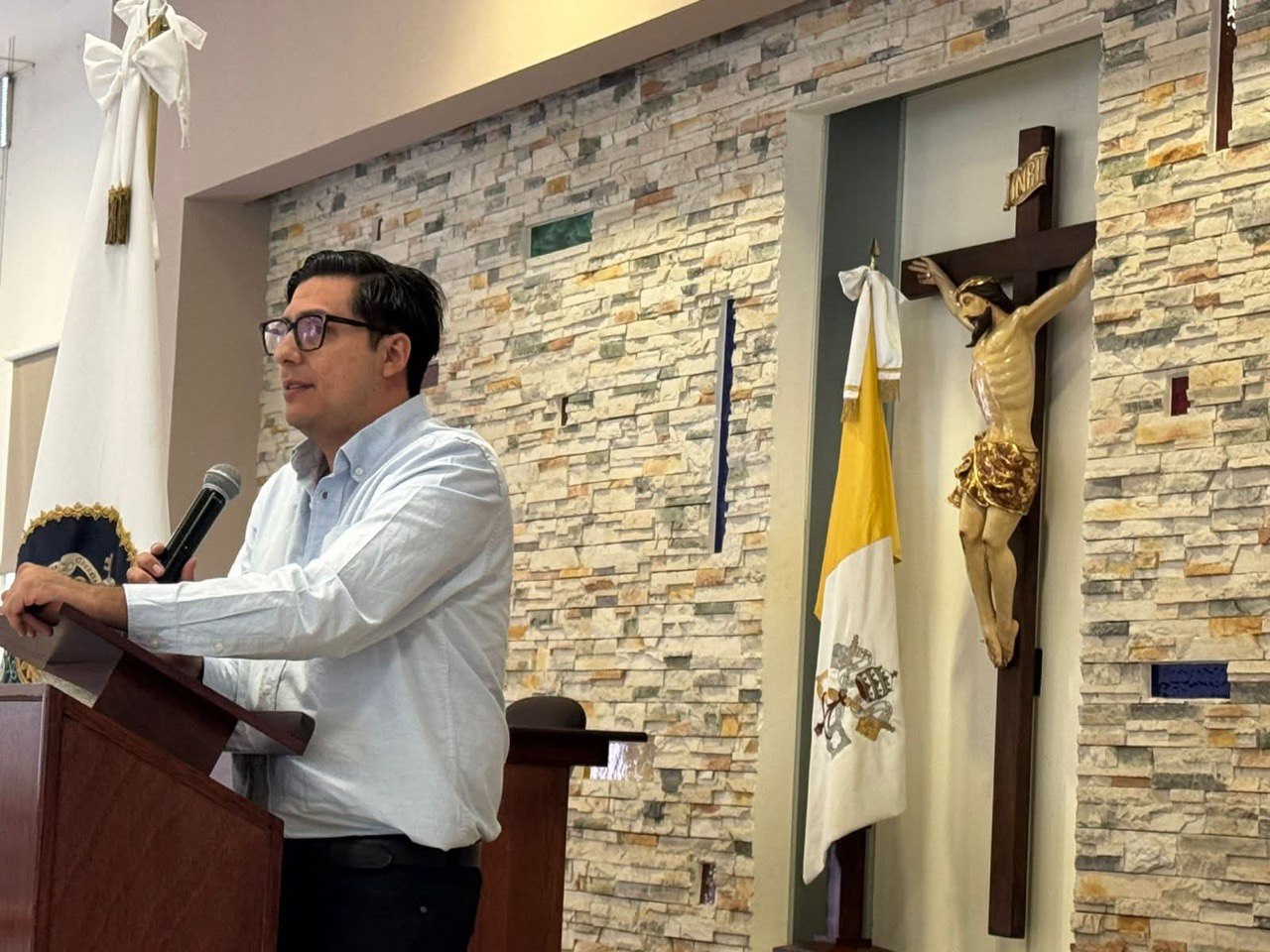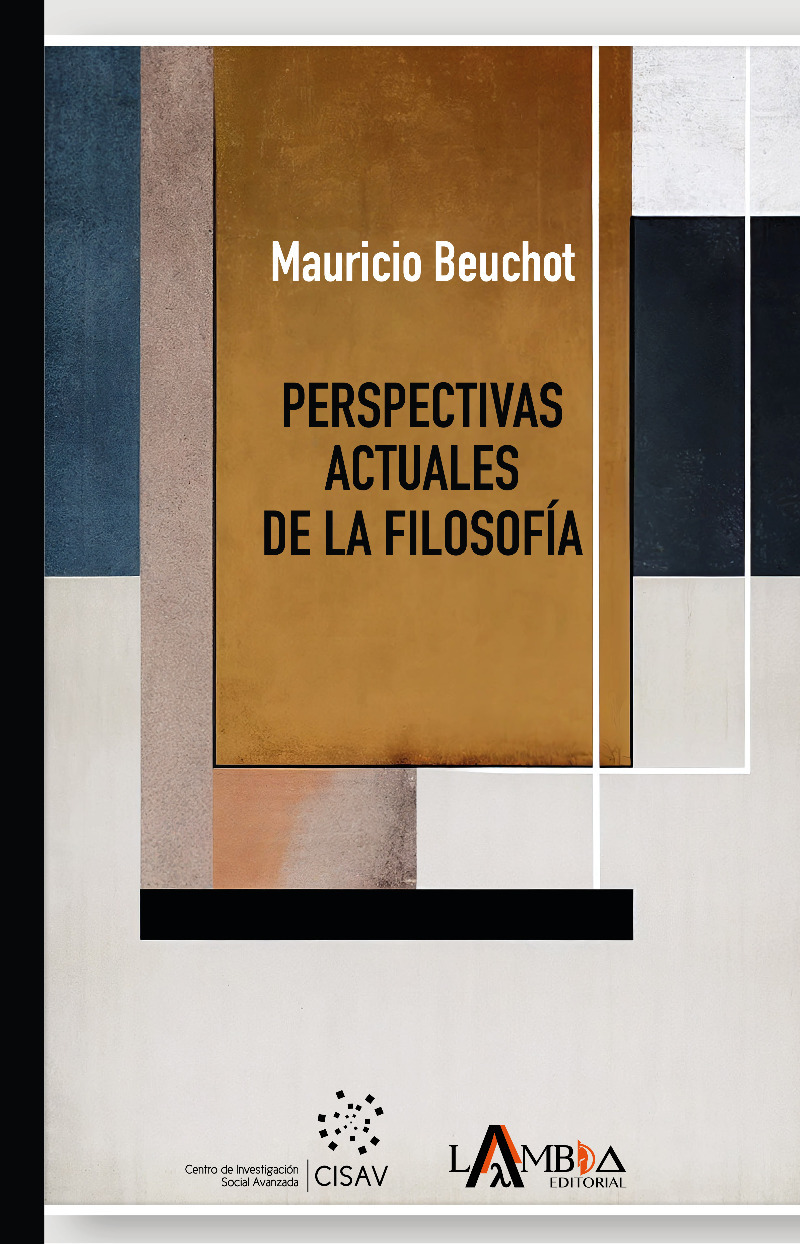Por Giampiero Aquila.
Genéticamente somos hombres o mujeres. Hoy, sin embargo, los factores ambientales y culturales desafían la identidad como nunca antes había sucedido.
Una perspectiva educativa sobre la identidad de género, que para los chicos de hoy es una cuestión delicada, sensible, no evidente, a veces dolorosa o incluso variable en el tiempo.
A partir del 2014 el incremento de las solicitudes de transición de género en la Tavistock Clinic de Londres, que es un referente a nivel británico e internacional, ha sido exponencial (Cass Review, 2024, p. 85). Otro dato relevante es que la mayoría de las solicitudes son de niñas en la primera adolescencia, también esta variación es significativa ya que anteriormente las tendencias indicaban una mayoría de varones (ibid. p 86).
Una perspectiva educativa puede ayudar a aclarar por qué un género definido (ser mujer o varón) no se opone a ninguna dificultad en la definición del mismo en una persona. Además, no se trata tanto de una disforia (según el DSM-5) o una incongruencia (según la OMS), sino más bien en la gran mayoría de los casos, de desafío a la responsabilidad adulta, al igual que todas las demás dificultades del crecimiento.
Miremos más de cerca el significado de disforia, su peso específico lingüístico.
La RAE lo indica como un término médico con la siguiente definición: estado de ánimo de tristeza, ansiedad o irritabilidad y como segunda opción da otra más específicamente psiquiátrica como angustia o malestar persisitenete en una persona causado por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género. ( s.f).
La disforia es entonces el contrario de la euforia, los dos términos se aplican al estado de ánimo inestable investigado por los clínicos como síntoma de malestar físico o psíquico (o ambos). Si la euforia es síntoma de una percepción acentuada de bienestar cuyo origen no está claro, hasta el punto de parecer artificial y sospechoso, la disforia, por el contrario, indica un estado de desánimo, irritación, sensación de derrota y resentimiento personal, cuyo origen, al igual que los estados de euforia, hay que investigar.
La fatiga de vivir, la disforía podemos decir ahora, que se manifiesta en tantos de los síntomas de los jóvenes de la generación Z, se desplaza al cuerpo, y en ello radica el pesar fundamental: el de haber nacido, haber acabado en un cuerpo, que está mal como tal, no por ser de un sexo u otro. La disforia descrita en los manuales psiquiátricos, la desilusión, la incomodidad de sentirse en el cuerpo equivocado, es una variante de la que desde antiguo la medicina indica, una tristeza de vivir, aunque aparezca bajo el disfraz de lo que llamamos «posmoderno».
Muchos estudios recientes y en distintos países (Cass Review, 2024; C. Bachman et al. 2024) están confutando de manera siempre más contundente el supuesto hoy dominante que el género es “fluido”, es decir que masculino y femenino representan solamente los extremos de un arco de posibilidades expresivas todas ellas supuestamente “normales” en cuanto propia de la naturaleza humana que los estereotipos culturales habrían encerrado en el esquema rígido binario masculino/femenino.
El riesgo grande es que abandonemos a las nuevas generaciones ante un importante síntoma de ansiedad afrontándolo sólo con las llamadas terapias afirmativas, que implican el uso de bloqueadores hormonales de la pubertad y hasta de intervenciones quirurgicas irreversibles.
Los datos que se tienen a la mano nos indican que 7 de cada 10 adolescentes solicitan la llamada “de-transición”, es decir volver al sexo que tenían al nacer, dentro de los primeros 5 años de la interveción de transición de género (C. Bachman, 2024 p. 371).
La identidad (decir yo) y el género (masculinidad y feminidad) nunca están disociados, porque si existimos, sólo existimos en la forma de un determinado género (gender self). Antes que ser mexicano o finlandés, alto o bajo, guapo o feo, iracundo o apacible, somos mujeres o varones desde el mismo instante de la concepción.
Aunque la diferenciación sexual somática de los tejidos inicia días después del encuentro de los gametos, la programación genética que impulsa la producción de testosterona “masculinizante” ya está en la “codificación genética” de la persona en formación.
Genéticamente sólo somos hombre o mujer, y sólo en los primeros 40 días de gestación somos anatómicamente neutros. A continuación, en los 9 meses de gestación, una determinada configuración cromosómica activa la correspondiente secreción hormonal, que en casi todos los casos confirma y desarrolla la genética, de modo que al nacer anatómica y fisiológicamente somos varones o hembras.
Es decir, el género no es sólo una parte del yo, como son los respectivos órganos anatómicos, sino que es el yo, una identidad a la que las circunstancias históricas, comunitarias, sociales y culturales añaden las expectativas de comportamiento masculino o femenino, codificando el género también en un sentido social y cultural (rol de género).
El aspecto relevante es que la identidad de género no es un dato, sino un proceso que sigue las etapas del desarrollo biológico, psicoafectivo y social en un proceso que Margaret Mahler describió de manera muy apropiada con la expresión “proceso de separación-individuación”: a las primeras etapas de autismo normal y de simbiosis normal con la madre, sucede la etapa que nuestra autora indica con el binomio separación-individuación: esta fase se encuentra dividida en 4 subfases: diferenciación, práctica, reacercamiento o aproximación, consolidación y constancia del objeto emocional (M. Mahler et al. The psicologial, p. 41 y ss.)
Entre los 2 y 3 años el niño se el percibirse como un individuo y es capaz de saber que su madre existe, y regresará cuando no esté presente (constancia del objeto emocional). Este proceso es muy importante, ya que si una persona distingue adecuadamente cuáles son sus límites, tiene una identidad propia y es capaz de saber que aunque las personas no estén presentes aun así tiene su afecto, podrá establecer relaciones interpersonales sanas.
Cada paso del proceso de definición de la identidad no tiene la misma profundidad y peso, sino un peso progresivamente decreciente: el componente biológico tiene mayor fuerza, seguido del componente psíquico, que sigue siendo extremadamente incisivo, sobre el que con menor fuerza interviene el componente cultural. Ser hombre o mujer es, pues, el resultado final de un proceso que, a partir de un componente biológico más decisivo, influye en un componente psíquico también incisivo, reforzado o no por un componente cultural.
El resultado depende de la experiencia vivida: cada niño tiene su propia biografía relacional y, por tanto, la definición de género, que es el resultado, no es estrictamente clasificable. En cualquier caso, es un resultado que no es plenamente masculino ni plenamente femenino, determinado no por la voluntad del individuo, sino por su biografía en un momento de crecimiento en el que todavía depende totalmente de los adultos, de sus decisiones y de sus estilos de vida. Es un resultado incongruente sólo con respecto a la configuración genética, pero extremadamente congruente con respecto a la biografía relacional, como puede observarse en la escuela desde el periodo preescolar.
Hoy en día, la mezcla cultural y la penetración invasiva de las tecnologías puede provocar un aislamiento y desarraigo que no facilitan el proceso de identidad, este proceso requiere de la presencia física para aprender a “sintonizar” el propio yo con el de los demás (J. Haidt. The Anxious, 2024, epùb. Loc. 784). Las comunidades ya no existen, por lo que las relaciones disfuncionales van seguidas casi necesariamente de un proceso de identidad problemático. La maduración de la identidad también se ve lastrada por el velo de un pensamiento ideológico que no favorece su proceso natural (funcional o no), como ha puesto de relieve recientemente el Informe Cass (Cass Review 2024). Por último, quienes no se definen dentro del binario ya no necesitan esconderse.
Así pues, hoy más que ayer, una cosa es la biología (genética, hormonal, anatómica y fisiológica) y otra la experiencia (afectiva, social, cultural). En la naturaleza hay machos y hembras, mientras que en la experiencia humana el dato biológico se confirma o no en los pasajes de maduración de la identidad en los primeros cinco años de vida aproximadamente, y luego se orienta y consolida definitivamente desde la pubertad hasta la adolescencia. Quién es varón o mujer en un sentido biológicamente binario no es mejor que otros, sino que ha sido más afortunado que otros; por el contrario, una experiencia relacional disfuncional, que tiende a estructurar los géneros con mayores y menores componentes de masculinidad y feminidad, va en busca de una definición sobre una base afectiva, social y cultural, y es precisamente en el espacio de esta búsqueda donde acaba la ideología de género, frente a la cual no suele haber alternativas de acompañamiento en el campo.
Diferentes son, por otro lado, tanto el pensamiento ideológico que absolutiza el componente cultural, relegando la identidad de género a la autodeterminación individual, así como una verdad-abstracta consistente en categorías de pensamiento (masculino y femenino) en las que el género se reduce únicamente al componente biológico.
Como en todo lo que concierne a la persona, lo decisivo es la capacidad educativa de los adultos: no basta con una espera pasiva, sino que se necesita compromiso de adultos que garanticen las condiciones del proceso de identidad sobre todo en los tres primeros años de vida y luego hasta la adolescencia.
Bibliografía
Bachmann CJ, Golub Y, Holstiege J, Hoffmann F. (2024). “Gender identity disorders among young people in Germany: prevalence and trends, 2013–2022. An analysis of nationwide routine insurance data.” Dtsch Arztebl Int. Pp. 121: 370–1. DOI: 10.3238/arztebl.m2024.0098
Cass Review- (2024). Independent review of gender identity services for children and young people: Final report. https://cass.independent-review.uk/home/publications/final-report/
Haidt J. (2024). The Anxious generation. How the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental health. Penguin Press, New York.
Mahler M., Pine F., Bergman A. (1975). Psychological Birth of the human infant. Symbiosis and Individuation. Karnac, London, New York.