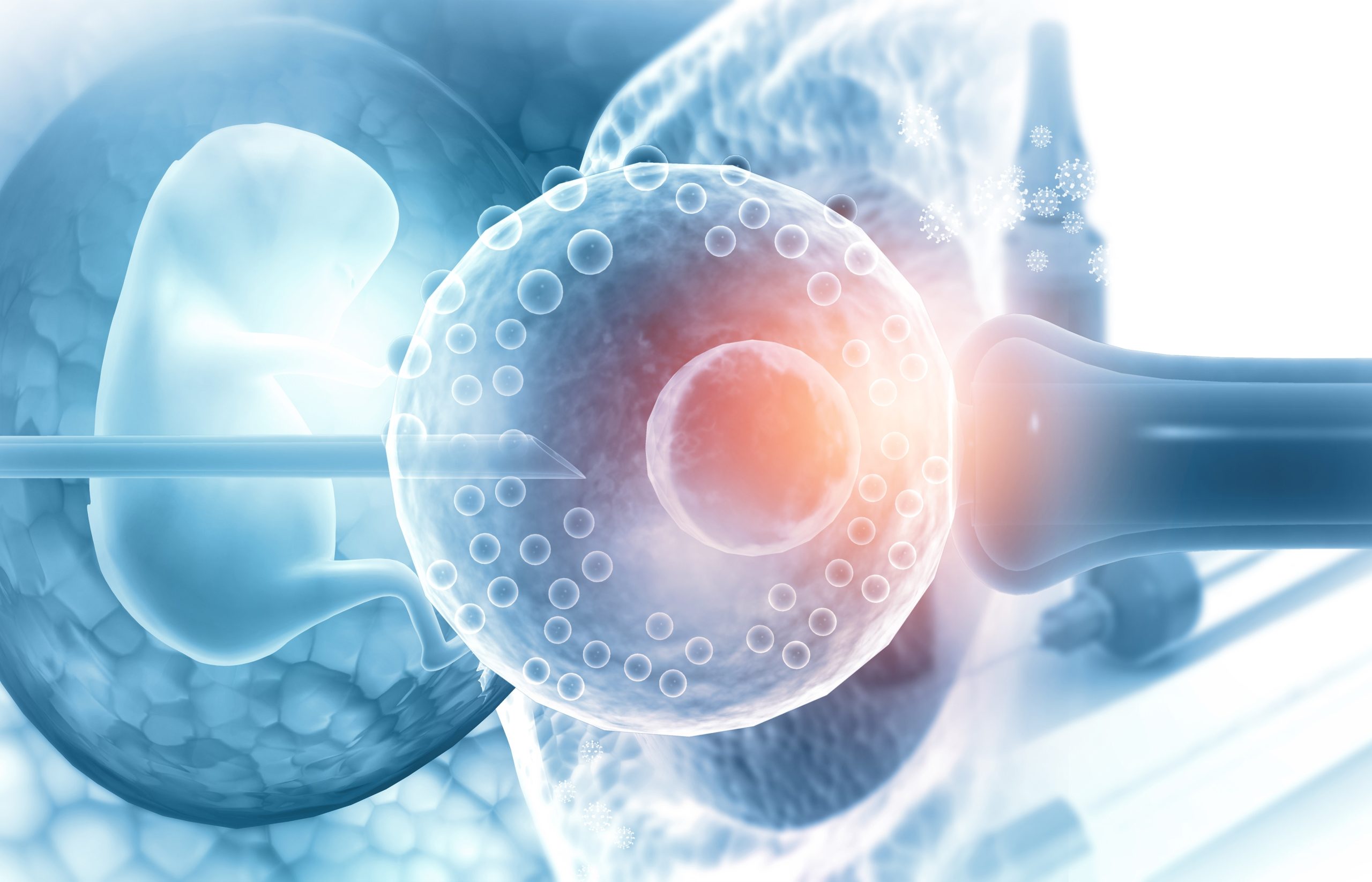La violencia es inherente al mundo. O tal vez no. Tal vez no sea que la violencia es una necesidad de la existencia sino que es solamente la desafortunada expresión histórica de cómo los seres humanos nos las hemos visto con el mundo y con los otros. Una desgraciada y lamentable constante.
La literatura canónica de Occidente es la literatura de las guerras. La Ilíada es la historia de la ira de un hombre y de la guerra que esta ira desató. El poema comienza cuando la guerra ha empezado ya y, al terminar, ésta no ha terminado aún. La Biblia, historia del pueblo judío y de todos los pueblos, narración de un éxodo e historia de la salvación de todo cuando existe, está plagada de acontecimientos sangrientos y escenas que horrorizarían, y horrorizaron, al más perverso de los demonios.
No solamente la literatura o los relatos fundacionales, sino que la historia misma de los seres humanos, nuestra historia pública y privada y de todos los tipos, ha sido una constante lucha por la supervivencia de quien es victimizado por alguien. Marx podría haber tenido algún tipo de razón también en esto. Históricamente, no solamente las mujeres han sido victimizadas hasta tornar blancos nuestros ojos, sino que también los pobres han sido extorsionados por los ricos, los niños por los adultos, los “anormales” por quienes pretenden ser la regla y la expresión de la norma del bien, estigmatizando al grupo que se les revela como diferente. La diferencia ha sido experimentada como una amenaza de la propia identidad, y por ello a lo diferente se le ha intentado atajar con violencia. Quizás sea por eso que la diferencia más radical y más primera, la más obvia, la que es constatable a partir del nacimiento y quizás un poco antes de él, en la memoria, la diferencia sexual, haya sido la diferencia más marcada y más violentada por los siglos de los siglos. Tal vez por eso las mujeres lo han padecido todo.
Pero no son sólo la literatura y la historia quienes nos revelan la violencia, sino que la misma experiencia personal del mundo es ya ella misma un drama. La experiencia sensible más primaria, la del tacto, el oído, el gusto, la vista y el olfato, es ya una cierta violencia: lo que no soy yo me penetra y me afecta. Además vivo con hambre y no hay comida a la mano. Con frío y no hay abrigo fácil. Tengo necesidades que duelen. Mi vida es esencialmente trabajo y esfuerzo por cuidarme de lo que me afecta.
Comenzamos a ser en la negatividad. Lo primero en la vida es, quizás, un pathos, que me dice que el mundo no soy y yo y que tendré que vérmelas toda la vida con la diferencia. Nacemos violentamente, con el puño cerrado, a grito y llanto pelado, intuyendo –mejor que cualquier lucidez adulta– que hemos sido, desde el nacimiento, convocados a la batalla, al encuentro con lo diferente, a sobrevivir. Yo quiero ser y no puedo, me encuentro siempre con mis inmensas finitudes. Nazco ya habiendo comenzado a morir.
Por esa razón es que tal vez no hay pregunta más filosófica o más importante que la que inquiere por aquella diferencia, por aquella violencia, la que no acepta que esa negatividad se identifique con el sentido último, y que se plantea la posibilidad de una salvación total. ¿Se puede, acaso, vivir así? Es verdad, asumámoslo de una vez, que vivimos en medio de la violencia, pero también es verdad, asumámoslo con la misma radicalidad, que no queremos padecer violencia nunca más. Si bien históricamente la violencia de género, la lucha de clases, el dominio por el lenguaje, la exclusión de los locos, el norte sobre el sur, han sido algunas formas históricas bajo las cuales esta violencia toma forma, debemos notar que el problema central no se agota en ninguna de estas formas, sino en la posibilidad de pensar en una forma no violenta de entrar en relación con las cosas y con los otros. ¿Es posible vivir la diferencia no como una amenaza sino como una gloria, como una manifestación del bien, como un acontecimiento de lo que salva? En última instancia, ¿es posible, a pesar de toda esta tremenda violencia, vivir con una esperanza absoluta y desaforada?
Es una obligación ineludible preguntarnos qué es la diferencia para nosotros. ¿Cómo es que cada singular persona asume en su existencia aquello que es diferente? Si permanecemos toda la vida anclados en lo mismo, en lo que ya hay, en lo conocido, en lo familiar, no solamente perdemos grandes aventuras, sino que corremos el gravísimo riesgo de pensar que vivimos bien y estar más bien echándolo todo por la borda. El agua de la tina con el niño dentro. Y no solamente desperdiciando nuestra propia vida, sino que corremos el aún más grave riesgo de vivir dañando e introduciendo más violencia en el mundo y en las vidas singularísimas de los otros.
Si se nace a la vida con los puños, tampoco podemos dar la espalda al deseo de paz absoluta, al deseo de bien perfecto, de tranquilidad y sosiego. No parece, pues, que vayamos de la vida a la muerte sino que la existencia podría plantearse, desde este punto de vista, como el camino que va de la muerte a la vida. ¿En qué consiste ese bien perfecto? ¿Cómo ha de ser una vida sin golpes, sin violencia? ¿Es posible el permanente beso y el abrazo sin fisuras? ¿Cómo será una vida sin daños y sin abusos? ¿Es que, acaso, debo aprender a aceptar lo otro como mi propia salvación? Aún cuando el bien perfecto, aún cuando tal cima se nos muestre difícil, lejanísima o como solamente posible fuera del mundo, no podemos claudicar nunca en la lucha por el camino al cielo. Y debemos tener en cuenta que siempre cabe la posibilidad de que este camino no provenga de lo que yo ya soy sino de aquello que es diferente.