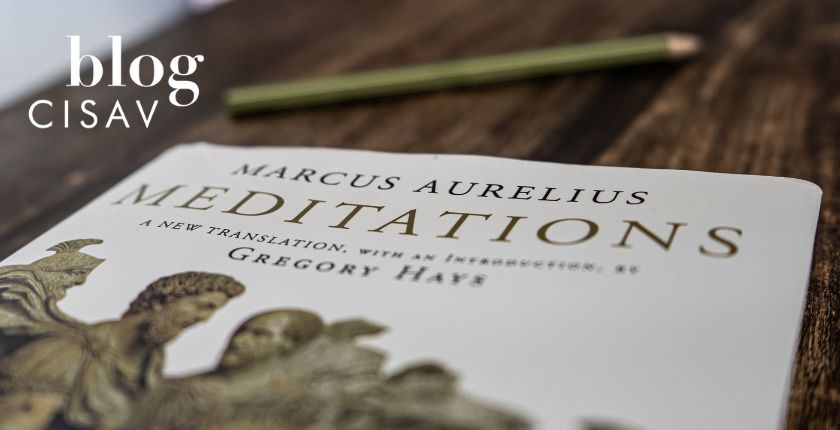Juan Carlos Moreno Romo|
Nos invita, el Centro de Investigación Social Avanzada, a conversar en torno a las reacciones que los “filósofos de moda” han tenido ante esta tan pasmosa realidad —no sé, por cierto, qué tan parecida a como nos la pintan— de la por otro lado realmente insoslayable “pandemia” del “covid-19” —y de su “gestión global”, sobre todo.
Y es que entre nosotros y la “cosa misma”, o el “evento” que habría que analizar, como seguramente diría aquí ese tempranísimo “fenomenólogo” nuestro que fue don José Ortega y Gasset, se tiende, o se extiende, o nos cierra por doquiera el paso una muy espesa pantalla en la que los discursos —los artículos, los videos, las entrevistas…— de esos que entre que son y no nuestros colegas, o nuestros pares, no conforman ciertamente, o no “urden” la parte menos importante o decisiva.
Los más de los “productos intelectuales” que nuestro tiempo nos ofrece, sostengo por ahí, en un trabajo que normalmente ya debería estar publicado en la UPB, hacen entre nosotros, los consumidores de esos productos, la función del ídolo que, como explica muy bien Jean-Luc Marion, como el espejo a Narciso, atrapa, y transforma en su cautiva a nuestra pobre mirada. La verdadera función del trabajo filosófico, en cambio, es más bien icónica: el discurso filosófico —o el análisis más bien, diría Sócrates, o la duda cartesiana— está allí para ayudarnos por lo menos a rasgar el velo que nos separa o nos aparta de lo real.
Como en ese trabajo que les digo (“Entre el ídolo y el ícono. O sobre el buen uso de la filosofía francesa contemporánea”) ya di algunos ejemplos de “ídolos filosóficos”, y como en realidad son bastante fáciles de identificar, tan pronto preguntamos si nos abren, o si nos cierran el camino a la verdad, en los escasos minutos de los que dispongo ahora querría concentrarme más bien en algunos de los trabajos, creo que bastante icónicos, que algunos de los filósofos que suelo leer han producido en estos tan tremendos, y tan desafiantes momentos.
Los de mi querido amigo Jean-Luc Nancy, por ejemplo, quien hace apenas unos días, en la videoconferencia que clausuró, en TV UNAM, el Festival Aleph 2020, titulada “Lo útil y lo inútil”, empieza por situarse —al filo, más o menos, de lo que aquí les digo— ante ese “interesante fenómeno” que para él deviene la asaz recurrente “espera de una salida de la crisis mediante el pensamiento”.
Eso —comenta— no tiene nada de nuevo, pero se vuelve [incluso] divertido en una situación en la que es muy claramente —dice— un conjunto de medidas técnicas y prácticas lo que resolverá el problema.
Nos encontramos, sugiere Nancy, ante un muy curioso quid pro quo pues, en suopinión (por lo pronto harto más socrática, digamos, que cartesiana), “la filosofía no ha sido nunca un arte de la sabiduría”. Para salir de la crisis, pareciera que nos dice esto el gran deconstructor francés, a quienes hay que recurrir es a los “expertos” y, harto sorprendentemente, también —por lo de esas medidas “prácticas” que se vienen a sumar a las “técnicas”, y porque todas las prácticas “no esenciales” están prohibidas, en tanto dura el duro “estado de emergencia”—, nada menos que a los “políticos”.
Como para preguntarse, cher Jean-Luc —retomando algo de lo que abordamos, hace un par de años ya, en el libro Occidentes del sentido / Sentidos de Occidente—, si, ante el agitado oleaje del miedo y de las estadísticas mortuorias, esos pobres mequetrefes a los que el Final de la Historia había reducido ya, a casi todos, precisamente al rol de meros técnicos o administradores, de repente hubiesen recuperado de verdad —todos ellos y no sólo un Vladimir Putin o un Donald Trump— la talla de esos bravos capitanes que, en la cresta, si no de la gigantesca ola sí al menos de la curva esa de las gráficas que hace un par de meses, ¿se acuerdan?, nos decían que la querían aplanar, y que por eso nos encerraban, o nos invitaban a encerrarnos, como si los “señores presidentes” de verdad llevasen el navío —o los navíos del mundo, pues hasta nuevo aviso siguen siendo varios y hasta, según dicen, “soberanos”—, a la por lo pronto todavía bastante brumosa mar de la empero ya famosa, y hasta un tanto cuanto mántrica “nueva normalidad”.
Jorge Volpi, por cierto —el Coordinador de Difusión Cultural UNAM—, quien al final de la videoconferencia le hace a Nancy algunas preguntas de cortesía, le pide justamente su opinión sobre lo que en México, dice él, llamamos “nueva normalidad”. A lo que Nancy responde con una muy sencilla, y a la vez muy pertinente pregunta:
—“Si es ‘normalidad’, ¿entonces cómo es eso de que tiene que ser ‘nueva’?”
El “novelista mainstream” sonríe, entonces, y aclara o subraya que es el gobierno mexicano el que ha introducido esa expresión. Y es francamente muy curioso, ¿no les parece a ustedes?, que ese intelectual mediático mexicano no sepa, a estas alturas, que eso de la “nueva normalidad” es más bien un santo y seña, o un pasword “global”, como tantas otras cosas harto acríticamente adoptado, o acatado no sólo por nuestros gobiernos sino en general por todas nuestras “élites nacionales”. A esto se le llama, acotaría Henry Kissinger, el “orden internacional westfaliano”, pero ese es otro tema.
Volviendo a Nancy —de cuya complejidad u obscuridad, y de cuya maestría retórica también habría mucho que decir, en otro momento—, en esa pregunta suya tan simple hay ya un guiño, creo yo, de lo que en una situación tan confusa como la que estamos viviendo nos toca hacer a los filósofos, estemos o no estemos de moda, y seamos sabios o no (y precisamente en la medida en la que no seamos cómplices, u obreros, digamos, del espesor de la pantalla —o de su idolatría).
La filosofía, dice pues Nancy a la entrada de su videoconferencia de hace cinco días en TV UNAM, no es la sabiduría:
Pero la filosofía es en primer lugar el reconocimiento de que lo real escapa a toda captura —o más exactamente es el reconocimiento del hecho de que no puede haber ni conocimiento ni reconocimiento de esa escapada— y de que al mismo tiempo es a ella o por ella que estamos verdaderamente destinados, quiero decir constituidos en tanto que seres humanos y animales parlantes.
Mi también muy querido amigo Rémi Brague, para darles otro buen ejemplo de esta misma sencillez (no, claro, la del texto precedente, sino la de la pregunta por el significado de la expresión “nueva normalidad”), en un texto enviado, a finales de abril, a la Académie des Sciences Morales et Politiques de Francia, en “Distantiation sociale” escribe que, desde luego, “todo mundo entiende” lo que esa expresión utilizada por el gobierno francés (y equivalente de nuestra superheroica Susana Distancia) significa:
Apartarse de la boca de nuestros vecinos —explica— que podrían salpicarnos a la cara el indeseable virus del que no se saben portadores. En pocas palabras —nos dice—, volver a nuestro prójimo —prochain: próximo— un poco más lejano.
Lo que se complementa muy bien con una observación que le hace, en esos mismos días, al periodista italiano Giulio Meotti, para Il Foglio si no me equivoco: “una sociedad líquida —subraya— es muy fácil de liquidar”, sobre todo si, al interior de ella misma, de pronto se las tiene que ver con otras sociedades, o con grupos internos a esa misma sociedad “licuada” que, por su parte, han logrado mantenerse “sólidos”.
“Me pregunto —comenta un poco más adelante— si daríamos el ancho ante ese desafío. Si no lográramos licuarlos, a ellos también —sugiere—, ¿no es verdad que pasaríamos pronto del estado líquido al gaseoso?”
No le he preguntado exactamente a qué grupos se refiere, pero su observación, que es válida —o “incorrectamente” válida, si se quiere— para el islam de Francia, o de Europa (o para el catolicismo de los Estados Unidos, si no), lo es también para esas “élites”, o esos grupos de poder que se conforman, muy especialmente en nuestras sociedades de finanzas desregularizadas, y que tras apropiarse del dinero, y de los recursos materiales, y “humanos”, acaban por apoderarse, secuestrándola precisamente en sus cada vez más omnipresentes pantallas, de la propia “realidad”, o por lo menos de su imagen (de la weltanschauung aquella, tan famosa desde los tiempos de Hitler, y de Heidegger).
En un libro que espero poder enviar ya pronto a la editorial, y al que todavía no sé si le dejaré el título con el que lo venía anunciando, o si lo cambiaré a Contra los imperios filosóficos, me ocupo en un momento dado de lo que, desde mi vena cartesiana, denomino el “Genio Maligno Mediático”, y que consiste justamente en esa tan espesa, y tan obscura y confusa pantalla de “información”, de “opinión” y hasta de “consenso” que este tan tremendo “experimento social” de ahora ha venido por lo menos a intensificar, por cierto en proporción directa a nuestro alejamiento, y a nuestra confinamiento a esas tan frías cavernas electrónicas que devienen, hechizados, hasta los otrora cálidos hogares.
Exceptuando empero, entre muchísimos otros —quiera Dios—, el de mi también muy querido y admirado amigo Miguel García-Baró.
De pronto —escribe éste a finales de marzo— todos tenemos tiempo, cuando creíamos averiguado que esa mercancía se había vendido toda hace mucho —con nosotros dentro— y, en consecuencia, nuestras vidas andaban alienadas (a veces —subraya—, alienadas en hermosos y constructivos trabajos, que habrían sido infinitamente más hermosos y constructivos si no nos hubieran exigido cada minuto y cada aliento).
Tenía tiempo, Miguel García-Baró, en su confinamiento madrileño, incluso para asomarse a la ventana, desde donde asistía a la irrupción de ese mismo espectro que otros hemos encontrado en otras partes.
Era palpable —escribe— que el miedo al dolor, a la soledad y a la muerte corría como una infección, mucho más deprisa que el virus desconocido, mutante, pegajoso, que espera dos semanas quieto en tu sangre hasta empezar a ahogarte, a destruirte.
¿Y por dónde es que corría, el espectro ese del virus, él mismo inmensamente más “viral” que su modelo o su pretexto? Por la pantalla esa, justamente, que como decíamos es nuestro genio maligno político y mediático, y hasta un poco “filosófico” y, sobre todo, “científico” sí señor pues, como tan atinadamente apunta ahora Giorgio Agamben, la Ciencia —esa especia de substituto, señalaba ya Unamuno un siglo ha, del Espíritu Santo— es prácticamente ya la nueva, pretendidamente incuestionable religión.
Contra semejante esfinge, o contra cada nuevo traje de cada emperador desnudo, no hay mejores armas que esas sencillas preguntas u observaciones, o de niño, como en el simpático cuento de Andersen, o de filósofo, como en los no siempre tan simpáticos, ni tan cándidos —dirían aquí mis maestros Antonio Marino y Jean Frère— diálogos platónicos.
Hay que atreverse a preguntar, y a salir al balcón para mirar, o a la calle misma, si podemos, o al campo, como decía el Juan de Mairena de Machado. Se trata de abrir el paso a la luz, o a la sinceridad, y de disipar entonces, o de rasgar al menos el embrujo, o el engaño.
Giorgio Agamben se ha atrevido a preguntar, desde lo alto de su condición de filósofo célebre, y respetado, cómo es que, con los numéricamente no tan alarmantes, por más que ciertamente graves hechos sanitarios invocados, se ha podido desencadenar toda esta inmensa mascarada, digamos que biopolítica, y la censura global —o “liberal”— no ha tardado nada en dirigir contra él su artillería, más o menos como lo hizo, en 1999, contra Regis Débray, cuando éste se atrevió a ir a Serbia a constatar él mismo, con sus propios ojos, que no, que no eran ni de lejos unos monstruos tan terribles esos europeos a los que el “mundo libre” se esmeraba tan intensamente en satanizar, mientras se preparaba a hacerles la guerra.
No hay que asustarse, amigo Giorgio, le diría Unamuno, y hay que afrontar con valor incluso quijotesco a esa censura volteriana cuya principalísima arma “intelectual” es, desde luego, el ridículo. Y lo que el virólogo Didier Raoult le diría, por cierto —o le dice, con su propio quijotismo—, viene a ser en el fondo lo mismo.
Volpi le preguntó a Nancy, por cierto, el domingo pasado, qué es lo que pensaba de ese “resbalón” de Giorgio Agamben, y su respuesta me parece a mí que es de esas que hay que interpretar a la luz de cierto libro de Leo Strauss, en el que éste se plagia las observaciones que en La ciudad de Dios hacía San Agustín a propósito de Cicerón, Varrón, y de su muy ambiguo respeto por la “teología civil” de los romanos.
Capoteada la censura, el propio Nancy anuncia que se vienen tiempos muy difíciles, y al mismo tiempo de cualquier manera fascinantes.
Y Miguel García-Baró no le diría que no, por cierto.
En realidad —escribe en “El santo tiempo de la vida”—, no hay momento presente que no sea una crisis, pequeña o grande, y está enfermo —dice— aquel que no quiere ver esto porque no puede soportarlo.