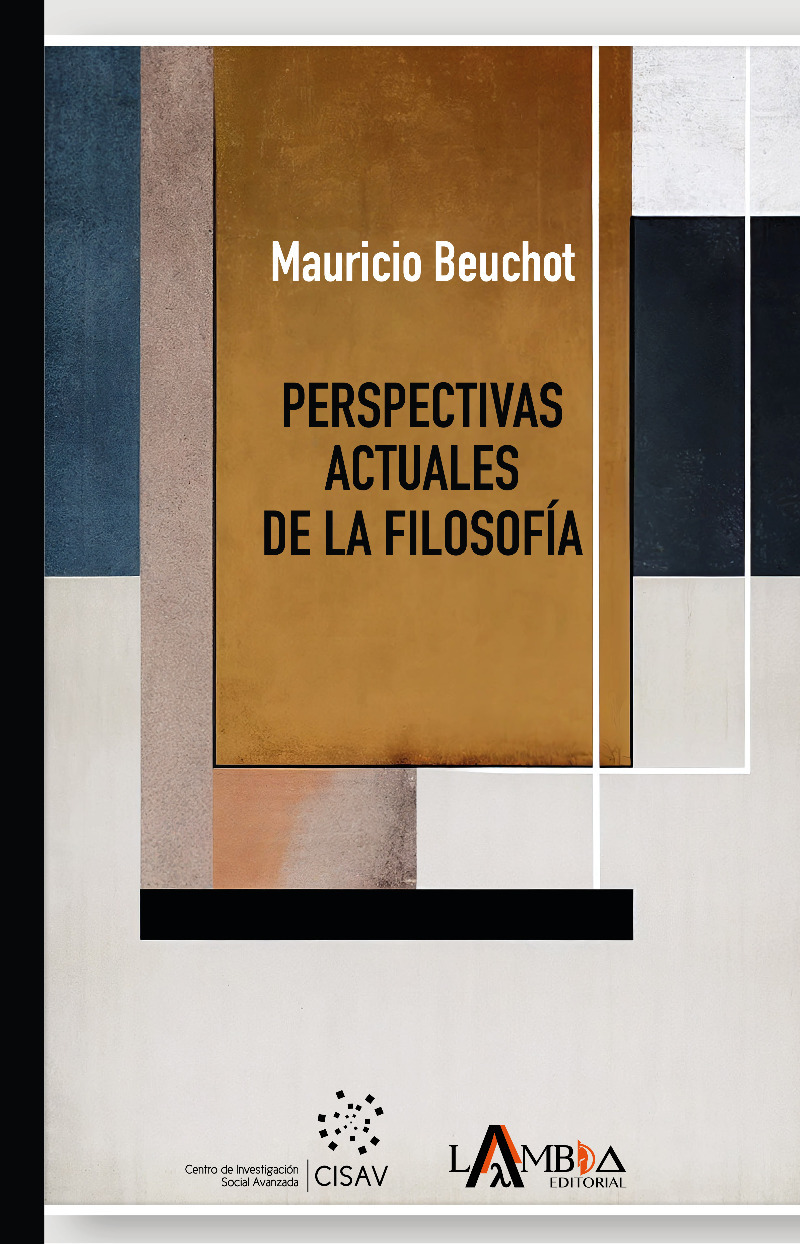Por José Miguel Ángeles de León [i]
El término «utopía» en su acepción etimológica nos evoca un sentimiento agridulce para los hombres, especialmente para los luftsmensch –las personas nube–, es decir, aquellos hombres que viven soñando, que consideran que la realidad puede ser mejor. Tengamos cuidado, especialmente en un trabajo como éste, de utilizar adjetivos, porque corremos el riesgo de obviar axiologías, porque debajo de todo sueño –que implica necesariamente una teleología— subsiste un sistema de valores. Este trabajo no pretende ser una suma ética sobre la utopía o sobre la esperanza, ni un tratado político al respecto, ni mucho menos un manifiesto por la una o por la otra; simplemente pretende mostrar o describir, si se quiere fenomenológicamente, cómo se nos muestran dos conceptos que abundan en toda clase de discursos, desde los políticos y los religiosos, hasta los publicitarios.
Etimológicamente, “utopía” proviene del griego οὐ («no») y -τόπος («lugar») y significa literalmente «no-lugar»; es decir, en el nombre se acepta que ella, la utopía, es inmaterial; es un ideal; un sueño; no sé si una fantasía. No lo sé, o tengo miedo a saberlo, porque ¡tanta gente ha muerto en nombre la utopía! Quizás sería injusto como los mártires de la utopía afirmar que murieron por algo que en el nombre admite su imposibilidad. Lo que nos motiva a preguntarnos, ¿realmente, desde su etimología, el nombre de «utopía» alcanza a lo que sus partidarios dicen defender? Nuestro Francisco Quevedo en su traducción al español de La Utopía de Tomás Moro, de la cual ahondaremos en esta sección de este nuestro ensayo, entendió tal neologismo griego –quizás simplemente una metonimia—como «no hay tal lugar»[ii]. ¿Tanta ingenuidad se ha perpetrado en la historia a partir de un malentendimiento de la obra de Moro? Considerarlo así, además de reduccionista, como ya hemos dicho, sería injusto y hasta irrespetuoso. Para suavizar el «pesimismo» de la etimología de «utopía», algunos luftsmensch reconsideraron la etimología de «utopía» y propusieron como origen etimológico «eutopía», del griego εὖ- («bueno») y -τόπος («lugar»); es decir, «el buen lugar». Esta será la acepción aceptada y divulgada por la Modernidad, especialmente por aquellos que consideraron la posibilidad material de realizar un proyecto como tal. La reflexión sobre la utopía es, quizás, la reflexión más directa en torno a la Modernidad, porque la Modernidad se fraguó, desde el Renacimiento, pasando por la Ilustración, el romanticismo decimonónico y las grandes revoluciones políticas, como una utopía, inherentes a otra noción indispensable para comprender la noción de utopía: el progreso. Aquí cabría preguntarnos ¿toda utopía es inherente al progreso? Encuentro que en la noción material de utopía, la que atravesó la modernidad, así es.
Si bien antes de Moro podemos hablar de proyectos similares a los de su «programa utópico» sería injusto considerarlas dentro del mismo saco, sin más, podemos enumerar –previo a la ciudad soñada de Moro—la Politeia —La República— de Platón y la Ciudad de Dios de San Agustín y; de hecho, en su Utopía, Moro hará constantes referencias a ambas obras. Sin embargo, entre la obra de Moro y ellas hay una gran diferencia crucial: Moro explicita la organización de la ciudad y hace reflexiones explícitas, y hasta cuantitativas, en torno al bienestar de los habitantes de tales sitios. Tales explicitaciones, sin duda, nos ubican ya en el plan político; más que en el eterismo filosófico. A partir de Moro, la utopía se plantea como un programa político al menos con la posibilidad de ser realizado, no sólo idealmente –como lo plantean Platón y San Agustín, que previamente habían explicitado sus respectivas antropologías[iii]—, sino materialmente. La postulación de programas políticos para la realización de la utopía será la sintomática moderna por antonomasia; de hecho, la materialización de idealidades políticas se puede entender, al menos en un plano político, como una de las definiciones más adecuadas para abordar la Modernidad, o mejor dicho, «lo Moderno».
Lo anterior puede ser consecuencia directa de dos nociones antropológicas previas: el antropocentrismo y, sobre todo, la secularización que es consecuencia de la primera. El utopísmo político será, justamente, la implicación de ambas en el plano político. Es tan ambigua la noción de utopía que tanto la teocracia y la secularización total, así como el antropocentrismo y el teocentrismo devendrán en ella. La cuestión se aclara, o al menos se disipa, cuando analizamos a profundidad las ontologías, axiologías y teleologías que se implican en ambas posturas, los tres logos que acabo de enumerar tienen como común denominador que se encargan, o al menos trabajan, con principios.
Tomás Moro escribió su Utopía en 1516, en un contexto cultural político convulsionado. Para entender la Utopía de Moro es preciso tener en cuenta la biografía de su peculiar autor, hoy santo de la Iglesia Católica, que no sólo vivió y condenó la herejía anglicana (lo cuál fue la causa de martirio), sino que convivió, incluso llegó a ser íntimo amigo, del más importante humanista de su época: Erasmo de Rotterdam. La Utopía de Tomás Moro se presenta como el proyecto humanista por excelencia, aunque muy matizado en función de las posibilidades humanas. En la Utopía de Moro se vislumbran los ideales del humanismo cristiano de finales del siglo XV e inicios del XVI, que son uno de los trasfondos espirituales del Barroco, en contra parte con el humanismo renacentista de estirpe neoplatónica. Por decreto papal de San Juan Pablo II, santo Tomás Moro es el patrono de los políticos, lo cual vindica su Utopía como un modelo mimético de testimonio católico en la vida pública. Lo que a continuación presentaremos es un análisis de los principios políticos, dentro del contexto de la teología política, con los cuales supuestamente se regiría su reino ideal. Evidentemente, más allá de las dos posibles acepciones etimológicas, la creación de Moro jamás se pretendió materializar, simplemente se concibió como un ideal, como una ilusión cuya funcionalidad, simplemente, radicaba en invitar a soñar una sociedad ideal; Moro tenía una antropología bien definida, que se vislumbra cuando habla de las posibilidades de organización política en Utopía, que era un simple topónimo; jamás se pensó como «La Utopía», que los programas políticos, recuperando el nombre, posteriormente intentarán rescatar.
Moro inaugura su Utopía haciendo una descripción física de ella, explicando el origen del nombre y postulando la que sería la actividad principal de la ciudad: la agricultura. Utopía es una isla que tomó su nombre de Utopo, quien etimológicamente sería «El de ningún lugar» –algo así como el «Nowhere Man» de Lennon y McCartney–, o el «del buen lugar». Es interesante que Moro diga que antes de que Utopo llegara a la isla esta se llamaba Abraxa –referencia a Abraxas del ocultismo– y menciona que sus habitantes no vivían de forma ni humana ni civil. Por humanismo, evidentemente, Moro entiende algo muy similar a lo que postularon Erasmo de Rotterdam o Lluís Vives, es decir, contemplar la dignidad del hombre desde y hacia la Cruz; algo que Moro posteriormente explicitará. La cuestión de hacer de la agricultura la actividad principal de toda sociedad no es nada nuevo, tanto Platón como Aristóteles la concibieron como la actividad humana principal –no sólo económica–; además ella fue la actividad principal de toda la Edad Media y fue la base de subsistencia de las comunidades monacales; por ejemplo, analicemos la Regla de San Benito. De hecho, no me parece casualidad que la etimología de la palabra «cultura» sea justamente «lo que se cultiva», y que sean comunes en el lenguaje las metáforas sobre a sembrar y cosechar, como cuando hablamos de «un hombre culto» o de «cultivar el conocimiento». Los economistas de los siglos posteriores no descubrieron nada nuevo al postular a la agricultura como la actividad «económica» de toda sociedad. Moro es comunista, porque económicamente el cristianismo es comunista, porque todo lo producido por los hombres es un regalo de Dios y depende de los hombres el administrarlos; y la «dación» por excelencia son los frutos de la tierra.
Una cuestión muy interesante de la Utopía de Moro son las aseveraciones que hace en torno a la división del trabajo y a sus jornadas, evitando todo tipo de «abuso laboral» o de trabajo indigno, aunque asumiendo a la agricultura como la ocupación universal mujeres y hombres, que ambos «conocen y ejercitan sin distinción»; de hecho dice que la prioridad de la educación es la formación para la agricultura. Moro también establece una jornada laboral de seis horas, tres por la mañana y tres por la tarde; y evita la «alineación» haciendo que la gente se dedique a la ciencia, a las artes y a los estudios literarios. También, en tiempos en los que el mercantilismo se imponía como modelo económico, Moro reflexiona sobre los metales preciosos, los que los habitantes de Utopía desprecian, bajo el argumento de que «La naturaleza como padre próvida, dispuso que las cosas fuesen abundantes y fáciles de conseguir, como el aire, el agua y la tierra; y las viles y de ningún provecho las escondió más que aquellas que ayudan poco»[iv]. Por lo tanto, sería complicado hablar de una teoría del valor en Moro, porque para él lo verdaderamente valioso es lo que se da en abundancia, y nada que no sea abundante es necesario. Moro, evidentemente no se pregunta, por ejemplo, sobre la posibilidad de que el agua, la madera o el hierro escaseen.
Moro también imaginó la educación de Utopía, donde toda la gente tiene acceso a la escuela, que como ya dijimos, primero enseña sobre cómo cultivar, además de conocimientos en música, dialéctica, aritmética y geometría, para posteriormente introduciar en la astronomía. La educación de esta escuela en materia de filosofía moral, considera Moro, debería de versar sobre temas referentes al hombre, siendo el tema principal examinar si su felicidad es una, o si son varias. En cuestiones teológicas aprenderían que el alma es inmortal, y que fue creada por la bondad de Dios para la bienaventuranza, y que existen premios para la virtud y castigos para el vicio; esto, aunque parezca tema de religión, considera que para creerlo deben concordarlo con la recta razón[v]. La religión es un tema crucial en la vida de Utopía, según Moro, y se acepta la libertad de culto, aunque hay quienes aceptan gustosamente la revelación cristiana; sin embargo, está garantizado que los que no han abrazado la fe cristiana no serán perseguidos. Sin embargo en Utopía si hay creencias que resultan prohibidas, dice Moro:
[…] Lo único que se tenía por ilícito era el afirmar que las almas mueren con los cuerpos, o que el mundo viene gobernado por el azar sin intervención alguna de la providencia divina, por estimar que después de esta vida han de ser castigados los vicios y premiadas las virtudes. Los que negaban esto último eran tenidos por peores que bestias, y ni siquiera les hacían figurar entre el número de los ciudadanos, como seres que sin temor alguno al más allá no harán caso de ninguna buena ley ni sana costumbre. A estos ni les conceden honores ni les dan cargo de responsabilidad, pero tampoco los castigan por considerar que no está en la propia mano creer en la inmortalidad[vi].
Ahora analicemos los principios de la Utopía de Moro. La Utopía de Moro está basada en un modelo antropológico que concibe que el hombre es bueno por naturaleza, y que la virtud está en él en potencia, por lo que debe ejercitarse en ella. El hombre tiene que responder constantemente a un bien, pero tal bien es inmaterial, por ello la importancia de creer en el más allá, de tener esperanza de que hay algo después de la muerte; es decir, de fundar una escatología. Al existir una clara distinción entre el vicio y la virtud, y asumir que las leyes de los hombres serán imperfectas, se asume que la verdadera justicia no es asunto de este mundo y que no depende de los hombres. El comportamiento moral de los hombres está basado en la esperanza en la promesa de que la justicia se imparte tras la muerte de los hombres, por eso la importancia de aceptar como principio la inmortalidad del alma y la espera de la resurrección de la carne.
Es por lo anterior que legalmente lo único prohibido es negar la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, porque tales son los principios del ordenamiento moral –y por ende político—del mundo, sin un temor a Dios, sin una espera en un Reino futuro, sería imposible todo fin común. Sin tales condiciones no habría bondad, ni maldad, ni por ende, ni vicio ni virtud y nadie estaría obligado a acatar las leyes, porque ellas no podrían existir. De ahí que en el conflicto teológico-político, Moro apele a un orden social completamente sostenido en el derecho natural que, mediante el ejercicio de la razón, sin aceptar necesariamente las verdades de la fe, rige toda actividad y comportamiento. A Moro no le interesa el bienestar material de los habitantes de Utopía, así como para Platón o para San Agustín, lo que le interesa a Moro es que los hombres sean virtuosos, es decir, buenos. Pero esta bondad, que también se puede alcanzar vía la Revelación, también se puede alcanzar por la ejercitación personal, de ahí que considere necesaria la reflexión sobre la felicidad, es decir, para Moro es necesario que el hombre filosofe y se plantee seriamente la finalidad de la existencia, así que reflexione y llegue por su propia razón a aceptar que Dios existe y que el alma es inmortal. Y aun así, quien lo niega no es perseguido, porque lo niega por ignorancia, pero al ser ignorantes, no tienen derecho a participar políticamente, salvo que por su propia razón demuestren la no existencia de ambos principios.
Luego, en la Utopía de Moro, aunque se hable de primeros principios indubitables, no se puede hablar del todo de que es un modelo teocrático, pues considera que las leyes se promulgan con base en la virtud, y una de las virtudes es el ejercicio de la razón. Moro es humanista en el sentido de que los hombres son los responsables de la administración moral, y por ende política y económica, de su mundo, y que por ello mismo él debe ser virtuoso, mientras más virtuoso sea, mayor bien social aportará. Esta idea de que el hombre es libre, y por ende responsable de su propio destino –por ello Moro condenará la astrología— además de ser creado y estar dotado de un alma inmortal, son los principios antropológicos para la política, porque se asume que él no podrá, al estar en la misma condición, juzgar tajantemente los actos de los otros, cuestión que se soluciona escatológicamente en la espera del Juicio Final, por Dios mismo. Esta antropología es la antropología del humanismo cristiano cultivado tras el Renacimiento que encontrará su culmen en el Barroco, ideas propuestas por humanistas como Erasmo de Rotterdam, Picco della Mirandola y Lluís Vives.
Por lo tanto, la Utopía –tal no lugar que también puede ser el buen lugar—se asume como un modelo, como una inspiración de los alcances humanos; un aliciente para que el hombre considere que las cosas pueden ir de mejor manera, siempre y cuando él se haga responsable de sí mismo. La invitación de Moro no es agitar la sociedad para instituir sus sueños, sino para mostrarles a los hombres la posibilidad de una vida virtuosa, para hacerles ver que ellos pueden ser virtuosos, y sobre todo, para que los hombres conserven la esperanza en el mundo futuro, para que encuentren razones para vivir. Por ello la censura a los que niegan a Dios y la inmortalidad del alma, porque al negarlos, lo que realmente niegan es la esperanza; y no hay mayor criminal, según Moro, que quien niega la esperanza. Sin embargo, Moro es bastante cuidadoso al delimitar lo que se debe esperar, no se deben esperar riquezas materiales, sino bendiciones producto de una vida virtuosa, que serán recibidas tras la muerte temporal de la carne.
[i] Es maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es profesor-investigador y coordinador de la División de Filosofía del CISAV.
[ii] Cfr. Tomás Moro: La Utopía. Trad. Francisco de Quevedo.
[iii] Por ejemplo, Platón asume la noción del xorismos que asume que el hombre es imperfecto y que por naturaleza se encuentra impedido para la realización de la perfección de los universales. El mundo terreno siempre se encontrará corrupto. La idealidad se asume como realizable solamente en el Topos Uranos. San Agustín asumiría una división similar, también partiendo desde la naturaleza humana, entre la Ciudad de Dios –la Ideal—y la Ciudad de los hombres –la corrupta–.
[iv] Cfr. Tomás Moro: Op. Cit.
[v] Ibíd.
[vi] Ibíd.
Bibliografía:
Tomás Moro, Utopía. Trad. Francisco de Quevedo. https://play.google.com/store/books/details?id=R7gwmcoMKgIC&rdid=book-R7gwmcoMKgIC&rdot=1&pli=1