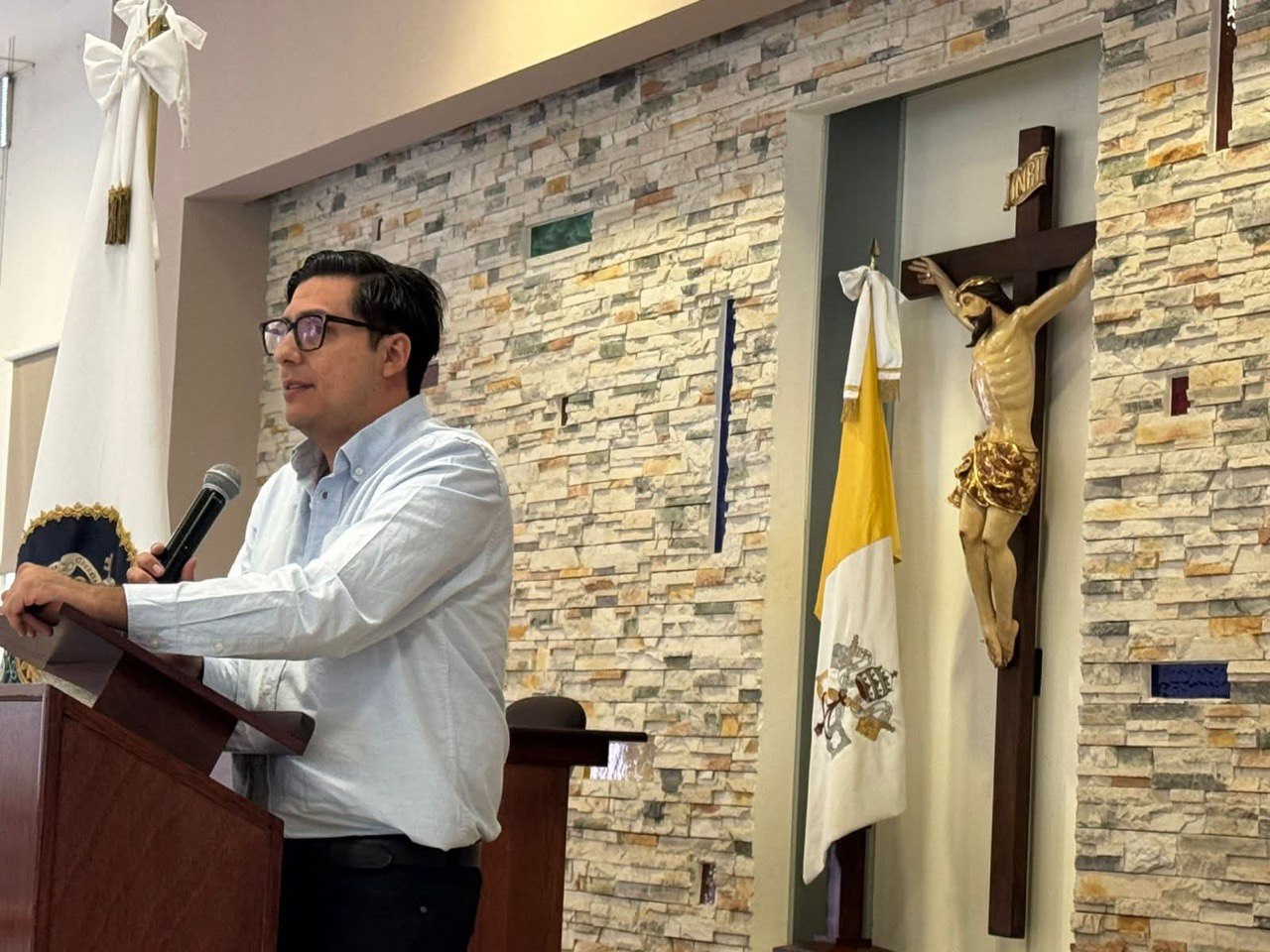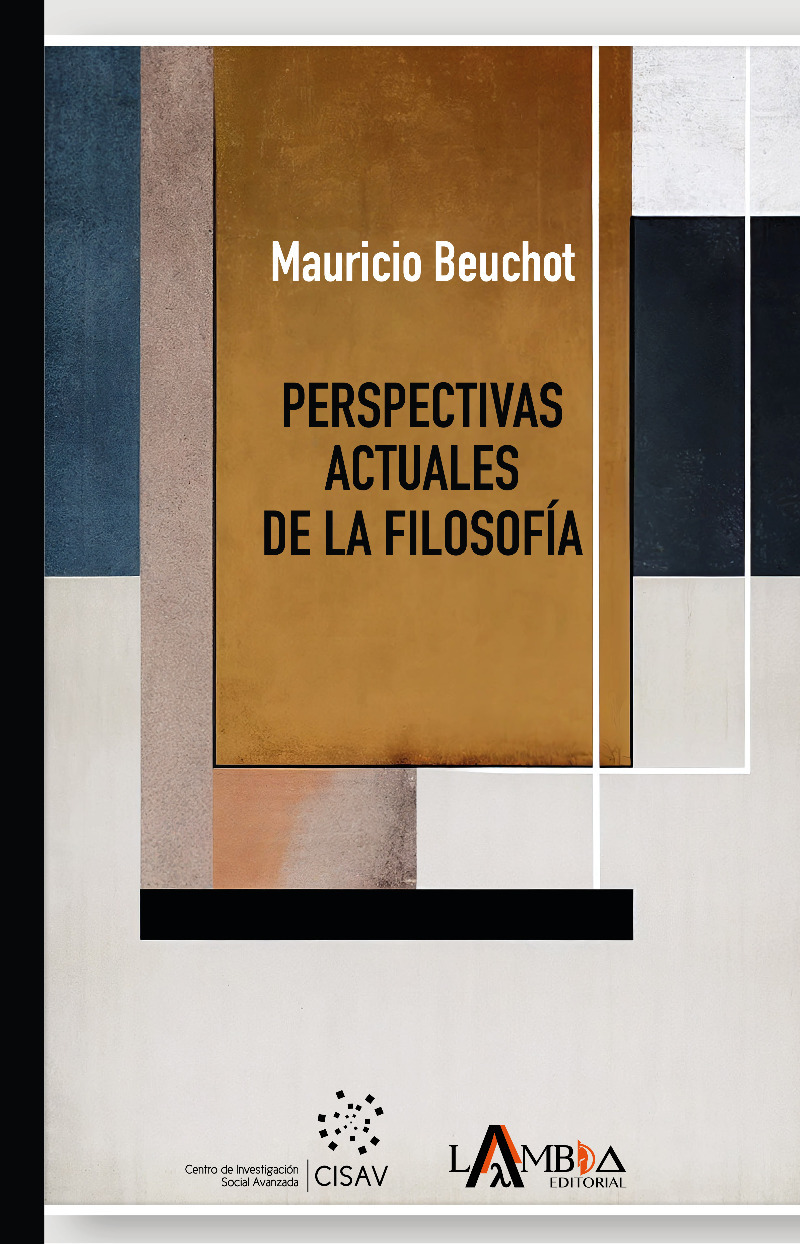Por José Miguel Ángeles de León
Introducción
La obra de Gottlob Frege constituye uno de los puntos de inflexión más influyentes en la filosofía contemporánea, particularmente en el ámbito de la filosofía del lenguaje, la lógica y la fundamentación de las matemáticas. La formulación de la distinción entre Sinn (sentido) y Bedeutung (referencia) no solo reconfiguró la semántica y la lógica modernas, sino que también ejerció una influencia indirecta pero significativa en la fenomenología de Edmund Husserl. Ambos pensadores comparten un antipsicologismo radical y una orientación hacia la objetividad de las leyes lógicas, aunque sus métodos y propósitos diverjan de manera sustancial.
Este estudio expone, en primer lugar, el contenido y alcance de la distinción freguiana, analizando su origen, su estructura y sus consecuencias. En segundo lugar, examina su proyección en la fenomenología husserliana, mostrando cómo la estructura conceptual de Sinn y Bedeutung encuentra un correlato metodológico en la correlación noético-noemática y en la reducción fenomenológica. Finalmente, se ubica a Frege en el panorama filosófico contemporáneo en relación con el realismo, el nominalismo y el idealismo, evaluando los fundamentos ontológicos y epistemológicos de su propuesta.
- La distinción freguiana entre sentidoy referencia
La formulación de la distinción entre Sinn y Bedeutung por Gottlob Frege, expuesta en el ensayo Über Sinn und Bedeutung (1892), constituye uno de los hitos fundacionales de la filosofía del lenguaje contemporánea. Esta diferenciación surge en el marco de un esfuerzo sistemático por dotar a la lógica y a las matemáticas de un fundamento conceptual y semántico que preserve la objetividad y la validez universal de sus enunciados frente a las interpretaciones psicologistas que predominaban en la segunda mitad del siglo XIX.
En efecto, durante gran parte de ese siglo, la teoría del significado y de la verdad estaba fuertemente influida por corrientes empiristas y por una lectura psicologista de la lógica. Este enfoque, visible en pensadores como John Stuart Mill y, en cierta medida, heredero de la posición de John Locke en el Essay Concerning Human Understanding, tendía a identificar el significado de una expresión con la idea o representación mental que evocaba en el hablante u oyente. Según este planteamiento, comprender un término equivaldría a poseer en la mente una imagen o concepto particular que le corresponde. Sin embargo, para Frege esta concepción era inaceptable: si el significado se reduce a un contenido mental, necesariamente subjetivo y contingente, entonces las leyes de la lógica dejarían de ser universales y necesarias para convertirse en meras regularidades psicológicas, dependientes de las variaciones individuales y culturales de los estados mentales.
El rechazo de Frege al psicologismo no se limitaba a una objeción metodológica, sino que formaba parte de un proyecto más amplio: fundamentar las matemáticas sobre bases puramente lógicas, en continuidad con su programa logicista. Este programa, ya iniciado en su Begriffsschrift (1879) y desarrollado en Die Grundlagen der Arithmetik (1884), exigía una concepción del significado capaz de garantizar que los términos y proposiciones de la lógica y la aritmética refiriesen a entidades objetivas, independientes de la mente humana, y que su validez no dependiese de procesos psicológicos.
En Über Sinn und Bedeutung, la estrategia de Frege para sustentar esta objetividad es introducir una distinción entre el sentido (Sinn) y la referencia (Bedeutung) de las expresiones lingüísticas. Esta distinción se presenta a través del análisis de la diferencia cognitiva entre enunciados de la forma a = a y enunciados de la forma a = b.
1.1. El problema de la identidad informativa
Un enunciado como a = a es tautológico: su verdad es trivial y no aporta información nueva; se limita a expresar la identidad de un objeto consigo mismo. En cambio, un enunciado como a = b puede ser informativo, pues en él se afirma que dos designaciones diferentes corresponden a un mismo objeto. El problema radica en que, si el significado de una expresión se identifica únicamente con su referencia, entonces a = a y a = b deberían tener exactamente el mismo significado, ya que en ambos casos las expresiones que flanquean el signo de identidad designan la misma entidad. Esto, sin embargo, contradice la intuición y la experiencia: la afirmación “Héspero es Héspero” (estrella vespertina es estrella vespertina) es trivial, mientras que “Héspero es Fósforo” (estrella vespertina es estrella matutina) representa un descubrimiento astronómico relevante.
Para resolver esta paradoja, Frege introduce la noción de sentido (Sinn), entendida como el “modo de presentación” (Darstellungsweise) del objeto. Cada expresión, además de tener una referencia (Bedeutung), posee un sentido, que determina cómo se presenta esa referencia a la mente del hablante o del oyente. El sentido es, por tanto, un componente del significado que media entre el signo lingüístico y el objeto referido, y que explica la diferencia cognitiva entre a = a y a = b.
1.2. Ejemplos y función explicativa de la distinción
Frege recurre a ejemplos tanto matemáticos como astronómicos para ilustrar esta noción. En geometría, el “punto de intersección de a y b” y el “punto de intersección de b y c” pueden designar el mismo punto del plano, pero lo hacen mediante descripciones distintas, es decir, bajo diferentes sentidos. En astronomía, “Héspero” y “Fósforo” refieren al planeta Venus, aunque uno lo presente como visible al atardecer y el otro como visible al amanecer. La identidad entre ambos requiere, por tanto, un conocimiento adicional que conecte los sentidos de ambas expresiones y muestre que sus referencias coinciden.
1.3. Sentido sin referencia y el problema de los nombres vacíos
Una consecuencia crucial de la distinción es que una expresión puede tener sentido aunque carezca de referencia. Así, nombres como “Pegaso” o “Vulcano” no designan ningún objeto existente, pero poseen un sentido objetivo que permite su comprensión y uso en enunciados con valor cognitivo. El sentido, a diferencia de la imagen mental (Vorstellung), no es una vivencia subjetiva ni varía de una persona a otra; se trata de una entidad intersubjetiva, compartible por diferentes hablantes y comunidades lingüísticas. Esta objetividad del sentido garantiza la comunicabilidad del significado y su independencia respecto de las experiencias psicológicas individuales.
En la teoría freguiana, tanto los nombres como las proposiciones expresan un sentido y designan una referencia. En el caso de los nombres, la referencia es el objeto designado; en el de las proposiciones, la referencia es un valor de verdad: “verdadero” o “falso”. El sentido de una proposición es un pensamiento (Gedanke), es decir, el contenido proposicional que puede ser compartido por diferentes hablantes y evaluado como verdadero o falso.
Los valores de verdad, según Frege, forman parte de un dominio abstracto que denomina “reino de las referencias” (Reich der Bedeutungen). Este reino es independiente de la mente humana y de las condiciones empíricas, lo que le confiere afinidades con un cierto platonismo lógico: los pensamientos y valores de verdad existen de manera objetiva y atemporal, y son accesibles al entendimiento por medio de actos de aprehensión racional, no por vía de la percepción sensible.
La distinción Sinn/Bedeutung no surge de manera aislada, sino que responde a varios problemas que Frege afrontó en el desarrollo de su proyecto logicista. En Begriffsschrift (1879), su cálculo lógico-formal, Frege buscaba una notación que representara de forma unívoca las relaciones lógicas entre proposiciones y evitará las ambigüedades del lenguaje natural. Sin embargo, pronto se percató de que el análisis puramente formal era insuficiente para explicar el significado y la validez de los enunciados: era necesario dar cuenta del contenido semántico de las expresiones.
En Grundlagen der Arithmetik (1884), Frege profundizó en la naturaleza de los números, argumentando que éstos son objetos lógicos y no construcciones mentales ni agregados empíricos. Esta postura exigía una semántica capaz de garantizar que los términos numéricos designarán entidades objetivas. La distinción entre sentido y referencia vino a cubrir esta necesidad, pues permitía diferenciar entre el modo de presentación de un número (su sentido) y el número mismo (su referencia).
Además, el contexto filosófico de finales del siglo XIX estaba marcado por el auge del neokantismo y del psicologismo. En Prusia y otras regiones de Alemania, la filosofía académica dominante —particularmente en Marburgo y Baden— tendía a interpretar las estructuras lógicas como funciones de la conciencia o como categorías a priori del entendimiento humano. Frege consideraba que esta interpretación diluía la objetividad de la lógica y la convertía en un capítulo de la psicología. La introducción del sentido como entidad objetiva y compartible, independiente de las representaciones mentales, constituía así un paso decisivo para reafirmar el carácter autónomo y normativo de la lógica.
La distinción freguiana tuvo un impacto decisivo en el desarrollo posterior de la filosofía del lenguaje y de la lógica. Entre sus consecuencias más relevantes cabe señalar:
- Resolución del problema de la identidad informativa: al diferenciar entre sentido y referencia, se explica por qué enunciados con la misma referencia pueden tener diferentes valores cognitivos.
- Tratamiento de los nombres vacíos: permite asignar sentido a términos sin referencia, lo que abre la posibilidad de analizar ficciones, hipótesis y entidades inexistentes sin caer en contradicciones.
- Fundamentación del realismo lógico: al sostener que sentidos y referencias son objetivos, se preserva la validez universal de la lógica y las matemáticas.
- Influencia en teorías posteriores: la distinción fue retomada y transformada por filósofos como Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine y Tarski, así como por la fenomenología husserliana, que encontró en ella un instrumento conceptual para articular su noción de objeto intencional.
En suma, Sinn y Bedeutung constituyen no sólo una distinción técnica en semántica, sino también una posición filosófica que implica un compromiso ontológico con la existencia de entidades objetivas —ya sean referencias empíricas o ideales— y con la independencia de la lógica respecto de la psicología.
- Proyección de la distinción freguiana en la fenomenología husserliana
La fenomenología de Edmund Husserl, en especial la expuesta en las Logische Untersuchungen (Investigaciones lógicas, 1900-1901)⁶, se presenta como un programa filosófico cuyo punto de partida es una crítica sistemática al psicologismo. Este término designa, en el contexto de la filosofía y la lógica de finales del siglo XIX, la tendencia a reducir las leyes y estructuras lógicas a leyes de la mente humana, interpretándolas como regularidades empíricas de los procesos psíquicos. Husserl consideraba que esta reducción socavaba la objetividad, la necesidad y la validez universal de la lógica, al convertirla en una disciplina fáctica y contingente.
La crítica husserliana al psicologismo tiene dos fuentes principales. Por un lado, la influencia de Franz Brentano y su noción de intencionalidad: toda vivencia de conciencia es conciencia de algo, es decir, está dirigida hacia un objeto. Esta estructura fundamental de la conciencia es irreductible a datos puramente subjetivos, pues remite siempre a una objetividad intencional que trasciende el acto individual. Por otro lado, la impronta de Gottlob Frege, cuya exigencia de un fundamento lógico objetivo y su distinción entre sentido (Sinn) y referencia (Bedeutung) ofrecieron a Husserl un modelo conceptual que coincidía en lo esencial con su propio rechazo al psicologismo.
En la fenomenología husserliana, el objeto intencional no requiere necesariamente existencia empírica; puede ser un objeto puramente posible, ideal o incluso ficticio, como los personajes de una novela o las entidades matemáticas. Esta noción encuentra un claro paralelo en la tesis freguiana según la cual una expresión lingüística puede poseer sentido incluso careciendo de referencia empírica. Así como el nombre “Pegaso” carece de referencia pero conserva un sentido objetivo que permite su inteligibilidad y uso en proposiciones con valor cognitivo, un acto de conciencia puede estar dirigido hacia un objeto que no existe en el mundo físico pero que, como correlato intencional, es plenamente objeto de la vivencia.
Este paralelismo no es superficial: en ambos casos se preserva una dimensión de objetividad que no depende de la existencia fáctica del objeto. En Frege, el sentido es intersubjetivo y compartible, garantizando la comunicabilidad del significado; en Husserl, el objeto intencional, como correlato noemático del acto de conciencia, es accesible a cualquier sujeto capaz de reproducir la estructura intencional correspondiente. En ambos sistemas, por tanto, la objetividad no se define primariamente por la existencia empírica, sino por la estabilidad y comunicabilidad de un contenido que se impone con independencia de los estados psicológicos individuales.
Husserl desarrolla en su metodología la técnica de la variación eidética, mediante la cual se modifican libremente las determinaciones accidentales de un objeto para captar sus estructuras esenciales. Este procedimiento puede entenderse, en términos analógicos, como un desplazamiento desde una identidad descubierta (a = b) hacia una identidad evidente (a = a*. El ejemplo freguiano de “Héspero es Fósforo” transformado en “Venus es Venus” ilustra bien este tránsito: lo que inicialmente es una identidad informativa se convierte, tras el análisis eidético, en una evidencia inmediata en la que sentido y referencia se encuentran unificados.
En la fenomenología husserliana, este paso se traduce en la búsqueda de una evidencia originaria en la que el objeto intencional se da plenamente “en persona” (leibhaftig), sin mediaciones que oscurezcan su esencia. La reducción fenomenológica y la variación eidética funcionan, así, como métodos para hacer coincidir el modo de presentación (sentido) con la plena autodonación del objeto (referencia) en un horizonte de evidencia apodíctica.
En Ideas I, Husserl formaliza de manera más precisa la relación entre vivencias y objetos intencionales. Desde una lectura inspirada en Frege, puede afirmarse que las vivencias (y los noemas que en ellas se constituyen) corresponden al dominio de los sentidos, mientras que las objetividades ideales —incluidas las lógicas y matemáticas— corresponden al dominio de las referencias. En esta perspectiva, la reducción trascendental husserliana puede interpretarse, en clave freguiana, como un movimiento que suspende el mundo fáctico y el conjunto de referencias empíricas para acceder al reino de las referencias puras, esto es, de las objetividades ideales que subsisten independientemente de la experiencia sensible.
No obstante, hay una diferencia metodológica relevante: mientras que Frege sitúa el análisis del sentido y la referencia en el plano del lenguaje y la lógica formal, Husserl lo inscribe en una descripción fenomenológica de las vivencias, orientada a captar la constitución de los objetos en la conciencia. Esto implica que la fenomenología husserliana aborda la dimensión intencional en su génesis experiencial, mientras que la teoría de Frege privilegia el análisis semántico y extensional del significado.
Pese a las convergencias señaladas, Husserl y Frege divergen de manera importante en su concepción del lenguaje. Para Frege, el lenguaje es el medio necesario y primario para la comunicación y el análisis del pensamiento; la estructura del sentido y la referencia se articula a través de expresiones lingüísticas, y es en ellas donde se ancla el acceso a los pensamientos objetivos (Gedanken).
En Husserl, en cambio, el lenguaje es un medio que, aunque indispensable para la comunicación y la fijación de significados, debe ser trascendido para alcanzar la evidencia originaria. Las palabras son signos cuyo sentido remite a vivencias y objetos intencionales, pero estas vivencias pueden, al menos idealmente, ser descritas y captadas en su pureza fenomenológica sin depender de la mediación lingüística.
En este punto, la fenomenología introduce una tensión que Frege no resuelve en sus propios términos: la naturaleza última del “reino de las referencias” permanece inefable en su sistema, accesible solo a través de la captación intelectual, pero no reducible a descripciones lingüísticas exhaustivas. Husserl, por su parte, reconoce una dificultad análoga: la descripción de las esencias puras en fenomenología siempre enfrenta la limitación de que se realiza mediante lenguaje, que nunca agota la plenitud de la donación intuitiva.
En Frege, el “reino de las referencias” presenta claras afinidades con el platonismo: los valores de verdad, los objetos lógicos y las entidades matemáticas existen de manera objetiva, independiente del espacio, el tiempo y la mente humana. En Husserl, las objetividades ideales, aunque igualmente independientes del hecho empírico de su aprehensión, se constituyen en la conciencia trascendental como correlatos de actos intencionales. Esto implica que la fenomenología busca una fundamentación última en la subjetividad trascendental, mientras que Frege mantiene una ontología realista de corte platónico en la que las entidades lógicas subsisten con independencia radical de cualquier conciencia.
La influencia de Frege en Husserl es compleja y no siempre explícita. Aunque no existe un reconocimiento sistemático por parte de Husserl de la deuda conceptual con la distinción Sinn/Bedeutung, es claro que la coincidencia en el rechazo al psicologismo y en la defensa de la objetividad de los contenidos ideales acerca sus planteamientos. La fenomenología husserliana asume que los significados no son meros datos mentales, sino estructuras ideales accesibles a cualquier sujeto racional; en este punto, la afinidad con Frege es evidente.
En el desarrollo posterior de la fenomenología, esta herencia se manifiesta en la atención a la dimensión semántica de la constitución de objetos, especialmente en la fenomenología del lenguaje y en los análisis de autores como Roman Ingarden o Aron Gurwitsch, quienes, desde perspectivas distintas, reconocen la necesidad de articular la teoría del significado con una ontología de objetos ideales.
- Frege frente al realismo, el nominalismo y el idealismo
La distinción entre Sinn (sentido) y Bedeutung (referencia) no solo constituye el núcleo de la teoría semántica de Frege, sino que revela una posición ontológica definida. El análisis de esta postura requiere examinarla a la luz de tres categorías clásicas de la filosofía: realismo, nominalismo e idealismo. Cada una de ellas ofrece un marco para precisar el estatuto que Frege asigna a las entidades lógicas, matemáticas y semánticas.
3.1. El realismo freguiano
El realismo, entendido en sentido ontológico, sostiene que ciertos objetos, propiedades o estructuras poseen existencia independiente de la mente y de las construcciones conceptuales humanas. Se trata de una tesis de carácter metafísico, que afirma la objetividad y autonomía del ser respecto de cualquier actividad cognoscitiva.
La obra de Frege se inscribe, sin ambigüedad, en un realismo semántico y matemático. Su distinción entre sentido y referencia presupone que las referencias —ya se trate de objetos físicos, números o valores de verdad— existen con independencia ontológica respecto de la conciencia individual. La referencia no se reduce a un constructo lingüístico o conceptual; es una entidad a la que el lenguaje apunta y que subsiste con o sin ser pensada.
En su teoría de la proposición, los valores de verdad —“verdadero” y “falso”— son entidades objetivas, irreductibles a estados mentales o a consensos intersubjetivos. No dependen de creencias ni de convenciones, sino que poseen un estatuto ontológico propio, comparable, en su independencia, al que la tradición filosófica atribuye a las Ideas platónicas. El hecho de que la verdad sea, para Frege, la referencia última de las oraciones declarativas indica que la objetividad semántica descansa sobre una ontología robusta.
Este realismo se acentúa en el ámbito matemático. Frege defiende un realismo ontológico fuerte respecto de los números, tratándolos como objetos auténticos, dotados de existencia independiente, situados en un dominio abstracto no espaciotemporal. Su proyecto en Die Grundlagen der Arithmetik y en los volúmenes proyectados de las Grundgesetze der Arithmetik consiste en fundamentar la aritmética en leyes lógicas, mostrando que las proposiciones matemáticas describen hechos sobre entidades objetivas. La naturaleza no sensible de estas entidades no las hace menos reales: su modo de existencia es el de los objetos ideales, cuya verdad no varía con el tiempo ni con la experiencia empírica.
En este sentido, el realismo freguiano comparte afinidades con el platonismo matemático. Sin embargo, a diferencia del platonismo tradicional, Frege no sitúa estas entidades en un “mundo” separado, sino en un ámbito abstracto al que se accede por la vía del pensamiento y el lenguaje. La existencia de los números y valores de verdad no es empírica, pero tampoco es meramente conceptual: se trata de realidades objetivas cuya validez no se ve afectada por su dependencia epistemológica del sentido.
3.2. Rechazo del nominalismo
El nominalismo, en su formulación clásica, niega la existencia independiente de los universales y entidades abstractas, sosteniendo que los términos generales no designan realidades autónomas, sino que funcionan como etiquetas o nombres aplicados a conjuntos de objetos particulares. Bajo esta concepción, el significado no es más que una convención lingüística, y las “entidades” abstractas no son más que ficciones útiles para el discurso.
Frege rechaza frontalmente el nominalismo. Su teoría del sentido y la referencia implica el reconocimiento de una dimensión objetiva tanto para el sentido como para la referencia. El sentido, en cuanto “modo de presentación” del objeto, no es reducible a un mero nombre o designación arbitraria: posee una estructura conceptual que puede ser compartida intersubjetivamente y que no se agota en la experiencia empírica. La inteligibilidad de expresiones como “el número dos” o “Pegaso” no se explica por el nominalismo, ya que en ambos casos hay un contenido objetivo que excede el mero uso lingüístico.
En el caso de los números, el nominalismo sería incapaz de dar cuenta de su aplicabilidad universal y de su papel esencial en la formulación de leyes científicas. La aritmética, según Frege, no se limita a manipular símbolos: describe hechos acerca de entidades abstractas cuya existencia es independiente de cualquier acto de nombrarlas. Del mismo modo, en lógica, los valores de verdad no son simplemente etiquetas para enunciados verificados o no verificados; son entidades con una estructura y estatuto propios, que permiten la validez objetiva de las inferencias.
Así, el rechazo de Frege al nominalismo no se limita a una discrepancia metodológica, sino que implica una divergencia ontológica de fondo: mientras el nominalismo disuelve las entidades abstractas en prácticas lingüísticas, Frege las reconoce como elementos constitutivos de la realidad objetiva, indispensables para explicar la universalidad y necesidad de la lógica y las matemáticas.
3.3. Distancia respecto del idealismo
El idealismo, en sus diversas formas, sostiene que la realidad, en todo o en parte, depende de la mente o de las estructuras cognoscitivas del sujeto. Desde el idealismo trascendental kantiano hasta las formas absolutas de Hegel o Fichte, la tesis común es que los objetos están condicionados, en su ser, por las condiciones de posibilidad de la experiencia o por el despliegue de la razón.
Frege se sitúa fuera de este marco. Aunque su teoría reconoce que el acceso epistémico a la referencia se da siempre a través del sentido —que es un constructo semántico ligado a nuestras capacidades de pensamiento y lenguaje—, no concluye de ello que la existencia de la referencia dependa ontológicamente de la conciencia. Tanto el mundo físico como las entidades lógicas y matemáticas existen con independencia de que sean percibidas, pensadas o conceptualizadas.
A diferencia de Kant, Frege no subordina la existencia de los objetos a las condiciones a priori de la experiencia humana. Para él, los números, las funciones, las proposiciones y los valores de verdad poseen un ser independiente de los sujetos y de su aparato cognitivo. Incluso los sentidos, aunque relacionados con el ámbito del pensamiento, no se reducen a vivencias psicológicas: son objetivos en tanto que compartibles y estables.
Esta distancia respecto del idealismo lo acerca nuevamente al realismo de corte platónico. Sin embargo, su posición no es metafísicamente especulativa en el sentido de postular un “mundo de ideas” separado, sino que busca una fundamentación lógica y semántica de la objetividad. Su ontología se limita a aquello que la lógica y la semántica requieren para funcionar: un dominio de referencias y sentidos cuya independencia del sujeto es condición de la validez y universalidad del pensamiento.
3.4. Síntesis de la posición ontológica
A partir de lo anterior, puede sintetizarse la posición ontológica de Frege como la de un realista robusto en el plano lógico-matemático y semántico. Este realismo se manifiesta en tres dimensiones:
- Realismo lógico: los valores de verdad existen objetivamente y constituyen la referencia última de las proposiciones declarativas.
- Realismo matemático: los números y demás entidades matemáticas son objetos ideales, independientes de la experiencia y del lenguaje, pero accesibles a través de ellos.
- Realismo semántico: el sentido y la referencia son componentes objetivos del significado, no reducibles a estados mentales ni a convenciones arbitrarias.
Frege es, por tanto, incompatible con el nominalismo, dado que su teoría presupone la existencia objetiva de entidades abstractas. Igualmente, se opone al idealismo, ya que no subordina la realidad de los objetos a las estructuras cognoscitivas del sujeto. La mediación semántica —esto es, el hecho de que la referencia sea accesible únicamente mediante el sentido— no implica dependencia ontológica, sino que expresa las condiciones epistémicas bajo las cuales el sujeto puede acceder a realidades independientes.
3.5. Relevancia para la fenomenología
Esta caracterización ontológica no es ajena al diálogo posible entre Frege y Husserl. La fenomenología husserliana, aunque parte de un análisis de la constitución de sentido en la conciencia, comparte con Frege el rechazo al psicologismo y la afirmación de la objetividad de las estructuras ideales. La diferencia estriba en que Husserl sitúa esta objetividad en el horizonte de la conciencia trascendental, mientras que Frege la concibe como independiente de cualquier subjetividad.
La convergencia se observa en la crítica común al nominalismo y en la idea de que el lenguaje y el pensamiento se orientan hacia entidades cuyo ser no depende de las variaciones psicológicas individuales. La divergencia aparece en la fundamentación última: para Husserl, la evidencia apodíctica de las esencias se da en la intuición fenomenológica; para Frege, la objetividad se garantiza por la existencia independiente de las referencias y por la estructura lógica del lenguaje.
La distinción entre sentido y referencia es, en la filosofía de Frege, mucho más que un artificio semántico: constituye el eje de una concepción ontológica que afirma la existencia objetiva de las entidades lógicas y matemáticas. Su realismo, tanto semántico como ontológico, lo sitúa en oposición directa al nominalismo y al idealismo, defendiendo una autonomía del ser respecto de la mente que se refleja en toda su obra.
En la confluencia con la fenomenología husserliana, esta posición realista proporciona un punto de apoyo para un diálogo fecundo entre la tradición analítica y la continental, en torno a la objetividad del significado, la independencia de la verdad respecto de las creencias, y la naturaleza ideal de los objetos lógicos y matemáticos. Aunque sus métodos y fundamentaciones divergen, tanto Frege como Husserl coinciden en la necesidad de trascender el plano de lo puramente subjetivo para acceder a un dominio de objetividades que constituye el fundamento último del conocimiento.
Bibliografía:
Frege, G. (1980). Los fundamentos de la aritmética (trad. L. Vega Reñón). Barcelona: Crítica.
Frege, G. (1997). “Sentido y referencia” (trad. A. García Suárez). En Escritos lógicos (pp. 79-100). Madrid: Tecnos.
Frege, G. (1993). “El pensamiento” (trad. A. García Suárez). En Escritos lógicos (pp. 135-154). Madrid: Tecnos.
Husserl, E. (2006). Investigaciones lógicas (trad. J. Gaos). Madrid: Alianza.
Husserl, E. (2013). Ideas relativas a una fenomenología pura (trad. J. Gaos). México: FCE.