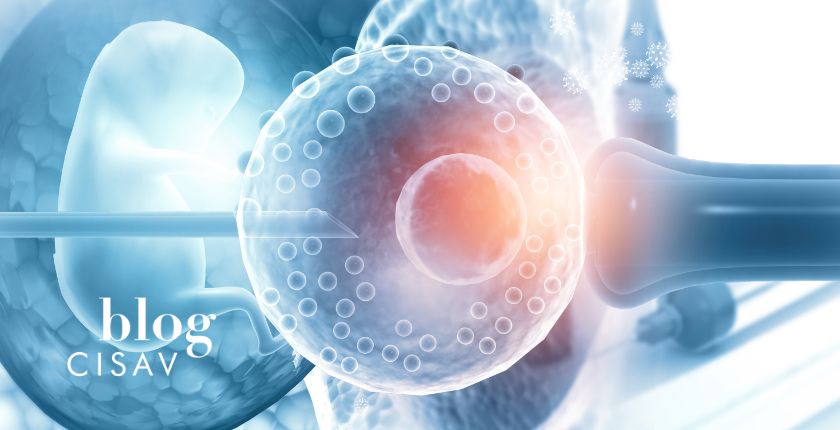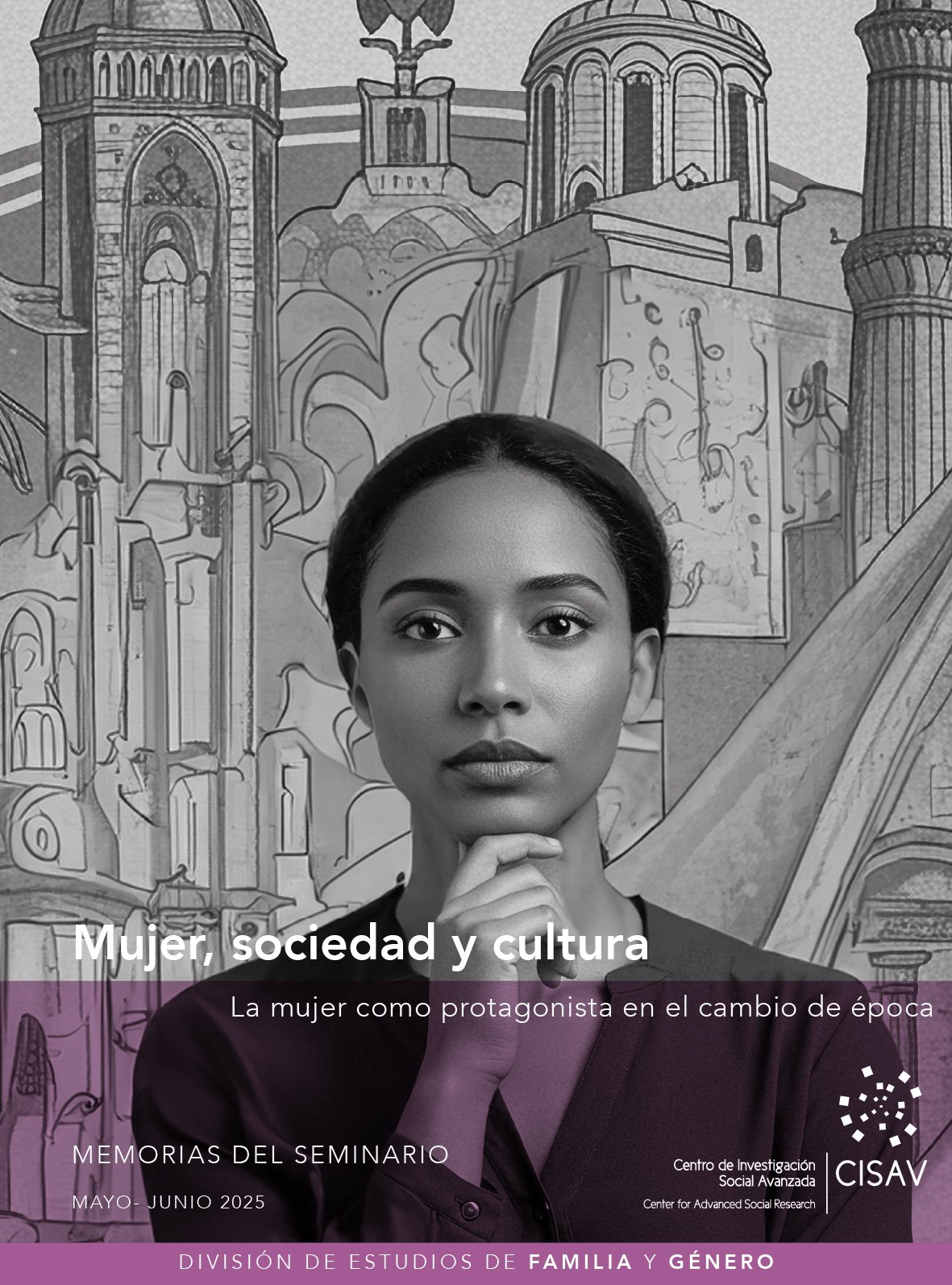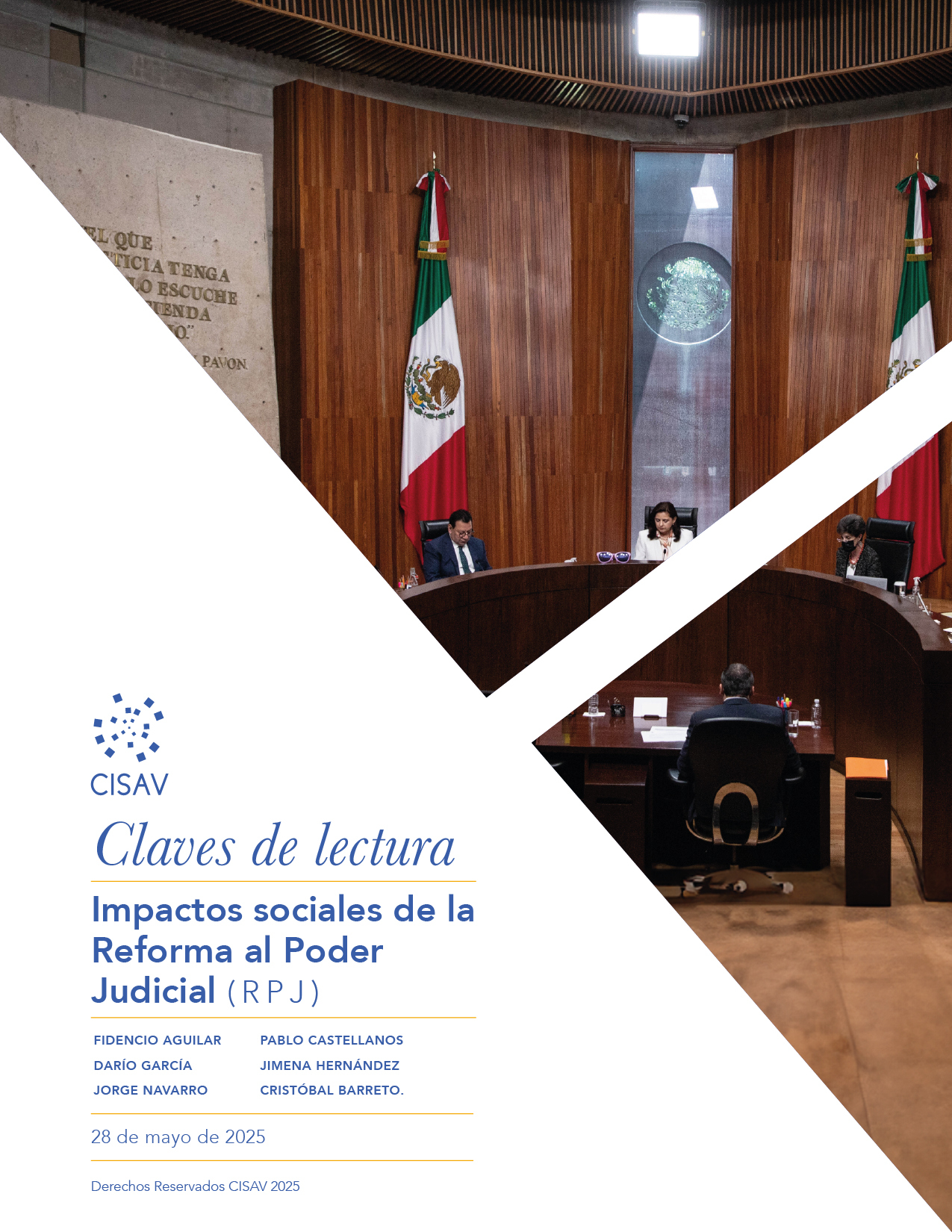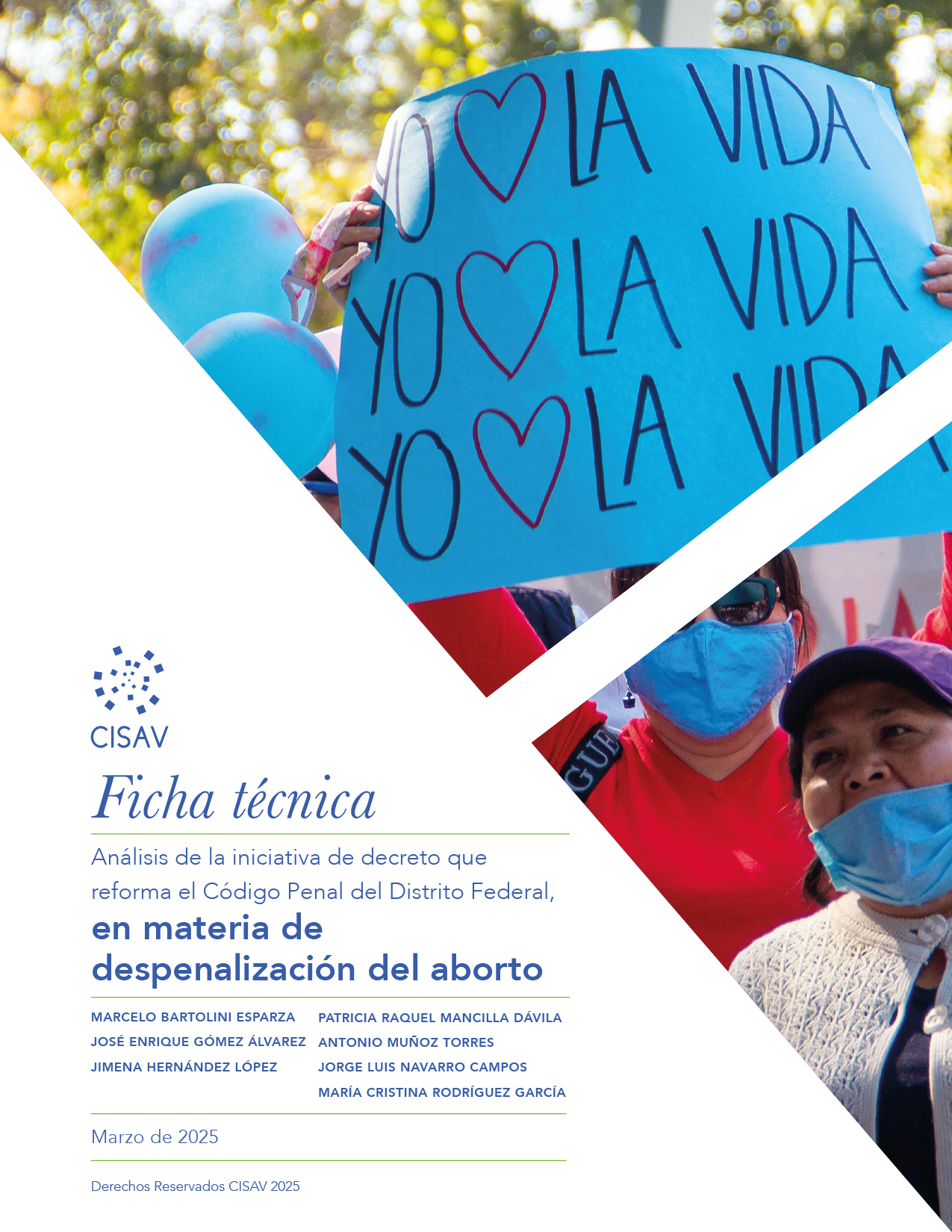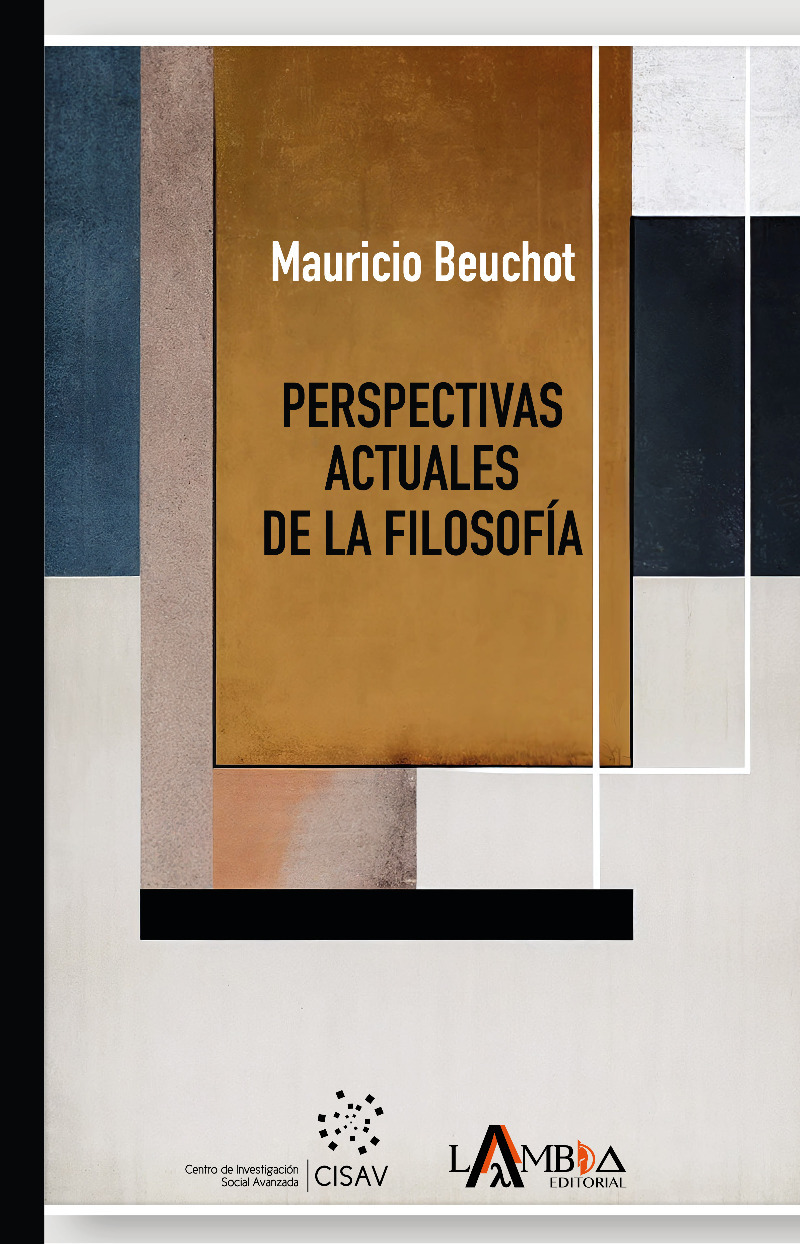Por Christian Jesús Hamilton Núñez [1]
A medida que nos adentramos en la lectura de las páginas del libro, podemos darnos cuenta que Amiel, P. (2014), demuestra cómo la historia de la investigación en seres humanos está marcada por episodios oscuros donde la búsqueda del conocimiento eclipsó el respeto fundamental por la dignidad humana. En este sentido, los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los posteriores Juicios de Núremberg sirvieron como un punto de inflexión crucial, cristalizando la necesidad de un marco ético y legal robusto que protegiera a los individuos de la instrumentalización. El Código de Núremberg, con su énfasis en el consentimiento informado voluntario y la evaluación rigurosa de la relación riesgo-beneficio, se erigió como un testimonio de la importancia de salvaguardar el bienestar de los participantes.
«El Código de Núremberg, con su énfasis en el consentimiento informado voluntario…» resalta la ruptura radical que significó el Código de Núremberg respecto a prácticas experimentales previas, donde los individuos eran a menudo sujetos de investigación sin su conocimiento o consentimiento, o bajo coerción. El énfasis en el consentimiento informado voluntario implica tres elementos cruciales como explica Martínez Bullé Goyri, Víctor M. (coord.), (2017): Información adecuada: Los participantes deben recibir información detallada y comprensible sobre la naturaleza, el propósito, los procedimientos, la duración esperada y los posibles riesgos y beneficios del estudio. No puede ser de otra manera cuando se trata de la atención de la salud. Sin embargo; algo que parece tan lógico y sencillo resulta que en la práctica se vuelve algo complejo y difícil, comenzando por las dificultades propias de comunicación que se pueden presentar entre el paciente y el médico. Voluntariedad: La decisión de participar debe ser completamente libre, sin ninguna forma de coerción, influencia indebida o manipulación. En este sentido, la voluntariedad hace referencia o se identifica con la ausencia de vicios del consentimiento informado a los que se alude cuando se habla del carácter jurídico del consentimiento informado. Así mismo, como expresión de la voluntariedad y autonomía está el derecho del paciente de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin consecuencia negativas. Capacidad: De acuerdo con el derecho civil, se considera capaz a toda persona mayor de dieciocho años que no haya sido declarada incapaz por el juez. Esto es lo que se conoce como capacidad legal, y que puede variar de país a país, de acuerdo con la normatividad. En este sentido, los participantes deben tener la capacidad mental y legal para comprender la información proporcionada y tomar una decisión autónoma. Esto plantea consideraciones especiales para poblaciones vulnerables como niños, personas con discapacidad intelectual o individuos bajo tutela.
Al elevar el consentimiento informado voluntario a un principio rector o condición sine qua non el Código de Núremberg reconoció la autonomía y la dignidad de cada individuo, estableciendo que nadie puede ser instrumentalizado en la investigación sin su permiso consciente y bien informado. Este principio es fundamental para salvaguardar el bienestar, ya que permite a los individuos tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su participación en función de sus propios valores y prioridades.
«…y la evaluación rigurosa de la relación riesgo-beneficio, se erigió como un testimonio de la importancia de salvaguardar el bienestar de los participantes.» Este aspecto enfatiza la necesidad de una evaluación ética ponderada antes de llevar a cabo cualquier investigación en seres humanos. La «relación riesgo-beneficio» implica un análisis exhaustivo de los posibles daños o incomodidades que los participantes podrían experimentar (riesgos) en contraposición a los beneficios potenciales que podrían obtener ellos mismos o la sociedad en general a través del conocimiento generado por la investigación.
La exigencia de una evaluación rigurosa subraya que esta ponderación no debe ser superficial o apresurada, sino que debe basarse en evidencia científica sólida y en una consideración ética profunda por parte de los Comités de Ética en Investigación cumpliendo así con la propuesta de siete requisitos éticos de de Ezekiel Emanuel. Los riesgos deben ser minimizados en la medida de lo posible, y los beneficios potenciales deben justificar la exposición de los participantes a dichos riesgos. Este principio es crucial para el bienestar porque: protege de daños innecesarios: exige que los investigadores consideren cuidadosamente si los riesgos a los que se exponen los participantes son razonables en relación con el potencial avance del conocimiento. Además, fomenta la investigación responsable, es decir; impulsa a los investigadores a diseñar estudios con la menor probabilidad de daño y con el mayor potencial de beneficio, por otra parte, justifica éticamente la experimentación, lo que implica proporcionar un marco para determinar cuándo es éticamente aceptable involucrar a seres humanos en la investigación, asegurando que no sean sometidos a riesgos desproporcionados sin una justificación válida.
«se erigió como un testimonio de la importancia de salvaguardar el bienestar de los participantes.» El Código de Núremberg, a través de estos dos principios clave, se convirtió en un testimonio, una declaración firme y duradera, de la primacía del bienestar de los participantes. Su existencia y su influencia posterior en la ética de la investigación demuestran un reconocimiento fundamental de que la búsqueda del conocimiento científico no puede ni debe realizarse a expensas de la integridad y el bienestar de los individuos. Por su puesto que al consagrar el consentimiento informado voluntario y la evaluación rigurosa de la relación riesgo-beneficio, este documento histórico sentó un precedente fundamental para una ética de la investigación centrada en el respeto por la autonomía, la minimización del daño y la justificación ética de la experimentación en seres humanos, marcando un punto de inflexión crucial en la salvaguarda de su bienestar.
Sin embargo, Philippe Amiel no se limita a un recuento histórico, sino que analiza críticamente los desafíos contemporáneos que amenazan con erosionar este principio fundamental. La presión por acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos, la complejidad de los protocolos de investigación y las asimetrías de poder entre investigadores y participantes pueden, inadvertidamente o no, relegar el bienestar individual a un segundo plano. Es evidente que el autor explora cómo la información incompleta o sesgada, la influencia de incentivos económicos o la vulnerabilidad de ciertas poblaciones pueden comprometer la genuina autonomía del consentimiento informado, un pilar esencial para garantizar el bienestar.
La obra destaca la importancia de ir más allá del mero cumplimiento formal de los requisitos legales y éticos. Cuidar el bienestar de los participantes implica una responsabilidad activa y continua por parte de los investigadores, los Comités de Ética en Investigación y las demás instituciones involucradas. Esto se traduce en la obligación del investigador principal proporcionar información clara, comprensible y completa sobre los objetivos, los procedimientos, los riesgos y los beneficios potenciales del estudio. Implica también garantizar un ambiente de respeto y confidencialidad, donde los participantes se sientan seguros para expresar sus dudas, preocupaciones e incluso para retirarse del estudio en cualquier momento sin temor a represalias.
Amiel subraya la necesidad de una evaluación rigurosa y constante de la relación riesgo-beneficio, no solo al inicio del estudio, sino a lo largo de su desarrollo. Cualquier indicio de daño o malestar significativo en los participantes debe ser abordado de manera inmediata y prioritaria, pudiendo incluso justificar la suspensión o la modificación del ensayo dando cumplimiento no sólo a las pautas éticas sino también al marco jurídico aplicable. Es indefectible que el bienestar no es un estado estático, sino un proceso dinámico que requiere una vigilancia activa y una sensibilidad constante a las necesidades y experiencias de los individuos que participan en la investigación.
En esta línea de argumentación, a menudo la atención se centra en el bienestar físico de los participantes, sin embargo; ¿Qué importancia tiene de considerar el bienestar psicológico y emocional de los participantes, más allá de su integridad física? La participación en un ensayo clínico puede generar ansiedad, incertidumbre o incluso miedo. Por ello, es crucial ofrecer apoyo psicológico adecuado y garantizar que los participantes se sientan acompañados y comprendidos a lo largo de todo el proceso, sin embargo, la realidad es que la importancia de considerar el bienestar psicológico y emocional con frecuencia puede ser pasada por alto en el diseño y la ejecución de estudios biomédicos. Esta perspectiva reconoce que la participación en una investigación no sólo implica una exposición física, sino que también puede generar impactos significativos en el estado mental y emocional de los individuos. Por consiguiente, el bienestar psicológico, emocional y espiritual no es un aspecto secundario, sino una dimensión igualmente fundamental que debe ser integrada en la ética de la investigación.
La participación en sí misma en un estudio clínico puede ser estresante . Sentir incertidumbre sobre los resultados, ansiedad ante los procedimientos o preocupación por posibles efectos secundarios, e incluso la sola alteración de la rutina diaria, pueden generar estrés psicológico y emocional. La naturaleza de la investigación puede evocar emociones complejas: estudios sobre enfermedades graves, tratamientos experimentales o incluso cuestionarios sensibles pueden despertar miedo, tristeza, esperanza, frustración o culpa en los participantes. La interacción con los investigadores puede tener un impacto emocional: la comunicación, el trato y la sensibilidad del equipo de investigación pueden influir significativamente en el bienestar psicológico de los participantes. Los resultados de la investigación pueden tener consecuencias emocionales: recibir un diagnóstico, experimentar una mejora o una falta de efecto del tratamiento, o incluso contribuir a un conocimiento que no les beneficia directamente, puede generar diversas respuestas emocionales. Al señalar la importancia de considerar estas dimensiones, el autor aboga por una visión más holística y centrada en la persona de la ética de la investigación. No basta con asegurar que los participantes no sufran daños físicos directos; es igualmente crucial proteger su salud mental y emocional durante todo el proceso investigativo.
En este sentido, ¿cuáles son las implicaciones de considerar el bienestar psicológico y emocional de los participantes? ¿Qué modificaciones deberían realizarse en el diseño de los estudios clínicos? La inclusión del bienestar psicológico y emocional como un aspecto central de la ética de la investigación tiene varias implicaciones prácticas en aspectos clave como los siguientes:
a. Diseño de estudios sensibles: los protocolos de investigación deben ser diseñados teniendo en cuenta el potencial impacto psicológico y emocional en los participantes. Esto puede implicar la inclusión de medidas para minimizar el estrés, garantizar la privacidad y confidencialidad, y ofrecer apoyo emocional.
b. Comunicación empática y clara: los investigadores deben comunicarse con los participantes de manera clara, honesta y empática, respondiendo a sus preguntas y preocupaciones con sensibilidad y respeto.
c. Apoyo psicológico: en ciertos estudios, especialmente aquellos que involucran temas sensibles o poblaciones vulnerables, puede ser necesario ofrecer acceso a apoyo psicológico profesional.
d. Evaluación del impacto emocional: los investigadores podrían considerar la inclusión de medidas para evaluar el impacto psicológico y emocional de la participación en el estudio, lo que permitiría identificar y abordar posibles problemas.
e. Consentimiento informado ampliado: el proceso de consentimiento informado debería abordar de manera explícita los posibles impactos psicológicos y emocionales de la participación.
Al enfatizar la necesidad de considerar el bienestar psicológico y emocional más allá de la integridad física, el autor aboga por una ética de la investigación más completa y centrada en la experiencia integral del participante, reconociendo la complejidad de su ser y la potencial vulnerabilidad emocional que puede acompañar la participación en un estudio científico. Esta perspectiva enriquece la reflexión ética y subraya la responsabilidad de los investigadores de proteger no sólo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu de quienes contribuyen al avance del conocimiento médico.
En conclusión, «Del hombre como conejillo de indias» nos recuerda con fuerza que el progreso científico en el ámbito de la salud no puede ni debe lograrse a expensas del bienestar de los individuos que generosamente contribuyen a él. La obra de Philippe Amiel destaca los riesgos inherentes a la experimentación humana y enfatiza la obligación ética fundamental de priorizar y salvaguardar el bienestar físico de los participantes. Sin embargo, un aspecto que a menudo se pasa por alto pero que resulta fundamental para la integridad y el impacto ético de cualquier investigación, es el bienestar psicológico, emocional y espiritual de los participantes en cada una de las etapas del proceso investigativo.
Prestar atención a estas dimensiones no sólo protege a los individuos involucrados, también enriquece la calidad de los datos recopilados y fortalece la confianza en la investigación en general. Sólo a través de un compromiso inquebrantable con este principio podremos construir una investigación biomédica que sea verdaderamente ética, responsable y beneficiosa para toda la humanidad. El bienestar de quienes se ofrecen como «conejillos de indias» no es un mero requisito formal, sino representa el corazón mismo de la legitimidad y la justificación moral de la experimentación humana, por esta razón la Declaración de Ginebra de la Asamblea Médica Mundial (AMM) vincula al médico con la fórmula «velar solícitamente y ante todo por la salud y bienestar de mi paciente”, y el Código Internacional de Ética Médica de la AMM afirma que “el médico debe comprometerse con la prioridad de la salud y el bienestar del paciente y debe ofrecer atención acorde al mejor interés del paciente”.
[1] Christian Jesús Hamilton Núñez es médico cirujano certificado, con especialidad y maestría internacional en Bioética.
Amiel, P. (2014). Del hombre como conejillo de indias. El derecho a experimentar en seres humanos. Fondo de Cultura Económica.
Martínez Bullé Goyri, Víctor M. (coord.), (2017). Consentimiento informado. Fundamentos y problemas de su aplicación práctica. Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Programa Universitario de Bioética.
Suárez Obando, Fernando. (2015). UN MARCO ÉTICO AMPLIO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SERES HUMANOS: MÁS ALLÁ DE LOS CÓDIGOS Y LAS DECLARACIONES: LA PROPUESTA DE EZEKIEL J. EMANUEL. Persona y Bioética, 19 (2), 182-197. https://doi.org/10.5294/PEBI.2015.19.2.2
Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (Oct., 2024) https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/