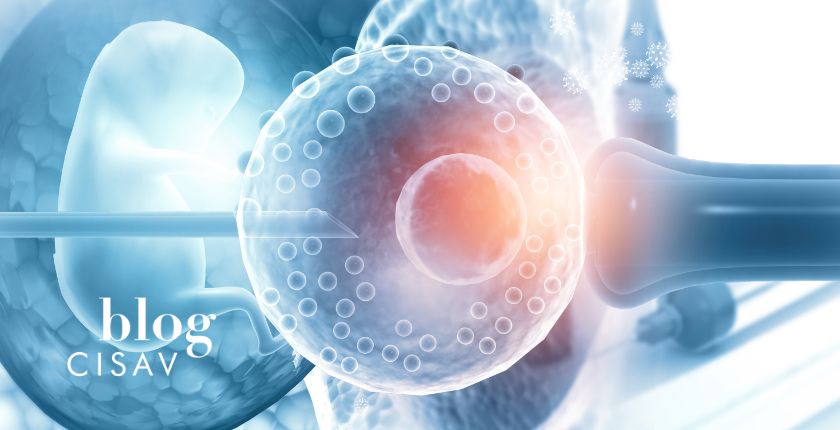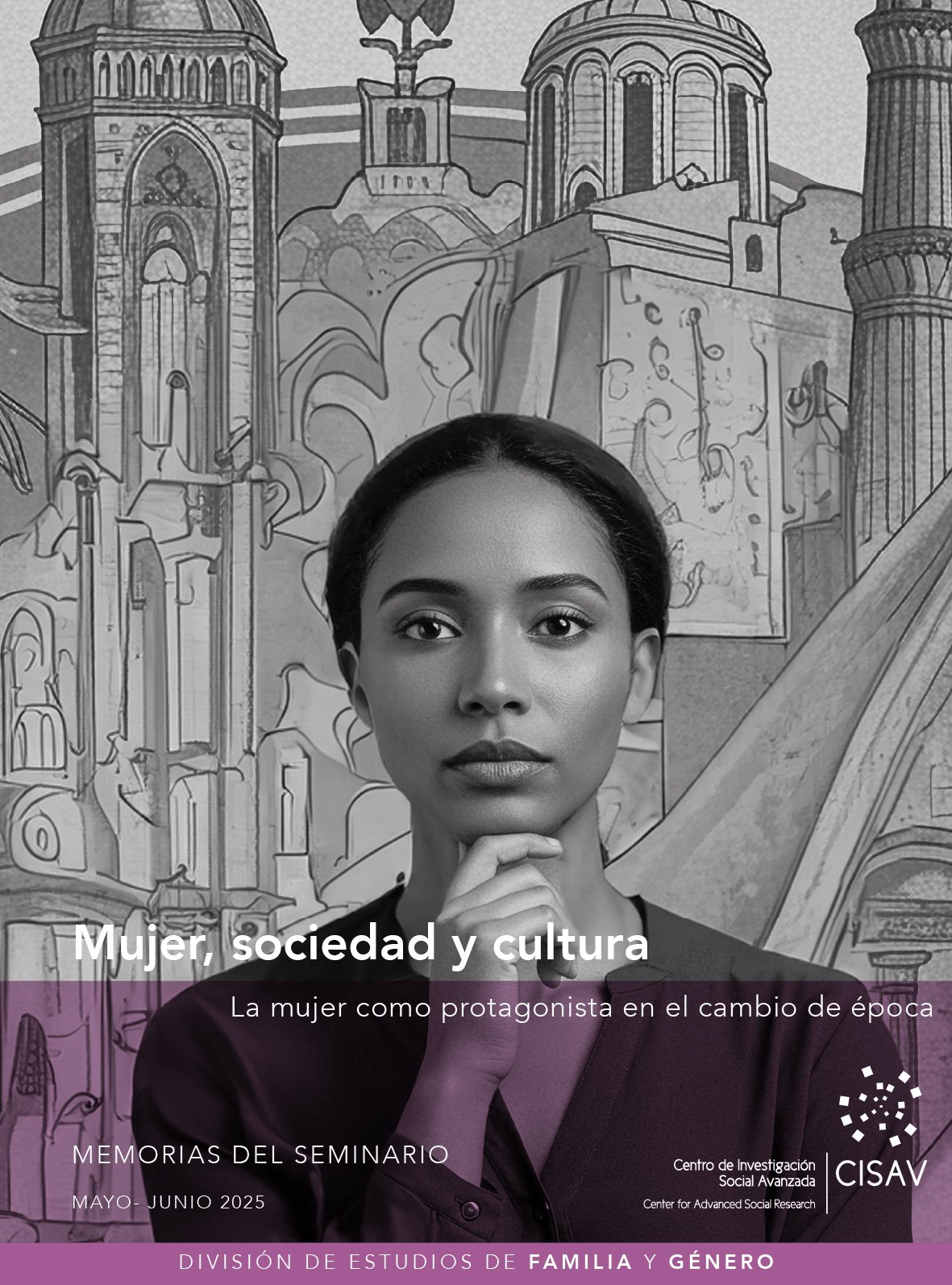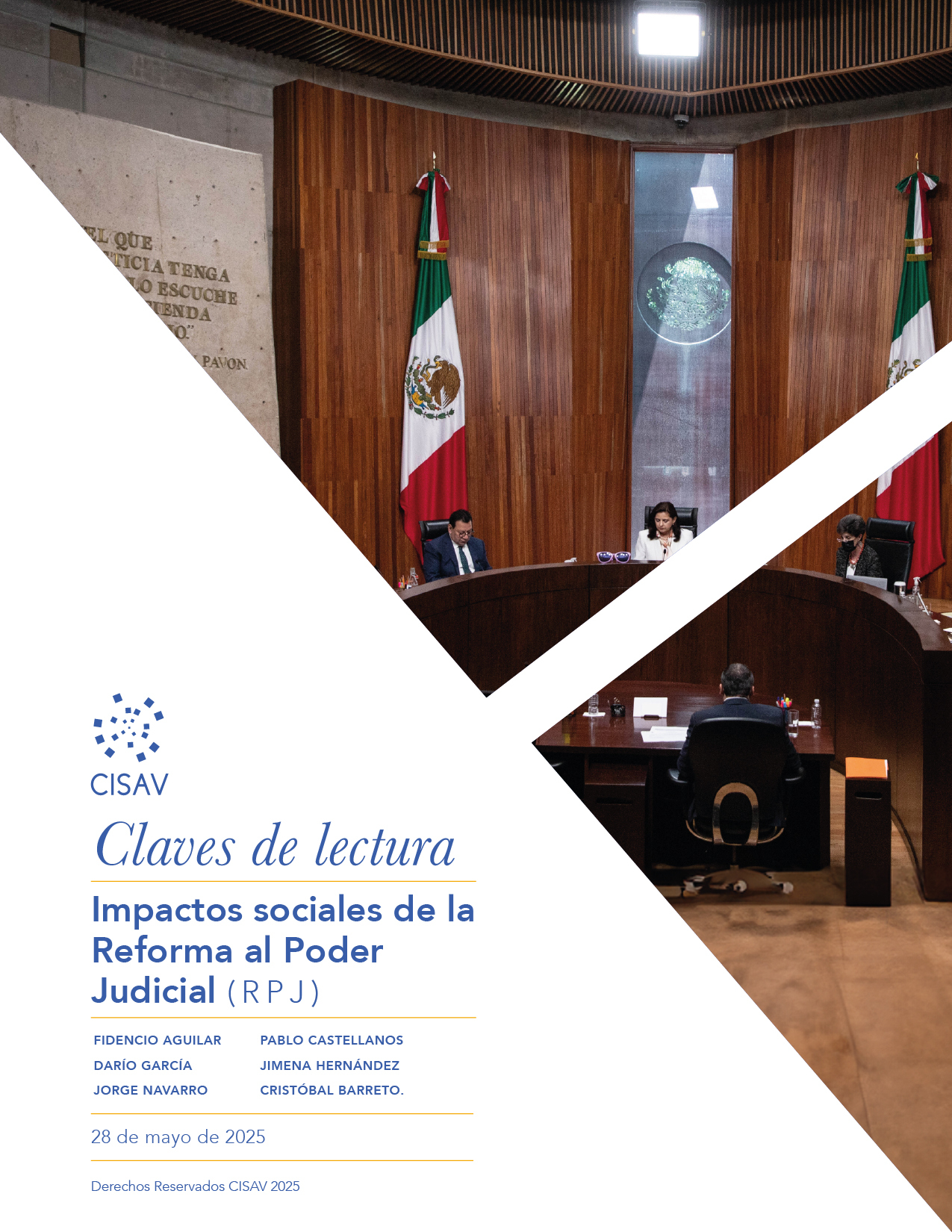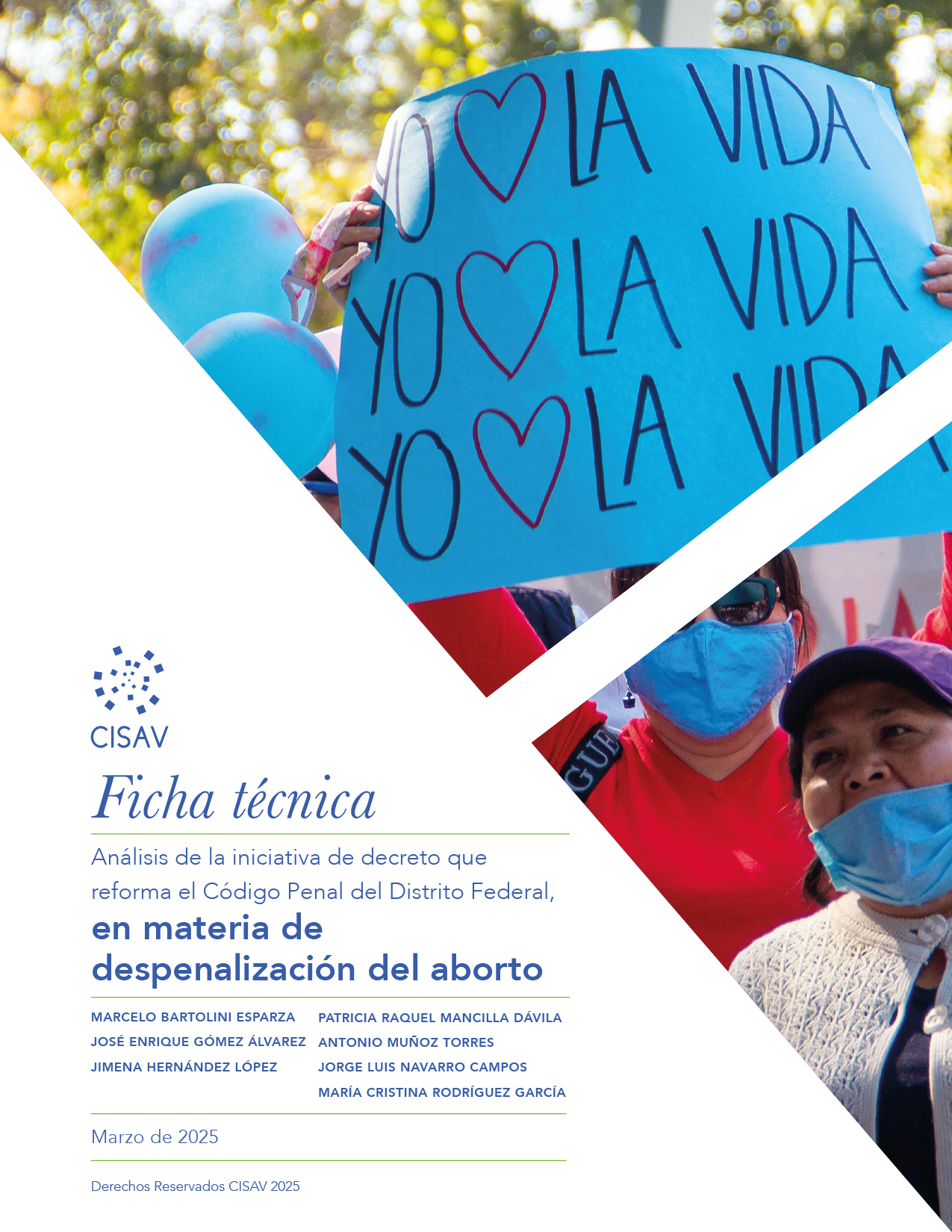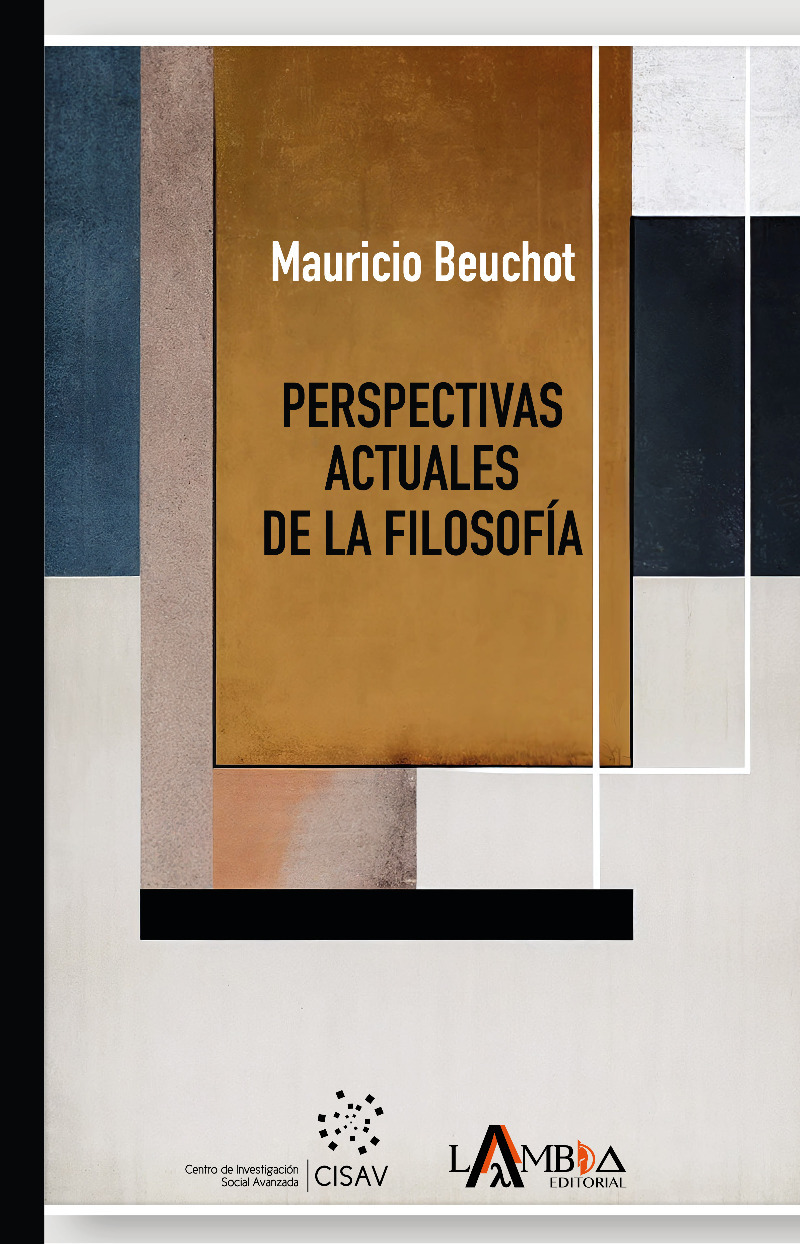Por José Roberto Pacheco-Montes [1]
En mi última entrada al blog exploré la hipótesis educativa de Franco Nembrini que consiste en establecer que todo proceso educativo se basa en responder la demanda radical que toda mirada de un hijo le hace al padre, a saber: “Papá, asegúrame que merece la pena venir al mundo” (2015). De tal modo que la pregunta obligada que todo educador debe formularse tiene que ser la misma, y que William James en una de sus múltiples conferencias trató, ¿Merece la vida ser vivida?
Resulta un tanto trágico este cuestionamiento; sobre todo si tenemos en mente las diferentes estadísticas que el ser humano ha determinado para hablar de calidad de vida[1]. Por ejemplo, los índices de violencia en México siguen siendo bastante altos, al igual que si analizamos algunos indicadores de pobreza o, peor aún, si vemos la tasa de suicidio a nivel nacional nos sorprenderíamos pues, de hecho, según el INEGI (2024) en el 2023 se registraron 8,837 defunciones por suicidio; siendo el 1.1% del total de las muertes registradas. “Que la vida no merece ser vivida es el testimonio de todo el ejército de los suicidas: un ejército cuya llamada de reclutamiento, como la famosa salva vespertina del ejército británico, va siguiendo al sol alrededor del mundo y nunca deja de oírse” (James, 2009: 78). Sin embargo, de manera análoga no podríamos formular lo opuesto; es decir, pensar que porque mucha gente decide mantenerse viva eso implica que la vida ya merece ser vivida. No porque no existan personas que consideren que la vida sí merece la pena, sino porque el hecho de que decidan mantenerse con vida no infiere que todos ellos crean que valga la pena. Alguien puede, por ejemplo, tener la personalidad del protagonista de La náusea de Sartre y creer que es mejor estar vivo porque se estaría menos solo.
Ahora bien, tampoco podemos dejar que se resuelva esta cuestión gracias al temperamento de cada persona. Bien es sabido que a lo largo de la vida podemos toparnos con gente que todo parece vislumbrarlo con un optimismo innato, que el día más ordinario puede observarlo como la ocasión perfecta para sentirse alegre. Pero también conocemos al tipo contrario, aquel pesimista que cualquier evento es la ocasión para sentirse sobre pasado, desesperanzado y cuyo único consuelo parece reducirse al dicho popular “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo soporte”. De tal modo que debemos demostrar de modo razonado, como bien apunta James (2009: 73-74), que la vida merece ser vivida.
¿Por qué de modo razonado? Bueno, a lo largo de la historia del cristianismo se han apuntado una serie de argumentos que apuntan contra el mal moral del suicida. El más conocido sería el hecho de no tomar decisiones que responden al creador. Él decide el inicio de la vida y el fin de esta. Sin embargo, el agnóstico o el ateo no tendría reparo en fallar a esa máxima pues es él mismo quien tiene la potestad de acabar con su vida, sin temor y pesadez moral. En este sentido, el argumento anterior para ser persuasivo requiere la creencia del individuo en un ser superior que ha determinado el suicidio como un mal moral. Por tal motivo, debemos analizar otras vías.
Estas otras vías, como un modo de iniciación, parecen pueden hallarse en el pragmatismo, como lo ha intentado nuestro autor. Es decir, la pregunta sobre si la vida merece ser vivida es un cuestionamiento vivo, forzoso y trascendental (Cfr. James, 2009a). El modo que decidamos tomar como hipótesis de vida modifica radicalmente la estructura en cómo concebimos el mundo. Por tanto, más que responder con certeza si la vida merece ser vivida, al menos podemos afirmar que creer que la vida merece ser vivida no es algo irracional. Más bien esta decisión de debe darse en contraste de las posibles consecuencias que ambas hipótesis demanden. Por ejemplo, el pesimista jamás podrá hallarse satisfecho ante la vida pues vive “«pres[o] de un miedo continuo, indefinido desconsolado; trémulo, pusilánime, temeroso de no se [sabe] qué: [parece] como si todas las cosas que [hay] arriba en el Ciclo y abajo en la Tierra fueran a [hacerle] daño; como si el Cielo y la Tierra no fueran más que las ilimitadas mandíbulas de un monstruo devorador, entre las cuales [él] esperaba, palpitando, a ser devorado.»” (James, 2009b: 83). Una vida anclada en el temor por supuesto que no se vislumbra como apetecible. Más cuando “vivir consiste en arriesgar nuestra persona hora tras hora” (James, 2009b: 99).
Por otro lado, el sí a la vida abre un mundo de posibilidades completamente distinto. Permite separarnos de aquella desconfianza que suprime toda posibilidad de hallar algún valor (Cfr. James, 2009b: 100). Es ahí el quid de la cuestión. Cuando el hijo antepone su mirada en nosotros preguntando si vale la pena haber venido al mundo, lo que está solicitando a su educador es que le muestre el mundo de los valores que este mundo posee. La vida se hace valiosa en la medida en que el ser humano sea capaz de captar aquellos objetos revestidos de importancia y participamos de ese vivir en cuanto descubrimos cómo responder adecuadamente a esos valores (Cfr. Von Hildebrand, 2020). Por eso no es de extrañar que la gente apele a las relaciones personales para mostrar lo bello de la vida, o a la religiosidad, o al amor, o a la belleza, etc. Lo que están haciendo es dar fe de que en el mundo hay valores y que al participar de ellos con nuestras respuestas podemos hallar esa fascinación por el vivir.
“El optimismo y el pesimismo son formas de definir el mundo, y que nuestras reacciones ante el mundo, por pequeñas que sean, forman parte integral del conjunto y contribuyen necesariamente a determinar su definición […] Esta vida sí merece ser vivida, podemos decir, porque es aquello que nosotros hacemos de ella, desde el punto de vista moral; y estamos decididos a hacer de ella un éxito desde este punto de vista, mientras nos quede algo que hacer en ella” (James, 2009b: 101).
Por ello, Nembrini manifiesta esta valía de la vida con un ejemplo moral. Cuando el hijo cuestiona el modo de vida de los padres, por qué debe hacer tal o cual cosa, la respuesta válida radica en mostrarle porque uno así es feliz, es testimonial, y radica en el hijo decidir si vale la pena vivir así, pero es el testimonio del padre quien posibilita la opción de una vida que merece ser vivida, es su optimismo y cualidad moral la que dota de sentido la educación y la vida misma. En consecuencia, la principal tarea del educador no es su pedagogía, ni su sabiduría, sino el hallar esa valía del vivir de la cual pueda testificar, solo un modo de vida así puede ser atractivo para el educando.
[1] Es verdad que no podemos reducir el merecimiento del vivir a simples datos estadísticos; no obstante, parecen un buen punto de partida dado que muchas veces la complejidad del existir en sociedad radica en qué tanto nos sentimos seguros, cuántas oportunidades tenemos, a qué derechos somos acreedores, etc.
[1] Masterando en Filosofía. Editor adjunto de Open Insight. Docente Prepa Tec y Universidad Anáhuac Pueblo roberto.pacheco@cisav.mx
Referencias
INEGI (2024). Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_Suicidio24.pdf
James, W. (2009a). La voluntad de creer En: La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular. Trad. Esp. Ramón Vilà Vernis. Barcelona: Marbot, pp. 41-70.
(2009b) ¿Merece la vida ser vivida? En: La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular. Trad. Esp. Ramón Vilà Vernis. Barcelona: Marbot, pp. 71-103.
Nembrini, F. [Jesús Úbeda] (8 de abril de 2015). Encuentro con Franco Nembrini «El arte de educar» [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=xL1bHr-GgAM
Von Hildebrand, D. (2020). Ética. Trad. Esp. De Juan José Norro. Madrid: Encuentro.