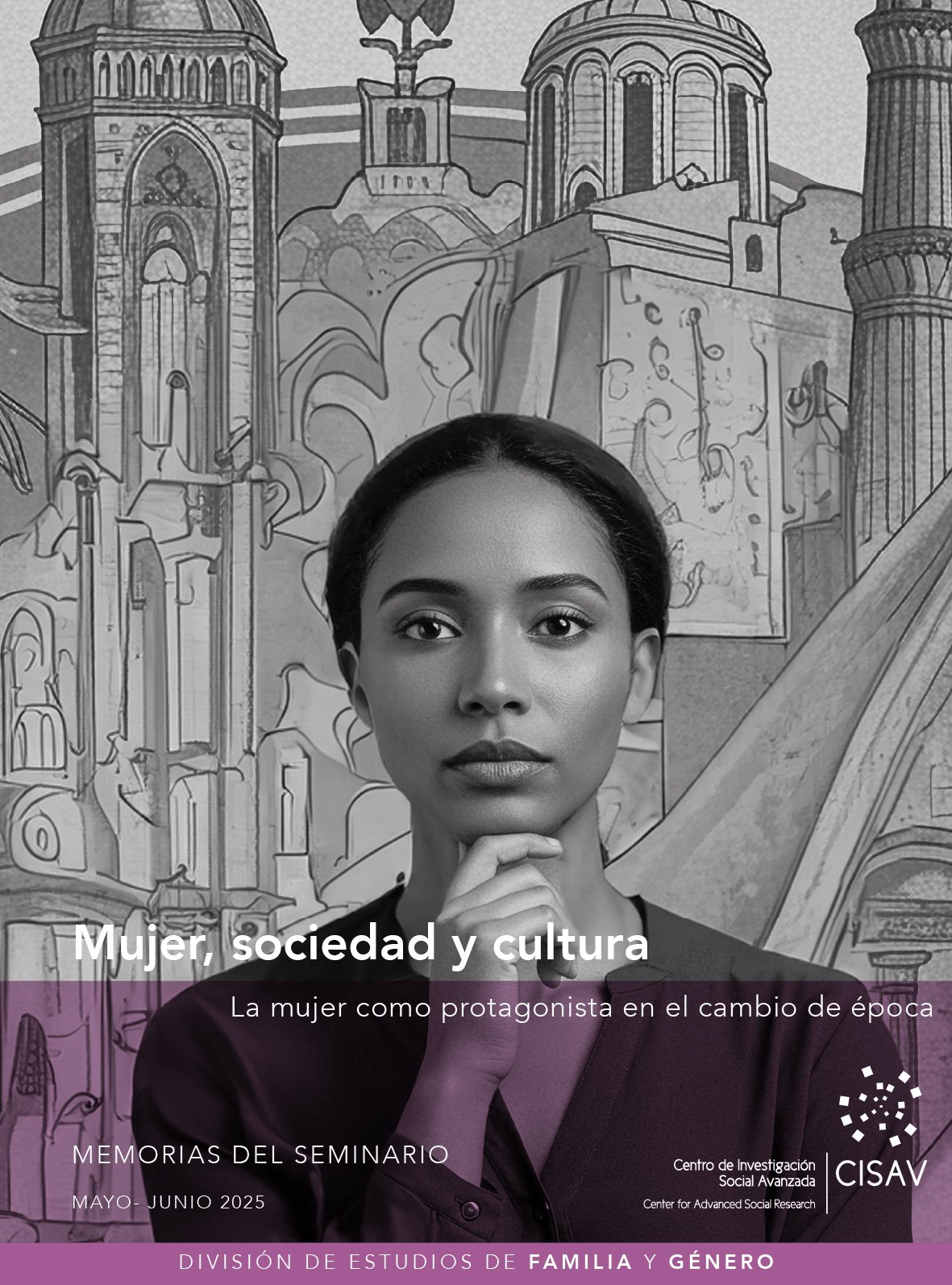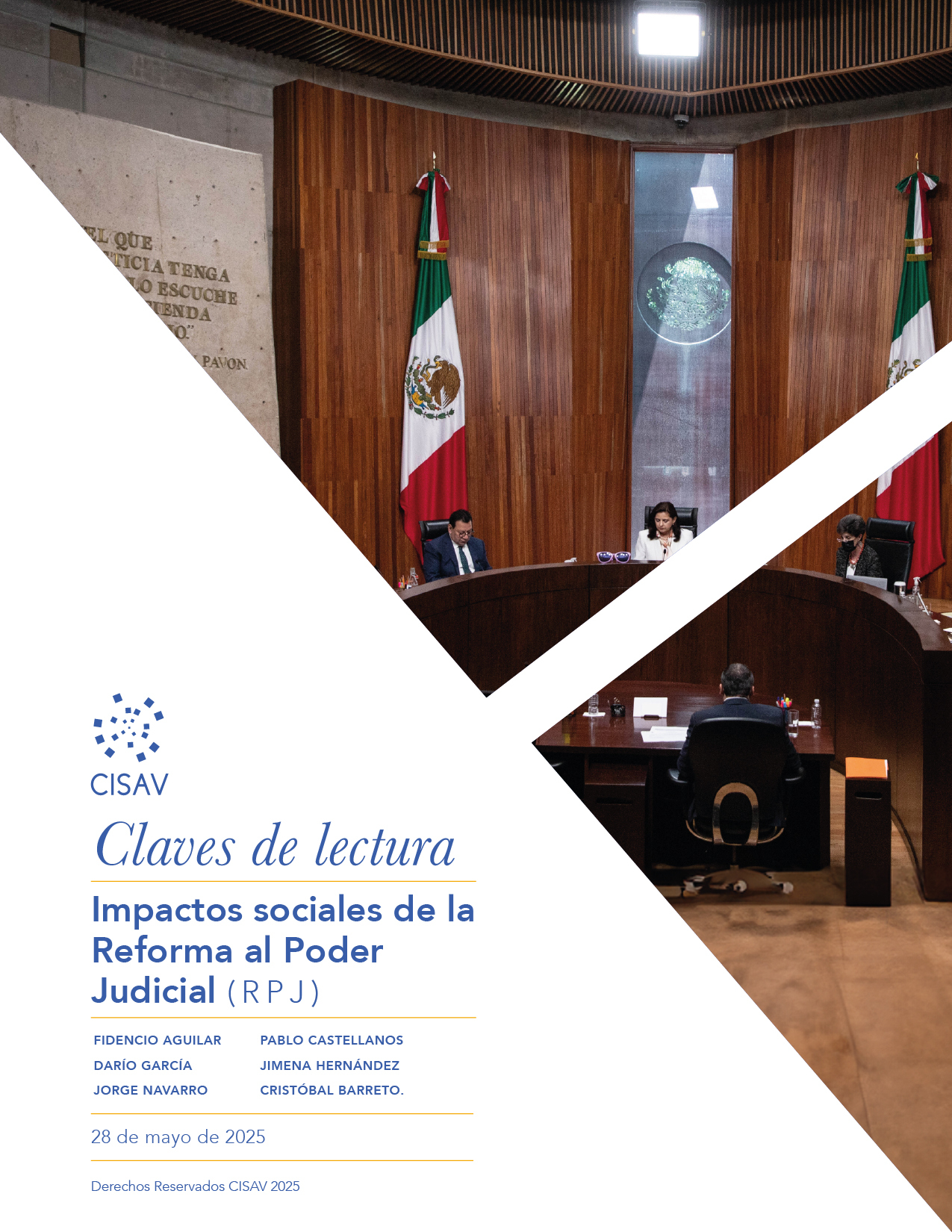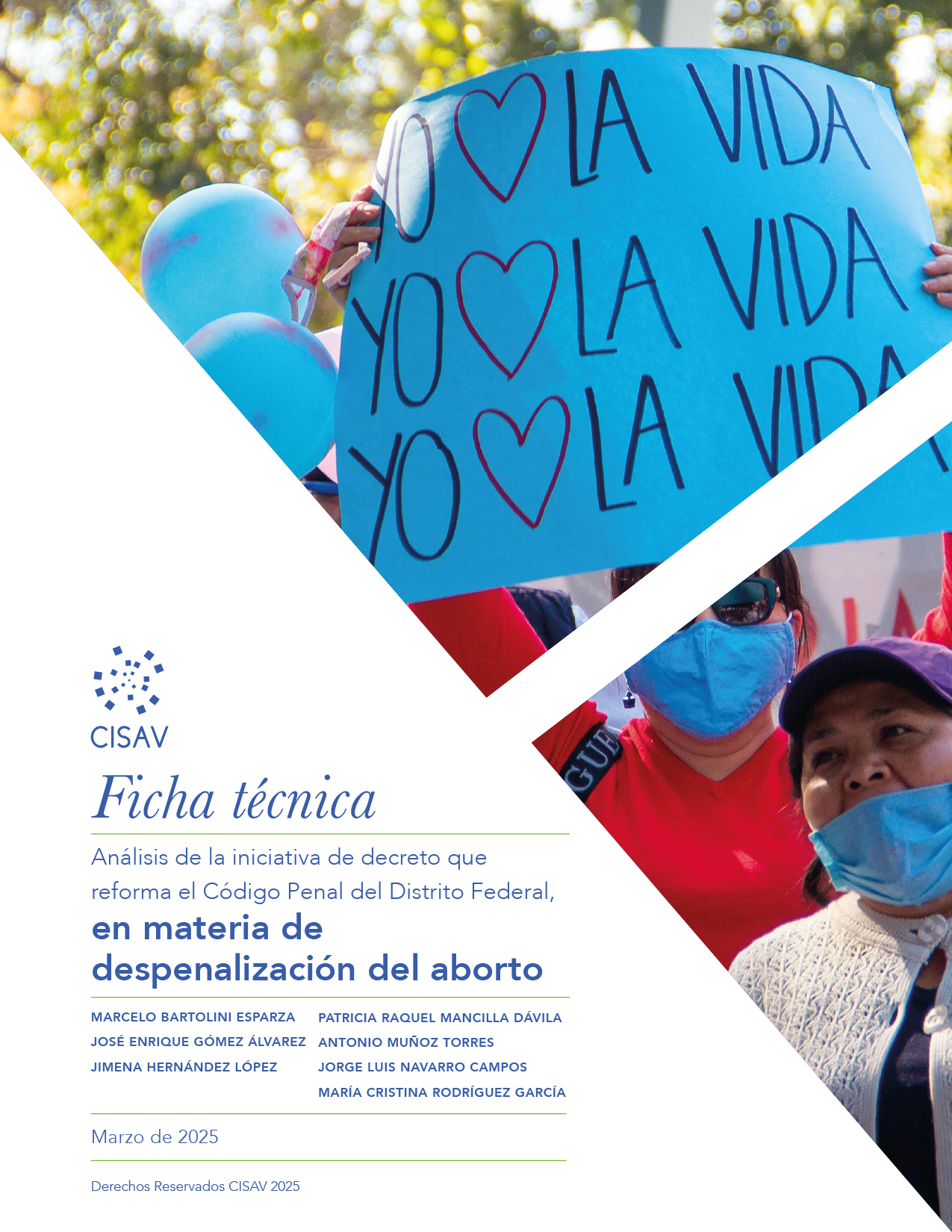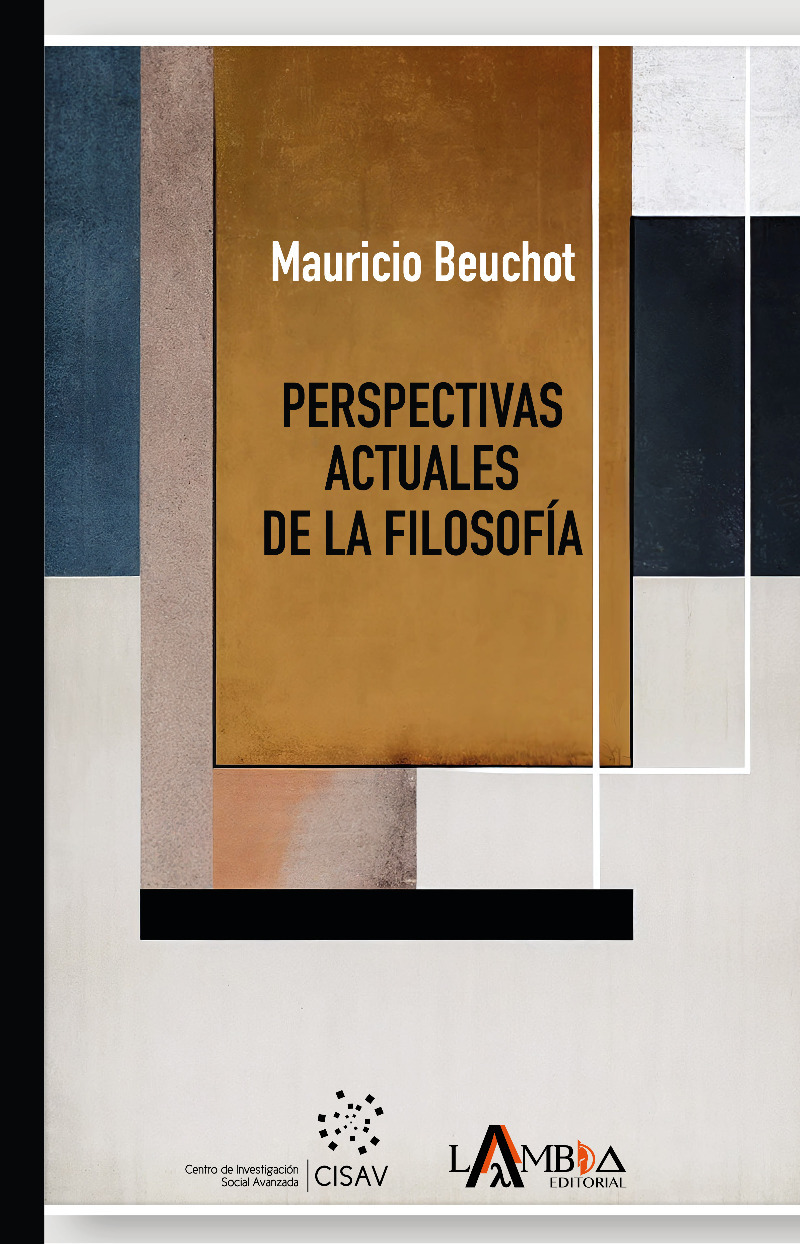Por Antonio Muñoz Torres[1]
Introducción
Los dos grandes polos de la existencia humana, el inicio y el final de la vida son prolijos en cuanto a problemáticas de carácter ético especialmente en el área médica, el cuidado de la salud y la calidad de vida.
A últimas fechas, en México se han dado diferentes manifestaciones en torno al final de la vida, el respeto de la autonomía de los pacientes, el acto médico y la legislación en materia de salud, los derechos humanos y la despenalización de ciertas prácticas médicas.
En este sentido, en la discusión respectiva, se han utilizado términos que causan confusión en la población en general: eutanasia, suicidio asistido, ortotanasia, distanasia, voluntad anticipada, muerte digna y cuidados paliativos; que causan incertidumbre sobre lo que significan y las consecuencias que derivan de ello. Esta falta de comprensión en la terminología afecta significativamente la decisión al momento de solicitar una Voluntad Anticipada, que puede ser interpretada como una petición de eutanasia o bien como una orden de abandono del paciente.
El objetivo de este escrito es aclarar el panorama de la terminología descrita, su significado, características específicas y consecuencias derivadas de, para su correcto uso en la expresión de directrices en torno a cómo debe conducirse el equipo médico en situaciones muy particulares como es el estado terminal de un paciente o situaciones límite que requieran medidas extraordinarias.
Definición de términos.
Ortotanasia
La ortotanasia desde la etimología griega, proviene de dos terminos «orthós» (ὄρθος), que significa «recto» o «correcto», y «thánatos» (θάνατος), que significa «muerte», una muerte correcta, que en sentido estricto consiste en permitir que la muerte ocurra de forma “natural”, sin intervenir con tratamientos extraordinarios y desproporcionados que solo prolongan el sufrimiento del paciente y no otorgan ningún beneficio a su estado de salud ni contribuyen a mejorar la calidad de vida del mismo. En la mayoría de los casos, no se acelera ni se retrasa la muerte, simplemente se respeta el curso natural de la enfermedad. Es importante aclarar que esto no significa abandonar al paciente; es decir se debe realizar un acompañamiento y aplicar las medidas clínicas mínimas, mantener la permeabilidad de vías aéreas, hidratación y alimentación del paciente (si el estado de salud lo permite), cambio de postura para evitar las llamadas escaras por presión, las medidas de higiene correspondientes y sobre todo el manejo del dolor. (Runzer, 2024)
Cuáles son las consecuencias de aplicar la ortotanasia:
- Se evita el llamado ensañamiento o encarnizamiento terapéutico.
- Se prioriza el cuidado paliativo como tratamiento médico, buscando el menor sufrimiento del paciente aproximándolo al final de su existencia de la mejor manera posible, respetando su integridad y dignidad.
- No se busca acelerar la muerte, pero tampoco prolongarla artificial y desproporcionadamente.
- Es aceptada legal y éticamente en muchos contextos médicos.
Distanasia
La distanasia, etimológicamente proviene del griego, del prefijo dys- (δυσ-) (mal, difícil) y el sustantivo thanatos (θάνατος) (muerte), por lo tanto de manera literal significa «muerte difícil» o «mala muerte» también llamada ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, es la prolongación de la vida de un paciente terminal mediante el uso de tratamientos médicos fútiles, invasivos y desproporcionados, sin una verdadera posibilidad de recuperación, ni de mejora en la salud y calidad de vida del paciente. (Alcaráz, 2022)
Dentro de las consecuencias que podemos ver al aplicar medidas extraordinarias y desproporcionadas son:
- La obstinación terapéutica por parte del equipo médico al aplicar medidas extremas para mantener la vida del paciente a toda costa.
- La solicitud de familiares y/o tutores del paciente para que se realice todo lo posible para mantenerlo con vida.
- Puede generar sufrimiento innecesario al paciente y prolongar estados de agonía.
- Da origen a cuestionamientos de carácter ético cuando no hay expectativas reales de mejora.
- Se prioriza la vida biológica del paciente sobre la calidad de vida y visión integral de la vida y dignidad del paciente.
Eutanasia
La palabra eutanasia proviene del griego «eu» (εὖ) (bueno) y «thanatos» (θάνατος) (muerte), lo que etimológicamente significa «buena muerte» o «buen morir», sin embargo, en este caso la muerte es provocada por un una intervención activa por parte del médico o algún miembro del equipo del cuidado de la salud para provocar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad terminal, incurable, con el objetivo de evitarle dolor extremo y sufrimiento; este acto puede ser a solicitud del paciente o bien en estados límite (como la perdida de conciencia, el estado vegetativo persistente) a petición de los familiares o tutores.
Existen varias clasificaciones de eutanasia, en este caso particular tomando en cuenta la solicitud expresa del paciente autónomo y sin ningún tipo de coerción manipulación ni persuasión, o sus familiares, clasificaremos la eutanasia como activa y pasiva, en el primer caso es el acto deliberado para causar la muerte del paciente por parte del personal médico y consiste en la administración de medicamentos en la dosis adecuada para conseguir el fin deseado (finalizar el sufrimiento extremo del enfermo); por otra parte, en el caso de la eutanasia pasiva también se realiza una intervención pero que para el caso consiste en dejar de realizar medidas que mantengan la vida del paciente, como puede ser el retiro del soporte mecánico ventilatorio y la alimentación por vía parenteral (a través del sistema circulatorio), por citar algunos. (Dubo-Peniche, 2020)
Consecuencias de la aplicación de la eutanasia:
- Implica el alivio inmediato del dolor y sufrimiento debido a la muerte del paciente.
- Su legalidad varía según el país y es objeto de debate ético, médico y legal.
El caso del suicidio asistido
En este sentido debemos entender que el paciente (generalmente en estado terminal o con una enfermedad incurable en estado avanzado) solicita le sean facilitados los medios necesarios para terminar con su existencia mediante la ingestión de fármacos o sustancias que en la dosis adecuada le causarán la muerte de manera casi inmediata. En este caso particular es indispensable la asistencia de un tercero, generalmente un médico, que es quien facilita el acceso a los medios (medicamentos y/o sustancias) para el paciente sin administrarlos, es decir, la persona que desea morir es quien realiza la acción final que provoca su muerte. (Gómez, 2023)
Es importante mencionar que al igual que en caso de la eutanasia, la solicitud del paciente para recibir la ayuda en el morir debe ser absolutamente voluntaria, consciente e informada y reiterada en el tiempo.
La legislación de la práctica del suicidio asistido varía ampliamente entre países. En algunos lugares está permitida bajo regulaciones estrictas; en otros, es ilegal y penalizada.
Una diferencia clave con la eutanasia es que en el suicidio asistido, el paciente es el agente de su propia muerte, mientras que en la eutanasia es el médico quien la ejecuta.
Desarrollo
Las dos últimas prácticas descritas, suicidio asistido y eutanasia (buena muerte) han sido socialmente asociadas a una muerte digna (un proceso seguro, rápido que elimina el dolor y sufrimiento del paciente que se encuentra en un estado particular que es la irreversibilidad al final de la vida a causa de una enfermedad incurable).
Si bien a nivel mundial existen marcos legales que permitan su realización, esto no ocurre en todos los países como es el caso de México.
La Ley General de Salud en México (LGS), define la atención médica y sus objetivos de la siguiente manera:
Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. (art. 32 LGS).
Las actividades de atención médica son:
I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica.
II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento.
III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y
IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. (art. 33 LGS). (DOF, 2024)
En el caso de la distanasia, no existe una figura legal al respecto, el enfoque es desde la perspectiva de la ética médica que exige que los tratamientos se centren en curar, aliviar el sufrimiento y consolar, y que los profesionales evalúen la proporcionalidad terapéutica, respeten la voluntad del paciente y eviten el encarnizamiento terapéutico.
Ante este escenario surge la opción de los cuidados paliativos, “curar a veces, aliviar la gran mayoría, consolar siempre”. Los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan enfermedades graves, que no se pueden curar o en estado terminal, aliviando el dolor y tratando otros síntomas físicos, psicosociales y espirituales. No buscan prolongar la vida ni adelantar la muerte, sino ofrecer confort mediante el manejo y control de síntomas, apoyo y respeto a la totalidad personal del paciente y sus valores.
La época actual, se caracteriza por una “emancipación” del paciente del tradicional esquema paternalista de la relación médico – paciente, en el que el Médico tenía una actitud activa, con autoridad decisional y de facto absolutas y el paciente debía simplemente obedecer, el paciente ahora juega un rol activo en la toma de decisiones en torno a ciertos aspectos de su padecimiento de acuerdo a la información recibida por parte del médico tratante referente a su diagnóstico, opciones de tratamiento, posibilidades de éxito y efectos secundarios de cada una de ellas, así como la decisión de no tratarse y finalmente el pronóstico a corto y mediano plazo. (Sánchez, 2020)
En el final de la vida como es el caso de los pacientes con enfermedades en situación de terminalidad, con padecimientos incurables en estado avanzado, la toma de decisiones en cuanto al uso de medidas extraordinarias que podrían ser gravosas y conducir a situaciones de distanasia son de particular interés para esta población.
En México, desde el 2008, las Voluntades Anticipadas (en adelante VA) son un derecho de los pacientes para decidir sobre tratamientos médicos y cuidados al final de la vida, garantizando una muerte digna y el respeto a la autonomía del paciente. (Moncaleano, 2024)
Es importante aclarar que el sentido de muerte digna aplicado a las voluntades anticipadas dista radicalmente de lo interpretado en la eutanasia y el suicidio asistido, en el caso de las VA la muerte digna consiste en dar el mayor confort al paciente con el manejo adecuado del dolor y otros síntomas y la implementación de los cuidados mínimos, el acompañamiento psicológico para el manejo de la angustia y el estrés y el acompañamiento espiritual ya sea por un ministro de culto o un tanatólogo.
La VA permite a una persona mayor de edad expresar sus intenciones sobre la atención médica que desea o no recibir cuando se encuentre en una enfermedad en etapa avanzada o terminal y ya no pueda tomar decisiones por sí misma.
Es el derecho a rechazar tratamientos que prolonguen la vida de forma innecesaria, limitando el esfuerzo terapéutico y evitando la aplicación de medidas fútiles que puedan conducir a la distanasia, buscando siempre respetar la dignidad y dar el máximo confort al paciente, y permitiendo que la muerte ocurra de forma natural.
Una VA no es sinónimo de eutanasia, ni de suicidio asistido, ni la petición de estas, ya que no se busca acelerar la muerte mediante intervenciones médicas.
Existen dos maneras principales para expresar una VA:
- Ante Notario Público: Es un documento público y tiene un costo.
- Mediante un formato de Voluntad Anticipada: Se puede suscribir de forma gratuita en hospitales públicos o privados de las entidades federativas que tengan legislación vigente al respecto.
Como se ha mencionado la VA pueden ser solicitada por Personas mayores de edad: y con plena capacidad mental pueden manifestar su voluntad de forma libre y consciente. En el caso de menores de edad con enfermedades terminales, o incurables degenerativas, sus padres o tutores legales pueden solicitar la voluntad anticipada en su nombre.
Un documento de VA incluye instrucciones precisas sobre los tratamientos médicos que desea o no recibir el paciente. Así como la designación de un representante que se encargará de velar por el cumplimiento de esa voluntad expresada.
El documento de VA protege la autonomía del paciente respetando su voluntad: y su dignidad como persona. Evita la obstinación terapéutica y el ensañamiento, evita el sufrimiento prolongado y finalmente Garantiza un trato humano hasta el final de su vida: y el acceso a cuidados paliativos.
Conclusión
La Voluntad Anticipada, más allá de ser un derecho de los pacientes, constituye un acto humano al ser una expresión voluntaria de un fin querido por la razón de manera consciente y reflexionada con conocimiento pleno de los fines, medios y consecuencias derivadas de dicha expresión, en ausencia de impedimentos de la libertad autónoma del paciente como son, un dolor extremo, alguna enfermedad mental, el forzamiento mediante violencia, manipulación, o persuasión por parte de un agente externo y en este caso el desconocimiento, ignorancia o falta de comprensión.
La importancia de clarificar términos que puedan causar confusión como es el caso de la ortotanasia, distanasia, eutanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos, puede ayudar a potenciar las decisiones autónomas de los pacientes que decidan expresar una voluntad en torno a la manera de ser atendidos clínicamente en el final de su vida, respetando su elección, juicio de valor y cosmovisión en torno a lo que constituye la búsqueda del mayor beneficio para el paciente y evitar causar daño.
Las voluntades anticipadas ayudan a cumplir uno de los objetivos de la medicina: buscar aliviar el sufrimiento, curar cuando sea posible y consolar siempre, sin prolongar de forma tortuosa el proceso de muerte; a través de la correcta aplicación de principios éticos como la beneficencia, la no maleficencia, la proporcionalidad terapéutica, la justicia en la asignación de recursos y el respeto a la integridad y dignidad personal del paciente.
[1] Antonio Muñoz Torres es Dr. en Bioética, y actualmente, Coordinador de la División de Bioética del CISAV
Referencias
Alcaráz, A. (2022). Dsitanasai un dilema del personal médico. Revsta Clínica de Ciencias de la Salud, 108 – 111.
DOF. (2024). Ley General de Salud . México: DOF.
Dubo-Peniche, M. d. (2020). Entre la enfermedad y la muerte: La eutanasia. Cirugía y Curijanos, 519 – 525.
Gómez, J. E. (2023). La eutanasia y el suicidio asistido. Medicina y ética, 259 – 266.
Moncaleano, J. A. (2024). Voluntades anticipadas, revisión histórica, legislación y perspectivas en la relación clínica. Medicina y Ética, 1191 – 1227.
Runzer, F. M. (2024). Ortotanasia: El aporte de la ciencia a la muerte digan. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 1726 – 4634.
Sánchez, J. D. (2020). Principio de autonomía del paciente. Reflexiones y conflictos bioéticos. Journal of HealthcareQuality Research, 197.