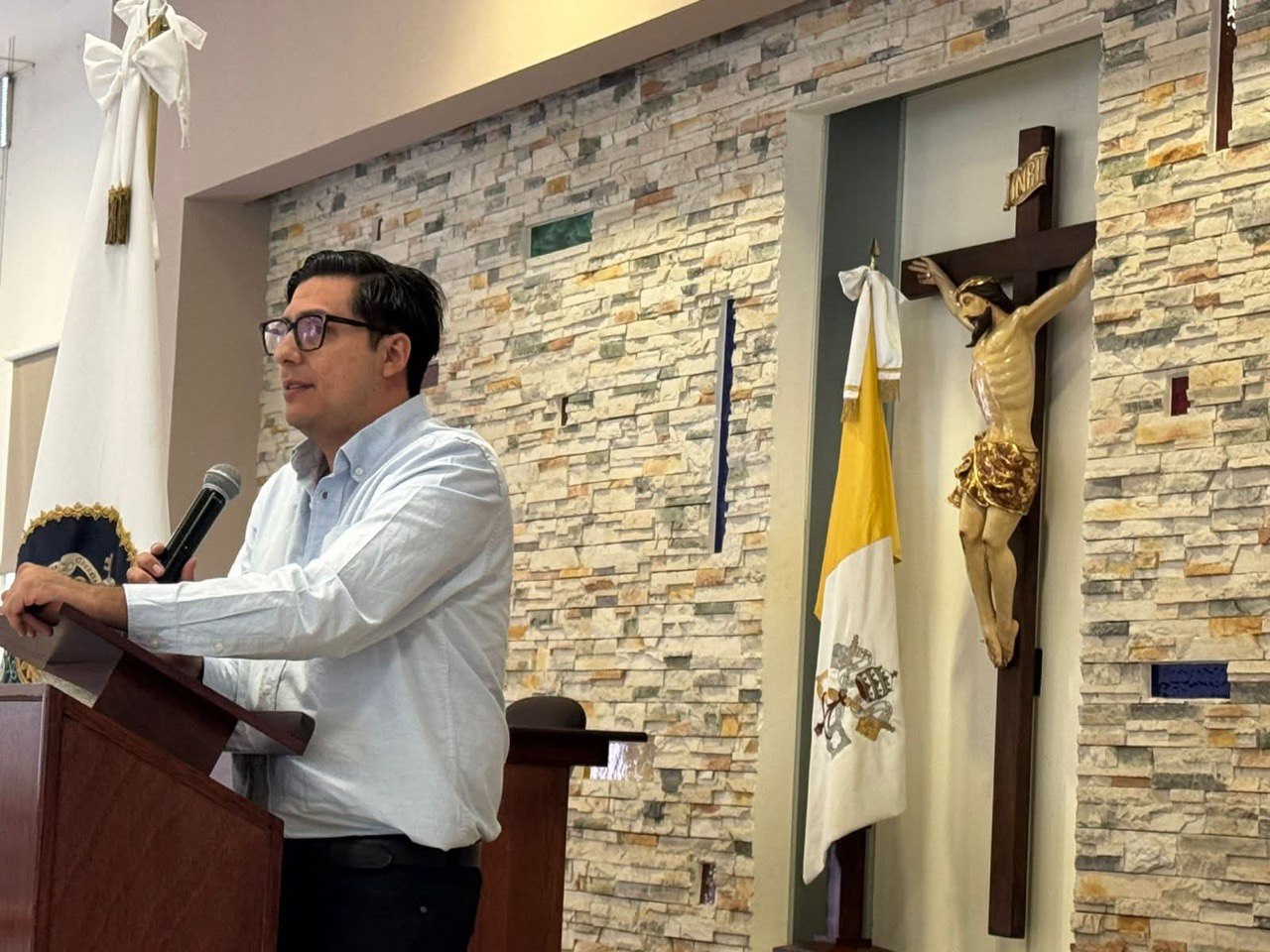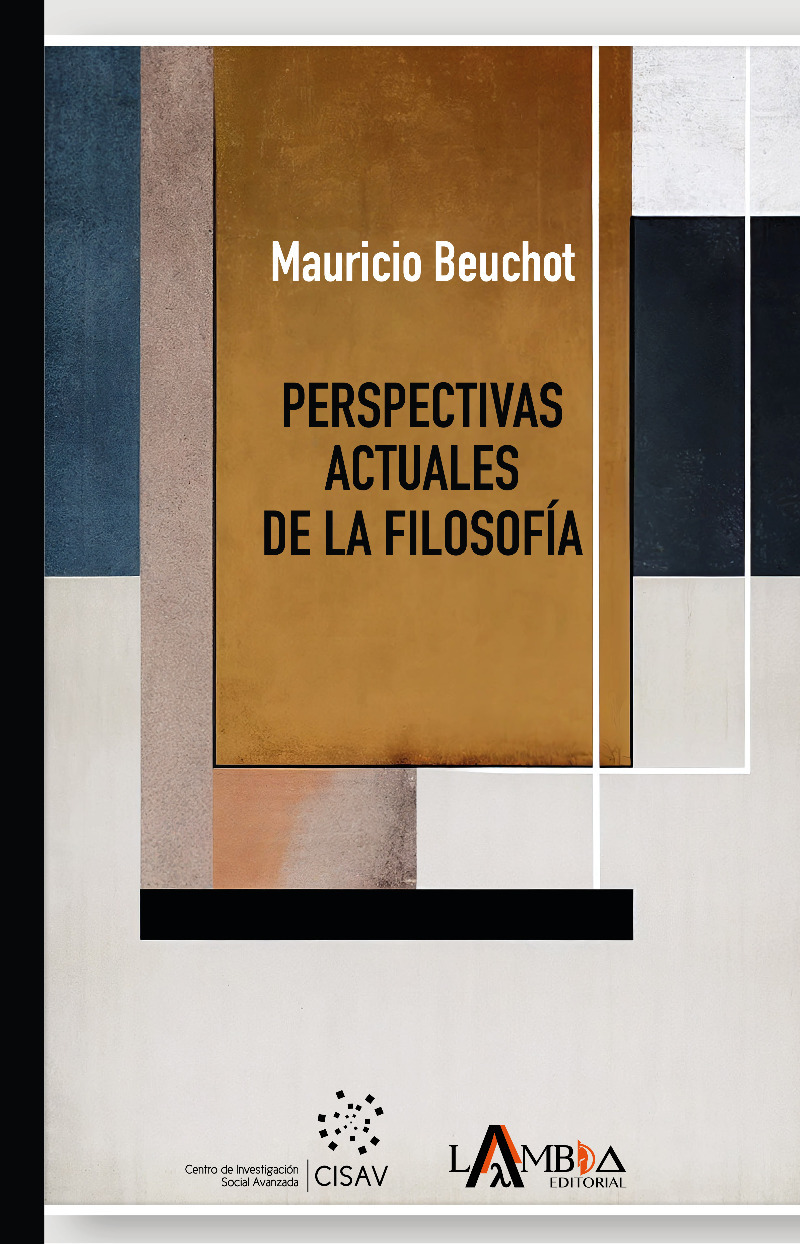Por María Fernanda Paredes Molina
La adolescencia está definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el período comprendido entre los 10 y 19 años, durante el cual se experimentan cambios profundos en los ámbitos biológico, psicológico y social. Esta etapa, en la que el individuo transita de la niñez hacia la adultez, se caracteriza por la búsqueda de identidad y la formación de hábitos de autocuidado.
En la actualidad existe un problema bioético inherente a la dificultad que presentan muchos adolescentes para desarrollar un autocuidado adecuado en entornos donde la infraestructura básica—como el acceso a agua y electricidad—es deficiente. Esta carencia de servicios esenciales no sólo afecta la calidad de vida, sino que plantea un reto ético sobre la equidad en el acceso a condiciones mínimas de bienestar.
Por otra parte, el impacto de las condiciones ambientales y sociales, combinadas con las innovaciones tecnológicas y las implicaciones éticas, influyen en el desarrollo de una salud holística (física, mental, emocional, social y espiritual).
¿Qué es el autocuidado?
El autocuidado se define como la capacidad del individuo para promover su propia salud, prevenir enfermedades y afrontar situaciones adversas con o sin el apoyo profesional (Organización Mundial de la Salud, 2018). Esta capacidad se construye a través del aprendizaje y la experiencia y resulta especialmente crucial en la adolescencia, etapa en la que el sujeto se enfrenta a múltiples cambios.
El filósofo José Ortega y Gasset (1914) resume la relación entre el individuo y su entorno con la célebre frase “yo soy yo y mis circunstancias”, recordándonos que la calidad del autocuidado depende en gran medida de los contextos en los que se desenvuelve el adolescente.
La teoría de Dorothea Orem establece tres categorías esenciales para el autocuidado:
– Agente de autocuidado: El propio individuo, que identifica y satisface sus necesidades.
– Agente de autocuidado al dependiente: La persona que asume el rol de cuidado para aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos.
-Agente de autocuidado terapéutico: El profesional especializado que interviene para optimizar el proceso de cuidado.
Estas categorías constituyen el andamiaje teórico en el que se fundamenta el análisis de la problemática que afecta a muchos jóvenes en entornos con carencias estructurales.
Desafíos del Autocuidado en Entornos con Infraestructura Deficiente
Aunque el autocuidado es indispensable para alcanzar una salud integral, durante la adolescencia se dificulta su consolidación, especialmente en contextos marcados por la insuficiencia de servicios básicos como la energía eléctrica o el acceso a agua potable. En muchas regiones latinoamericanas, estas deficiencias son una realidad recurrente, generando entornos en los cuales el individuo, atrapado en un constante estado de supervivencia, debe relegar el cuidado personal a un segundo plano con mucha suerte.
Esta situación plantea interrogantes fundamentales:
– ¿Cómo se puede desarrollar un hábito de autocuidado en ausencia de condiciones ambientales y sociales adecuadas?
– ¿Qué estrategias pueden promover la resiliencia en un contexto marcado por la precariedad de la infraestructura?
La respuesta a estas preguntas se sitúa en una zona gris, intermedia, donde se negocian soluciones temporales y se lucha contra la imposición de la ignorancia estructural.
Importancia de las Relaciones Sociales y Habilidades Psicosociales
La interacción social y el desarrollo de habilidades psicosociales son pilares fundamentales para que el adolescente aprenda a cuidarse a sí mismo. La perspectiva de Alasdair MacIntyre, expuesta en Animales racionales y dependientes, destaca la interdependencia entre los individuos y la relevancia de las relaciones de cuidado para el desarrollo personal. La comunicación asertiva, la empatía y la benevolencia propician ambientes que promueven el aprendizaje del autocuidado, ayudando a los jóvenes a enfrentar la presión social y a tomar decisiones éticas en contextos adversos.
Sin embargo, resulta paradójico que, en la búsqueda de aceptación social, muchos adolescentes se expongan a comportamientos de riesgo—como fumar o modificar su imagen personal—para sentirse integrados. Esta dualidad evidencia la complejidad del proceso de autocuidado, ya que la esfera social puede tanto promover hábitos saludables como conducir a la adopción de prácticas contrarias al bienestar integral.
Innovaciones y Tecnología en el Autocuidado
La incorporación de innovaciones tecnológicas se perfila como una estrategia complementaria para superar las limitaciones impuestas por la infraestructura deficiente. Actualmente, herramientas como las aplicaciones móviles de salud, la telemedicina y las plataformas de educación en línea se han demostrado útiles para promover y monitorear el autocuidado en adolescentes. Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de:
-Monitoreo y seguimiento personalizado: Mediante aplicaciones diseñadas para el seguimiento de hábitos saludables, recordatorios para la toma de medicación o la práctica de ejercicio.
-Acceso a recursos educativos: Plataformas digitales pueden proporcionar información actualizada sobre prevención de enfermedades y consejos de salud adaptados a las necesidades de los jóvenes, aunque en ocasiones debido al propio entorno del adolescente no resulten factibles.
Estas innovaciones no solo facilitan el acceso a la salud, sino que también pueden transformar la forma en que se perciben y practican las acciones de autocuidado, especialmente en contextos donde la infraestructura física es insuficiente.
Implicaciones Éticas y Sociales en la Práctica
La vulnerabilidad que enfrentan los adolescentes en entornos con limitaciones básicas tiene importantes implicaciones éticas y sociales. La desigualdad en el acceso a recursos esenciales evidencia una disparidad que afecta directamente el derecho fundamental a la salud. Esto plantea cuestionamientos éticos cruciales, tales como:
– ¿Es justo que la falta de servicios básicos determine la capacidad de un adolescente para desarrollar hábitos de autocuidado?
– ¿Cómo influye la presión social, en un contexto de desigualdad, en la toma de decisiones que comprometen la salud y el bienestar?
Estas interrogantes requieren ser abordadas desde un enfoque integral, que reconozca la interrelación entre factores económicos, culturales y tecnológicos. La ética del cuidado, entendida como la responsabilidad compartida tanto del Estado como de la sociedad, demanda que se implementen estrategias inclusivas que garanticen condiciones equitativas para todos. En este sentido, es imprescindible promover políticas públicas que aseguren el acceso a los servicios básicos y fomentar la participación activa de la comunidad en el diseño de soluciones que respondan a estas problemáticas.
¿Soluciones?
El desarrollo del autocuidado en la adolescencia se ve fuertemente condicionado tanto por los cambios inherentes a esta etapa como por las condiciones del entorno. En contextos donde la infraestructura básica es deficiente, la capacidad del adolescente para establecer hábitos que aseguren una salud holística se ve comprometida, lo que plantea un dilema bioético importante: el derecho a vivir en condiciones que favorezcan el bienestar.
Para superar estos desafíos, se requiere una doble estrategia:
– La implementación de políticas públicas que aseguren el acceso a servicios esenciales y reduzcan las brechas estructurales.
– El fortalecimiento de la educación en autocuidado, integrando innovaciones tecnológicas y el desarrollo de habilidades psicosociales que permitan a los jóvenes enfrentar, de forma ética y responsable, las adversidades de su entorno.
Aunque las condiciones iniciales puedan limitar un desarrollo óptimo, el impulso de pequeñas acciones y la integración de herramientas innovadoras pueden sentar las bases para una transformación positiva a largo plazo y tal vez, lo que hoy vemos como lluvia será sol.
Referencias
- Organización Mundial de la Salud. (s.f). Salud del adolescente. OMS https://www.who.int/
- Orem, D. E. (2001). Nursing: Concepts of Practice (6ª ed.). Mosby.
- Ortega y Gasset, J. (1914). Meditaciones del Quijote (Fragmentos representativos de «Yo soy yo y mis circunstancias»).
- MacIntyre, A. (1981). Animales racionales y dependientes.