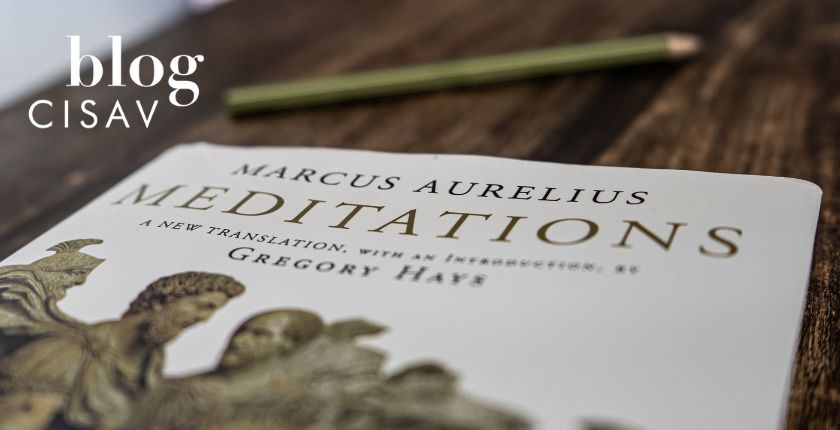Por David Carranza Navarrete|
En 1967, en el contexto de la Guerra Fría, donde se enfrentaban militar y tecnológicamente dos potencias occidentales, el medievalista estadunidense Lynn White invitaba a reflexionar sobre los fundamentos antropológicos de la ciencia y la tecnología modernas, con el fin de prever las posibles consecuencias medioambientales del mencionado enfrentamiento.
En su influyente artículo The Historical Roots of Our Ecologic Crysis publicado en la revista Science, White se deslinda del análisis de la ideología de corte marxista que hace proceder ésta del modo de producción dominante. White, como hiciera en su momento Feuerbach, señala que es más bien el paradigma intelectual de una época el que configura la relación del hombre con su entorno, a modo de una condición de posibilidad del actuar humano. Asumida esta premisa metodológica, estaba claro para White que el origen de la inminente crisis medioambiental tendría su matriz generatriz en el cristianismo.
Cuando Dios otorga al hombre la potestad sobre toda la naturaleza para su beneficio propio, se conjura, a decir de White, la justificación para explotarla. Esta cantaleta, que se ha vuelto un lugar común en los debates medioambientales contemporáneos, se refleja en la opinión de que, pasados los siglos, dicha concepción sigue latente (aunque ya sin Dios de por medio), como aval para continuar explotando la naturaleza de modo despiadado.
Y por ello continuaremos contribuyendo a empeorar la crisis ecológica en tanto no rechacemos el axioma cristiano de que la naturaleza no tiene otra razón de existir salvo la de servir al hombre (White, 2004: 370).
El problema de esta postura salta a la vista cuando, sin reparar en las diferencias obvias que hay entre los tantísimos cristianismos, más allá de una primera separación entre oriental y occidental, White concibe el cristianismo como un todo bien definido y uniforme. La fundamental distinción entre protestantismo y catolicismo, y de las muchas espiritualidades que hay dentro de ellos, que tanta luz podría echar sobre la cuestión, es pasada por alto.
No hay que perder de vista que partir del siglo XVIII, como acierta en señalar White, Dios deja de ser necesario para formular hipótesis científicas. Así, sistemas intelectuales deístas, luego panteístas, y poco después ateos, comienzan a cobrar gran fuerza, al grado de que, pasados los años, poseerán una importante influencia sobre las políticas económicas y de desarrollo científico, y más concretamente en la configuración del capitalismo moderno.
Frente a esto, White apuesta por recuperar la figura, un tanto caricaturizada, de san Francisco de Asís. Considerar que san Francisco era poco más que un proto-hippie, como piensa White, amante de la naturaleza en su inmanencia, es incluso históricamente incorrecto. Es evidente que para ser santo hay que ser ante todo creyente, y si Francisco es uno es porque creyó (si bien bajo su propia espiritualidad), elemento que White deja de lado. Lo que Francisco hacía era reconocer la grandeza y pequeñez de Dios en la naturaleza. Para el fraile de Asís el mundo ya no era, como había sido para ciertas escuelas gnósticas, un objeto de pecado del que había que alejarse. La naturaleza era más bien reflejo de Dios, cuyo estudio y contemplación acercaba a los hombres a la divinidad, por lo que necesariamente había que mantener una actitud de respeto y hasta de temor con respecto de ella. No sorprende que las grandes academias de ciencias físico-matemáticas en los albores de la Modernidad, hayan sido encomendadas a los franciscanos, tal y como fue el caso de la Universidad de Oxford.
Dicho esto, es evidente que existe un problema cuando se busca conservar un conjunto de valores cuando el entramado intelectual y cultural donde halla razón de ser ha sido puesto de lado (la tradición cristiana en su complejidad y riqueza para el caso de la tesis de la supuesta “validación” cristiana para la explotación de la naturaleza). No sorprende, entonces, que cuando un determinado sistema de valores quede desprovisto de fundamento, no pase mucho tiempo para que entre en crisis.[1]
La apreciación de White sobre el cristianismo como causa ideológica de la actual crisis ambiental, así como su propuesta de recuperar la “espiritualidad” de San Francisco, resulta a todas luces bastante superficial, al haber perdido de vista que es precisamente cuando los valores (¿virtudes?) cristianos se desenraizan de una muy rica y longeva tradición (que por supuesto va más allá de los valores mismos) cuando su sentido palidece.
Pero hay un factor que, aunque está fuera de los alcances que se proponen el texto de White y el nuestro propio, es conveniente que nunca se deje de lado: la complejidad de la experiencia humana. El problema, misterio tal vez, de cualquier ética es siempre el hombre; si éste fuese una máquina programable, no existirían tantas éticas, si acaso una o dos, que se cumplirían a cabalidad. Pareciera entonces que toda ética está condenada al fracaso si no contempla al hombre en su complejidad, que incluye por supuesto el mundo en que se desenvuelve. Y es que si bien reflexionar sobre el hombre en su esencialidad separada de la naturaleza ya no es hoy una tarea viable, tampoco cabe la posibilidad de una reflexión ética sobre la naturaleza que ignore el asunto del hombre.
En este sentido, sería oportuno recuperar las ontologías y éticas de la apertura a la otredad, que reconocen al otro en su diferencia, pero que la respetan; que mantienen un diálogo en que una parte no se subsume a la otra, sino que se respeta la distancia, el entre, que hace de ambas partes lo que son. Muchas culturas no precisamente occidentales piensan y viven su relación con la naturaleza de este modo, por lo que cabría revisar su actuar, aunque no con miras a transportarlo de modo exacto a las circunstancias propias, pues considerando el caso de White no haría falta demostrar que ello sería un fracaso. Así pues, tendría que concebirse la naturaleza no únicamente como un objeto del cual servirse, sino como algo que merece respeto, entendiendo que en su ser, va el propio ser.
- [1] Ciertos existencialistas y algunos filósofos posmodernos podrían aludir aquí a la no necesidad de un fundamento absoluto para la ética, recalcando la libertad del hombre para darse sus propias reglas. Sin entrar de lleno en el tema, puede notarse aquí que el problema de fondo no es otro sino el del clásico debate sobre la posibilidad de una ética sin religión.
White, L. (2004). The Historical Roots of Our Ecologic Crysis. Versión en español en C. Mitcham (comp.) Filosofía y tecnología (pp.357-370). Madrid: Ediciones Encuentro.