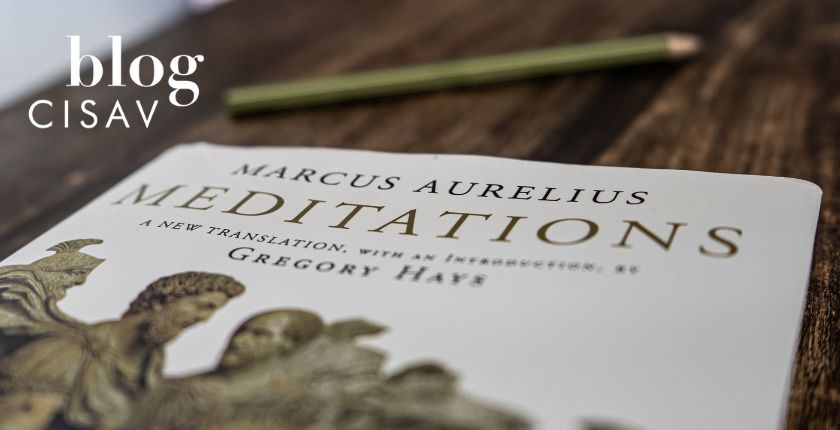Por Fidencio Aguilar
Historia, istorίa, significa narración. Lo que se narra también es lo que se dice: legendum. De ahí que muchas veces lo que se dice tenga esa inclinación más al dicho que a los hechos. La narración era más leyenda que comprobación de hechos. Por eso, los primeros historiadores, Heródoto y Tucídides, muy pronto quisieron pasar de lo que se dice a lo que sucedió realmente, en verdad. Significó para ellos el paso de la mera palabra, de la sola narrativa, a los hechos, a la verificación. La Historia, así, pasó de la narración a los hechos. Y de los hechos, a los grandes hechos, los grandes acontecimientos (Shotwell, 1940:16-17).
Por ello cuando escuchamos decir a una persona -como al Presidente de la República Mexicana- “estamos haciendo historia” su expresión es más legendaria que histórica. Se dice esto o aquello, o lo de más allá, pero sólo se dice, legendum. El discurso narrativo no es, por tanto, un discurso histórico ni una comprobación propiamente dicha. No hay pues un juicio histórico, sino por ahora una mera retórica.
Los dos significados hoy en día se expresan con el mismo término: historia, narración. Lo que se dice, lo que se narra, lo que se cuenta es una historia. Pero lo que realmente ha ocurrido, lo que en verdad ha pasado, el conjunto de hechos mismos, es lo que constituye propiamente una historia. Y luego de esos hechos que pasaron realmente, lo propiamente histórico son aquellos hechos dignos de guardarse en la memoria. La historia entonces significó tanto las gestas, res gestae, los hechos, los acontecimientos, como su recuerdo, su memoria, memoria rerum gestarum. Son los dos significados que encontramos en los estudiosos de la historia (Baliñas 1965, 11).
Así, el primer significado es el de la historia real: lo que ha pasado en verdad. No lo que se dice sino lo que ha acaecido, lo que ha entrado en el tiempo (esto es relevante: lo que en acto ha ocurrido). Hay una historia real, por lo tanto. Tiene que ver con lo real que se hace cuando entra en la dimensión temporal. El tiempo es la condición de esa realidad. Si no ocurre ahí, un hecho no es sino una mera narración, una leyenda. Pero lo histórico es lo que realmente ocurre. Es la historia real. Algunos estudiosos la llaman incluso historia-realidad.
Cabe la pregunta de si todo, enteramente todo, lo que ocurre es histórico. Si todo hecho que entra en el tiempo adquiere, por tal circunstancia, categoría de histórico. ¿O qué es aquello que lo hace ser histórico? Aquí nos encontramos ante una pregunta que tanto historiadores como filósofos se han formulado y que ha dado pauta a la segunda acepción que tiene que ver no sólo con lo que ha ocurrido sino con aquello que, habiendo pasado, es rescatable para ser memorable, para ser traído al presente mediante la memoria. Es justamente lo que hacen los historiadores; al verificar los hechos no los reconstruyen como hace el físico en un laboratorio al reproducir el fenómeno de la electricidad. Lo hacen reconstruyendo aquello que Aaron (1983) llamó: unidades históricas.
Pero para reconstruir esas unidades históricas (la revolución francesa, la revolución rusa, la mexicana, la segunda guerra mundial, etcétera) el historiador parte de lo único con lo que cuenta en el momento actual: documentos y monumentos. A partir de esto reconstruye lo que pasó de un modo peculiar: 1) Imaginando, suponiendo, razonando, incluso a partir de su experiencia presente, cómo pasan los hechos humanos, los acontecimientos sociales, las situaciones humanas. 2) Una vez que ha reconstruido el pasado, lo vuelve a traer al presente a través de la memoria, a través de la conciencia histórica. Algunos estudiosos a esto le han llamado historiografía, la historia en cuanto es factible de ser conocida. Es por lo tanto historia-conocimiento, tarea propia de los historiadores (Bloch 1999, 47). No es así.
Siendo la historia un tipo de realidad, la que acoge, manifiesta y expresa al ser humano en su existencia temporal, en su condición tal como aparece y vive en este mundo, y un tipo de conocimiento de esa realidad, las diferentes disciplinas pueden acercarse a ella. La historia que hacen los historiadores suele caracterizarse por lo siguiente: 1) A partir de documentos y monumentos se reconstruyen las unidades históricas. 2) Con lo anterior determinan, fijan y formulan la comprensión de una unidad más grande, a partir de lo realizado por una persona o un grupo de personas, que afecta a más personas, a una sociedad, un pueblo o a varios, en un determinado momento temporal y un determinado lugar. 3) Luego, gracias a ese modo especial de conocimiento, los historiadores pueden ver qué acontecimientos influyeron en otros ulteriores momentos y cuáles no. Incluso podrían señalar lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió porque faltaron otros factores históricos. En suma, pueden establecer qué pasó y por qué pasó así.
El filósofo cuando se acerca a la historia también la mira como acontecer real y como conocimiento de ese acontecer. Al mirarla como realidad puede hacer una consideración ontológica sobre ella. Sobre su tipo de ser. Entonces se interroga por la esencia de ese acontecer y por el ser propio de la existencia histórica (Cruz Cruz 1995, 20-22). Es el ser humano el que está involucrado ahí, pero con una peculiar forma o manera: son sus actos, sus acciones, sus hechos, los que generan y constituyen la historia. Pero no los actos humanos en sí mismos considerados (eso sería materia propia de la moral), sino en cuanto que «entran» en el tiempo y se «realizan» en él. Esta «materialización» de los actos humanos en su dimensión colectiva, por así decirlo, «universal», es lo que constituye propiamente una historia. Ya no sólo interesa el pasado sino todo el tiempo, pasado, presente y, sobre todo, futuro.
De ahí podríamos pasar a las «causas últimas» del acontecer histórico, a sus primeros principios, a su sentido y significado último; todo ello a la luz natural de la razón. Y esa misma consideración cabe también para el conocimiento de la historia. Se puede hacer una epistemología de la historia. Aquí se puede ya vislumbrar una notable diferencia entre los estudios del historiador y del filósofo. El primero estaría considerando causas inmediatas: ¿Qué ocurrió y por qué? El segundo, causas últimas: ¿de qué está hecha la historia, qué hace que «eso» -la cadena de acontecimientos- sea propiamente histórico? ¿Quién «hace» la historia, quién interviene en ella? ¿Quién la conduce? Y finalmente, ¿cuál es su significado, su sentido, su fin último?
Sobre estas preguntas también puede interrogar el teólogo (Danielou sfe, 13-16). La peculiaridad de éste radica en que, si bien ejercita el rigor racional, parte de los datos de la fe, de la revelación, para después establecer los criterios de juicio para realizar y verificar su indagación. Y una consideración relevantísima: ¿Cómo interviene Dios en la historia de los seres humanos, en la historia de la humanidad? ¿Cuál es su plan en la historia? ¿Cómo lo ha revelado? ¿Antes, en determinados momentos, ahora mismo, incluso en la vida personal? ¿Cuáles son los momentos claves de esa «revelación» o salvación? Desde la creación misma del ser humano hasta la consumación del tiempo, ¿cuáles son los hitos, los momentos claves de la historia, antes, ahora y después? Y sobre todo el momento clave, único, de la salvación llevada a cabo por el «Emmanuel», Jesús de Nazaret, con su encarnación, vida, pasión, muerte en la cruz y resurrección. ¿Cómo sigue ese acontecimiento «realizándose» en la historia ulterior, en nuestro presente? ¿Cómo sigue revelándose Dios a los hombres y mujeres en cada momento histórico y en este momento actual? ¿En la Iglesia? ¿De qué manera? En suma, ¿cuál es el sentido último de la historia? ¿No sólo de la historia universal sino de nuestra propia historia personal?
Ya los padres de la Iglesia plantearon sus respuestas a las preguntas formuladas, especialmente San Agustín. La historia de la salvación, que es el plan de Dios sobre la creación entera y sobre el ser humano (sobre cada ser humano), es el antagonismo entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, capitaneada por el príncipe de este mundo y sus secuaces. Ambas ciudades caminan en el tiempo, desde sus orígenes hasta su consumación. Esa batalla se traslada también al ámbito de cada ser humano. En el interior de cada persona humana, en su corazón, en su interioridad, se da esa batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre Dios y el diablo. Pero no a manera de un principio bueno y uno malo, en el mismo nivel de ser. No. Sino en el ámbito espiritual, en el ámbito de la libertad humana que puede optar por uno o por el otro (Agustín 1988, 137-138).
Si la persona humana acepta la salvación de Jesús, Dios hecho hombre, y se adhiere a la vida que ofrece, el Espíritu de Dios la transformará en un «hombre interior», en un ciudadano de la ciudad de Dios. Esa es la plenitud que Dios ofrece a los que lo aman. La historia, por lo tanto, es la lucha entre las dos ciudades por el corazón de los humanos. Con ello se estableció un vínculo que no se había dado hasta entonces: la historia universal se tradujo también a la historia personal y ésta se elevó a la dimensión en que lo temporal se une con lo eterno. Una historia que, a final de cuentas, también muestra los destellos de eternidad que tiene cada momento histórico.
Esta visión de la historia la tuvo una época, un tipo de sociedad. La mantiene una conciencia cristiana. Pero nuestra época tiene otros tintes. No son los de la época antigua, los que tenían los griegos, para quienes el tiempo no era sino la «forma» en que el orden cósmico se reproducía a sí mismo, el eterno ciclo del tiempo. Tampoco los de Israel, el pueblo judío, que descubrió la historia como el escenario propio del actuar humano. Los tintes de nuestros días son los de la «secularización». Mejor dicho, vivimos los días del fracaso de la secularización. La idea de que el «hombre nuevo» no iba a estar más allá de la historia, en la eternidad, al final de los tiempos, sino en la dimensión temporal misma, fue una convicción muy intensa y muy fuerte de los tiempos modernos. Fue la ilusión de Feuerbach y de Marx. Fue el ideal de la revolución. El «hombre nuevo» no llegó, no se realizó ni significó una mejoría en la condición humana. Los ideales de las revoluciones modernas, traducidos en la trilogía: libertad, igualdad y fraternidad, no se lograron del todo; y muy pronto el resultado fue el imperio del mercado, luego el del estado.
El imperio del estado ya mostró su rostro con el totalitarismo, tanto de cuño «racional» como irracional: comunismo y nazismo son dos rostros de inhumanidad que el siglo XX vivió y, ojalá, una conciencia histórica nos advierta que no debemos repetir errores. La caída del Muro de Berlín introdujo una nueva ilusión: la de una sociedad a-histórica (de otra forma no se entiende cómo el «fin de la historia» pudo convencer a varios pensadores de su factibilidad), de construcción sin antecedentes ni consecuentes, sin tradición ni proyecto. Una sociedad de fantasía. Esto amerita otra reflexión sobre nuestro tiempo; aquí sólo lo señalamos.
La pandemia de nueva cuenta nos recordó nuestra condición temporal. Regresamos a la conciencia histórica, a mirar de nueva cuenta el acontecer como una sucesión de hechos «nuestra»; en donde la libertad humana -nuestra libertad- es corresponsable de lo que ocurre. Pero también nos coloca en condición de reconocer otra dimensión, precisamente la «otra voz», la «otra orilla», nuestro «otro rostro», el de nuestro hermano, el de nuestro prójimo. Es la voz interna de nosotros mismos, pero también la voz externa de nuestros semejantes. Y la «Otra voz». Los poetas y escritores contemporáneos han sido capaces de mirar esto. Borges, Cortázar, así como Camus, Vargas Llosa y otros lo han planteado, según lo ha mostrado el propio Octavio Paz (2003, 17-27). Si en otros tiempos fueron proscritos, ahora han hablado con total libertad, con total soltura. Quizá debamos escucharlos.
Referencias:
Aaron, R. 1983, Dimensiones de la conciencia histórica, Fondo de Cultura Económica, México, 1983.
Agustín 1988, La ciudad de Dios, XIV, 28, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1988, pp. 137-138.
Baliñas, C. A. 1965 El acontecer histórico, Rialp, Madrid.
Bloch, M. 1990, Introducción a la historia, Fondo de Cultura Económica, México.
Cruz Cruz, J. 1995, Filosofía de la historia, EUNSA, Navarra.
Danielou, J. sfe, El misterio de la historia. Ensayo teológico, Dinor, San Sebastián.
Paz, O. 2003, Miscelánea III. Obras completas, t. 15, Club de lectores/Fondo de Cultura Económica, México.
Shotwell, J. T. 1940, Historia de la historia en el mundo antiguo, Fondo de Cultura Económica, México.