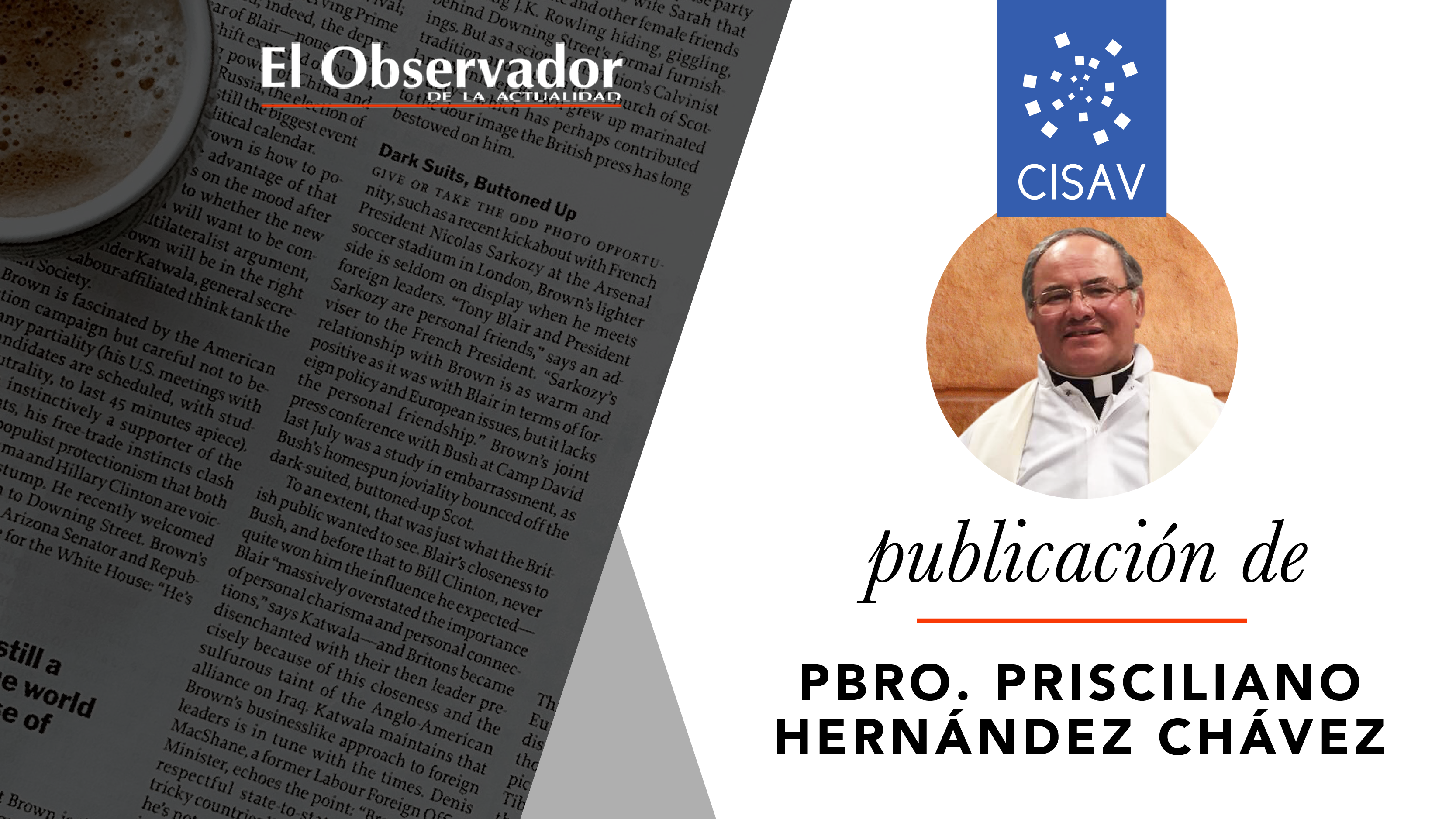Por P. Prisciliano Hernández Chávez, CORC.
Se pueden tener diversas teorías políticas sobre el Estado, desde las clásicas de Platón y Aristóteles, la propiciada por los sofistas vinculada al poder del interés, las medievales, las propias del Renacimiento, hasta la moderna propuesta por Montesquieu, de la separación de los poderes, esto es, ejecutivo, legislativo y judicial, del sistema constitucionalista de carácter liberal del siglo XIX.
Se asumirá aquella que es propia de las mayorías de hecho y por el sufragio efectivo en el tiempo señalado por las leyes o la Constitución política del Estado, dentro de un territorio y en un período determinado.
Quizá uno de los grandes logros de la civilización occidental sea el haber accedido a una organización del poder en el Estado propiamente de Derecho, con sus vaivenes y a veces con sus regresiones autoritarias y dictatoriales, de grandes descalabros para la sociedad o una parte de ella.
El Estado de Derecho puede traer grandes beneficios para la sociedad. Estado que es normado por leyes que deben de ser justas para promover el bien común y no beneficios personales, de grupo o de partido político.
Como lo señala el ‘Compendio de la Doctrina social de la Iglesia’: “De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al que deber referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido…El bien común no consiste en la simple suma de los bines particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas a futuro” (nº 164).
La responsabilidad de edificar el bien común compete a las personas particulares, pero sobre todo al Estado, porque finalmente la razón de su ser es promoverlo por su autoridad política (cf ibídem 168).
“Jesús rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las Naciones (cf Mc 10, 42) y su pretensión de hacerse llamar benefactores (cf Lc 22, 25), pero jamás rechaza directamente las autoridades de su tiempo. En la diatriba, sobre el pago del tributo al Cesar (cf Mc 12, 13-17; Mt 22, 15-22; Lc 20, 20-26) afirma que es necesario dar a Dios lo que es de Dios, condenando implícitamente cualquier intento de divinizar y de absolutizar el poder temporal; solo Dios puede exigir todo del hombre…” “Jesús, el Mesías prometido ha combatido y derrotado la tentación de un mesianismo político… (Ibidem 379).
“Cuando el poder humano se extralimita del orden querido por Dios, se auto-diviniza y reclama absoluta sumisión; se convierte entonces en la Bestia del Apocalipsis…” (Ibidem 382).
Por eso, la postura del discípulo de Jesús y de todo ciudadano, se ha de distinguir por una postura crítica sobre el Estado en atención a sus posibles excesos y el reconocimiento a quien por su mismo ser le corresponde ser Absoluto por antonomasia al cual hemos de ofrecerle lealtad y adoración, a Dios.
Así al Estado le corresponde el servicio al bien común, ofreciendo leyes justas, exigiendo su cumplimiento y sancionando sus violaciones; promover el bien común en los distintos órdenes como el económico, de la salud, de la cultura, de la familia, y otros.
Pero también debe ofrecerse un respeto a quien tiene autoridad en el Estado e incluso el orar, pues, por los gobernantes (1 Tim 2, 1-2).
Los gobernantes deberían conocer el pasaje del libro de la Sabiduría (6, 1 ss), en donde se les señala que han recibido el dominio de mano del Altísimo como ministros de su reino y han evitado cumplir su voluntad, no han juzgado con rectitud. “Él se presentará ante ustedes de manera terrible y repentina porque los que gobiernan serán juzgados con severidad”.
Parece que, en el tema político, pasamos el tiempo en permanente litigio; a veces con insultos y sarcasmos, con permanentes suspicacias.
El buen estadista, el buen político, reconoce sus límites, escucha, se deja ayudar, busca el bien de la ‘Polis’, más allá de sus intereses personales o de partido, porque promueve efectivamente el bien de todos y cada uno de los gobernados.
Hemos de ser precavidos con los ‘agoreros’ que utilizan el nombre de Dios para legitimar su opción política; la fe cristiana y católica no se identifica con ninguna ideología de partido; por supuesto que los valores que nos ofrece el Evangelio cristalizados en la Doctrina Social de la Iglesia, pueden inspirar y orientar, para que en la vida social y política exista un humanismo verdaderamente objetivo, defensor de la identidad y grandeza de la persona humana.
En una sociedad enfrentada, violenta y plural, hemos de ser humildes y buscar siempre ‘el bien posible’.
‘Dar al César lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios’, implica sí la separación del Estado y de la Iglesia, pero darle al Estado el nivel de servidor de todos y no de absoluto que pisotee la imagen de Dios, impresa en la dignidad de la persona humana.
Actuemos con responsabilidad y sensatez política. El César, -el Estado, y Dios, son autoridades de rango distinto.
El gobernante lejos de mentiras, de imaginaciones falsas de absoluto, de proyectos faraónicos, que recuerde, que los pobres de hecho que rayan la miseria no querida por Dios, tienen la carga de sus propias vidas, como lo señala Jon Sobrino, que a veces no pueden vivir ni con el mínimo de su dignidad.