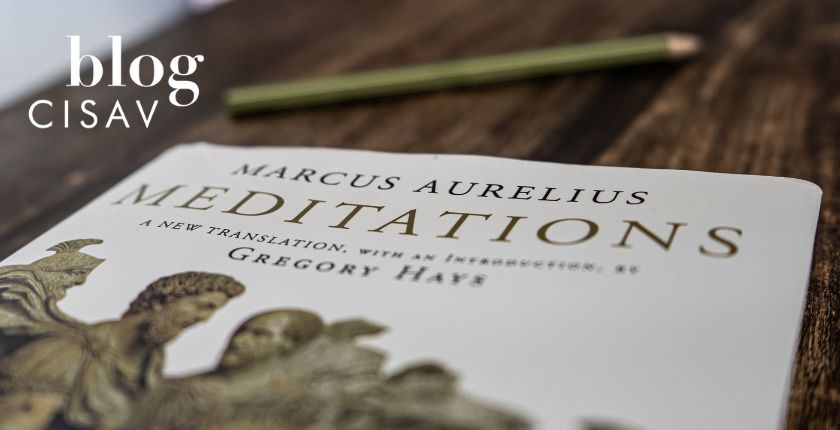En el mundo moderno son las artes, en tanto que proveedoras de cierta experiencia estética, las que nos ponen en contacto con los límites del mundo. Son ellas las que propician las experiencias de lo inefable y, en buena medida, han secularizado la experiencia de lo sagrado.
Está claro que, después de Duchamp, no es ya la belleza el objetivo único de la obra de arte, sino generar una experiencia que descoloque al sujeto, que lo sacuda, que lo haga tener una ruptura respecto de la cotidianidad de su vida. Para ello, descolocar a los objetos representados en las obras de arte es y ha sido una buena estrategia. Decía Breton en su ensayo Crise de l’Objet (Paris, 1936) que el objeto artístico como un objeto especial entre los otros había muerto, y que ahora el artista tenía el derecho de crear un mundo nuevo a partir de su designio, de un rayo adánico que rebautizara las cosas y las reinstalara en un contexto distinto de aquél en el que la cosa estaba originalmente inserta, de modo que la cosa u objeto artístico pudiera ser apreciado desde un punto de vista completamente nuevo e inusitado. Así los ready-mades de Duchamp, claro, pero también de ahí el surrealismo entero, con su tratamiento tan peculiar de los objetos, y luego el Pop art y ahora la instalación. Se abrieron las puertas a que el arte ahora no sea solamente un objeto, sino una experiencia entera.
Dentro de todo el campo de las artes, sin embargo, la música y la arquitectura resultan anómalas. Ha sido Eugenio Trías (Los límites del mundo, Barcelona, 2000) uno de los que han puesto esto de relieve y es que, sencillamente, la diferencia de las artes plásticas o incluso la literatura y el teatro, con la música y la arquitectura es que estas últimas no tienen un objeto en particular al cual representar. Si la pintura, por más abstracta que sea, representa a unos bañistas o a una figura geométrica (que es distinta al cuadro expuesto en el museo); si la escultura representa unas manos callosas o una pirámide helicoidal y la literatura algún pasaje costumbrista de San Petesburgo, la música y la arquitectura no se representan más que a sí mismas. Cada pieza musical, cada obra arquitectónica, no son símbolos de nada, no remiten a otra cosa, sino que son su propio tema.
Analicemos esto con detenimiento. Las artes plásticas y literarias me hablan del mundo o de cosas que están dentro del mundo, es decir, de objetos corporales (las manos, los floreros, los bañistas) o ideales (formas geométricas, líneas). Ése es su tema: me hablan de eso. La música y la arquitectura, en cambio, más que hablarme de objetos, su tema es aquello que está antes del mundo, o en los límites del mundo. Si las cosas están siempre en un espacio y un tiempo, la música y la arquitectura son precisamente artes de esos planos de la realidad: son artes del espacio y del tiempo, no de cosas.
Una estatua de Venus representa a Venus. Pero no es Venus. Venus, la real, tiene –cuando menos hipotéticamente– un cuerpo que se sitúa en un espacio y en un tiempo. El florero de Van Gogh representa un florero. No es un florero, pero lo representa. Lo mismo la pipa pintada por Magritte: no es una pipa, pero la representa. La pintura da forma a la luz, a los colores. La escultura al bronce, a la arcilla o al mármol, como en las esculturas de Chillida. La literatura me habla de personas, de hechos, todo mundano. Las tres, con ello, me hablan de objetos, de cosas, aunque solo haya sido porque el artista lo saque de su contexto, como en el surrealismo.
La arquitectura, en cambio, tiene al espacio mismo como tema. La arquitectura se trata de darle forma al espacio. La música, al tiempo. Ambas artes se encargan de hacer, en este sentido, más habitable el mundo, pues ponen en orden las condiciones sobre las cuales conozco todo lo demás. Si la arquitectura da forma al espacio y lo hace más habitable, la música da forma al tiempo, y lo hace humano y proporcionado. En esa medida, son artes de los límites del mundo, no del mundo: se sitúan en un plano anterior y posterior al resto de las artes, que son artes de lo medio. La arquitectura me da un hogar y ciudad, es matriz, hospital. La arquitectura me permite habitar el espacio en el que se da la vida, y hacer de él una morada, o incluso destruírmela y hacer de este mundo un infierno terrible de soportar, si la ciudad y la casa y la Iglesia están mal construidas. La música, por otra parte, que es sonidos y silencios, es también ritmo y matemática. Así le da forma al tiempo y hace que las horas sean horas más habitables. La música permite que el tiempo sea un tiempo proporcionado, pues ella misma es proporción y número. Igual que la arquitectura, puede descomponerme el tiempo y no ser armonía sino ruido, desmesura, hybris y desproporción.
Arquitectura y música, en su anomalía respecto de las otras artes que podrían considerarse representativas, ponen en contacto al sujeto no con el mundo, pues no representan nada del mundo, sino con los límites del mundo. Desde este punto de vista podrían ser consideradas como artes de lo sagrado y de lo mistérico. Música y arquitectura tienen así la facultad de recuperar –y con ello sacar a la luz u ocultar del todo– la dimensión religiosa del arte, que parecía perdida o, más bien, de recuperar en su quehacer la dimensión profundamente religiosa de lo humano mismo que, de otro modo, quedaría prácticamente oculta o simplemente latente.